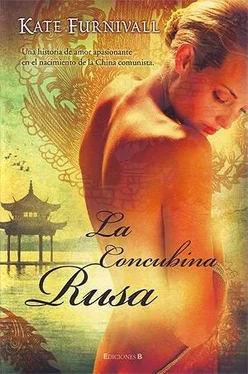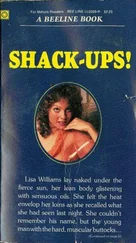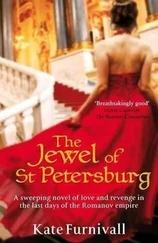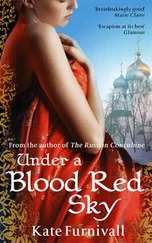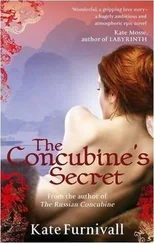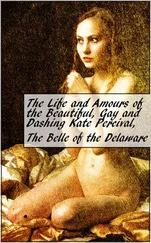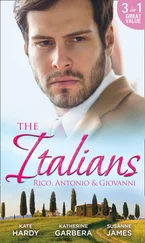– Pertenece a una banda, ¿verdad? A una de las tríadas. He oído hablar de esas hermandades que extorsionan a…
Él se llevó un dedo ganchudo a los labios.
– No hable siquiera de ellos. No si quiere conservar esos preciosos ojos que tiene.
Despacio, Lydia dejó la tacita en la bandeja laqueada que reposaba en el suelo. No quería que el señor Liu le viera la cara; sus palabras la habían asustado.
– ¿Qué piensa hacer? -le preguntó.
El anciano blandió la espada, y de un golpe certero partió la bandeja en dos. Lydia se puso en pie de un salto.
– Les pagaré -musitó-. Encontraré los dólares en alguna parte, y pagaré. Es el único modo de que mi familia tenga un plato caliente en la mesa. Esto ha sido sólo un aviso.
– ¿Quiere que le ayude a recoger los cristales y a…?
– No. -Lo dijo con brusquedad, como si ella se hubiera ofrecido a cortarle los pies-. No, pero gracias, señorita.
Ella asintió, pero no se movió de su sitio.
– ¿Qué quiere, señorita?
– He venido a hacer negocios.
El señor Liu escupió en el suelo.
– Hoy no quiero saber nada de negocios.
Fue como si una llave hubiera hecho girar una cerradura; sus ojos apagados brillaron, y en algún lugar encontró su sonrisa de comerciante.
– ¿Puedo ayudarla? Lamento el estado en que se encuentra todo, pero… -se fijó en el colgador que había al fondo de la tienda- las pieles siguen estando en un estado excelente. Y a usted siempre le han gustado las pieles.
– Nada de pieles. Hoy no. Lo que quiero es desempeñar el reloj de plata que le traje la última vez. -Se llevó la mano al bolsillo donde guardaba el pañuelo-. Tengo dinero.
– Lo siento, ya está vendido.
Lydia no pudo evitar mostrar su decepción, lo que sorprendió al anciano, que estudió su rostro atentamente.
– Señorita, hoy ha sido usted buena con un viejo, cuando ningún compatriota suyo le miraba siquiera. De modo que se ha ganado, a cambio, que yo sea amable con usted. -Se acercó a la cocina negra y cogió un recipiente marrón, esmaltado, del estante en el que guardaba los tarros de té.
– Tome -le dijo-. ¿Cuánto le pagué por el reloj?
Ella no creyó ni por un instante que lo hubiera olvidado.
– Cuatrocientos dólares chinos.
El hombre alargó una mano frágil, parecida a la garra de un pájaro.
Ella se sacó del bolsillo el pañuelo con el dinero, y lo depositó en aquella mano. Los dedos del señor Liu se cerraron rápidamente a su alrededor. Lydia recogió el envoltorio de fieltro y, sin siquiera mirar lo que contenía, se lo guardó en el bolsillo.
El anciano parecía más animado.
– Señorita, usted trae consigo el aliento de los espíritus de fuego. -La observó un instante, y ella, complacida, se pasó un mechón de pelo cobrizo por detrás de la oreja-. Se arriesga viniendo aquí, pero los espíritus del fuego parecen protegerla. Es una de ellos. Pero la serpiente no teme el fuego, le encanta su calor, por lo que debe mirar dónde pisa.
– Lo haré. -Mientras se abría paso entre los escombros, se volvió para mirar atrás-. El fuego puede devorar serpientes- dijo-. Ya lo verá.
– Aléjese de ellas, señorita. Y de los comunistas.
Aquel último comentario la sorprendió.
– ¿Es usted comunista, señor Liu? -le preguntó sin saber porqué, como movida por un impulso.
El rostro del señor Liu apenas cambió, pero Lydia sintió que una puerta se cerraba de golpe entre los dos.
– Si fuera lo bastante insensato como para apoyar a los comunistas y a Mao Tse-Tung -dijo en voz más alta, como si estuviera hablando con alguien de la calle-, merecería que me cortaran la cabeza, la ensartaran en una estaca y la clavaran en una pared bien visible, para que el mundo entero la cubriera de inmundicia.
– Claro -zanjó ella.
El señor Liu le hizo una reverencia, no sin antes esbozar una amplia sonrisa, sólo para ella.
Tal vez estuviera muerto. Por ella, Chang ya podía estar muerto. Las palabras resonaban en su mente como una de aquellas malditas campanas de bronce de alguno de sus dioses, cuyas vibraciones la desesperaban. Podían haberle dado caza, haberlo abatido, como al señor Liu, que a ella no le importaba lo más mínimo.
Desanduvo sus pasos por la ciudad vieja, a toda prisa, buscando con la mirada la señal de la Serpiente Negra entre la multitud ruidosa que atestaba las callejuelas. En una esquina se tropezó con un cuentacuentos que, desde su cabina, mantenía hechizadas a las personas que se habían congregado a su alrededor, y que se sentaban en bancos de madera.
Una de ellas alzó la vista y la miró como si la conociera. Lydia estaba segura de que no había visto nunca antes a aquel hombre. Llevaba el cuello envuelto en un pañuelo, y ella habría querido arrancárselo para ver qué había debajo. ¿El dibujo de una serpiente? ¿La sangre de la herida causada por el sable del señor Liu? La mirada silenciosa pareció seguirla calle abajo, y Lydia aceleró el paso. Dejó atrás el arco antiguo y enfiló el Strand, ya en el Asentamiento.
La biblioteca. Allí estaría fresca. Segura. A los chinos no se les permitía la entrada.
Cuando llegó al edificio de piedra ornamentada, con sus ventanales góticos y su acceso abovedado, le faltaba la respiración. Se encontraba en el centro del Asentamiento Internacional, a un lado de la plaza central y, al entrar estuvo a punto de olvidarse de saludar a la señora Barker, que controlaba el acceso desde su mesa. Se apresuró a internarse en uno de los muchos pasillos largos y tenuemente iluminados, separados por estantes y más estantes, alto hasta el techo y llenos de libros, y no paró hasta llegar al fondo, como un zorro que buscara su guarida.
Aspiró hondo. Con dificultad. No controlaba la situación. Los pulmones se negaban a llenarse de aire, y las rodillas le temblaban al compás de los latidos del corazón. «Chang An Lo, ¿dónde estás?»
Era un ataque de pánico. Puro y duro. La mera idea la enojaba. Y el enojo ya era una ayuda. El enojo, que empezó a abrirse paso a codazos entre ideas frenéticas de serpientes y espadas que se arremolinaban en su cerebro. Al fin sintió que algo de aire llegaba hasta allí, y que empezaba a pensar con claridad.
Por supuesto que no estaba muerto. Por supuesto que no. Si lo estuviera, ella lo sentiría. Estaba segura de ello. Pero debía encontrarlo, advertirle.
El hombre que escuchaba al cuentacuentos no era uno de ellos. Claro que no. La había mirado porque no le gustaba encontrar a diablos extranjeros en el barrio chino. Nada más.
«Claro que no. Por supuesto que no. No seas absurda.»
Se sentó en el suelo enlosado, fresco, y apoyó la cabeza en un sólido estante lleno de sólidos libros ingleses. No tenía ni idea de qué libros eran, pero le gustaba el contacto de su cuerpo con ellos. La consolaban de un modo extraño, que no comprendía.
Cerró los ojos.
– Ya es hora de irse, Lydia.
La muchacha parpadeó, cegada por la luz, y se puso en pie de un salto.
– ¿Te has quedado algo adormilada, querida? Supongo que habrás estado trabajando mucho. -La señora Barker tenía un rostro amable, la nariz cubierta de pecas grandes, como gotas de lluvia, y a veces le regalaba algún caramelo-. Cerramos en diez minutos.
– No tardaré -dijo Lydia, que se alejó corriendo hasta otro pasillo.
La cabeza le pesaba más que el plomo. Sus pensamientos todavía se nutrían de retazos de los sueños violentos que la habían asaltado al quedarse dormida, pero reconoció al instante al hombre que tenía frente a ella. Quería coger un libro de uno de los estantes altos, y no se había dado cuenta de su presencia. Lydia se fijó en el título de la obra: Fotografía: El desnudo femenino.
Читать дальше