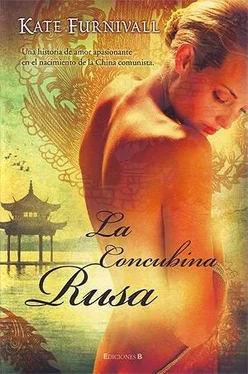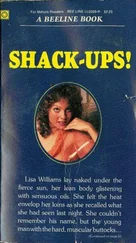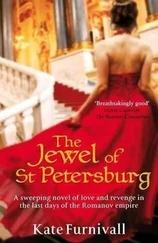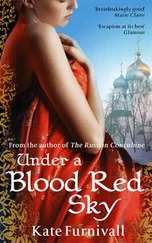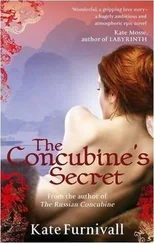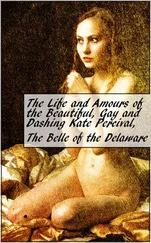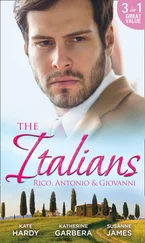Le agarraba la mano con tal fuerza que sentía que los dedos de Lydia forcejeaban para liberarse, aunque su rostro no lo reflejara.
– Y eso no sucederá jamás.
– Pero los comunistas son unos asesinos a sangre fría -dijo ella sin retirar la mano-. Cortan la lengua de sus enemigos, y les hacen beber queroseno. Con sus huelgas y sabotajes, interrumpen la producción de las nuevas fábricas e industrias de China. Eso es lo que el señor Parker me ha dicho esta misma noche. Entonces, ¿por qué darles el dinero de mi collar?
– Para que compren armas. Ese Parker retuerce la cola de la verdad.
– No, es periodista. -Meneó la cabeza, y al hacerlo unas gotas de lluvia se desprendieron de su pelo y fueron a aterrizar en la mejilla de Chang, incendiándola-. Él tiene que saber qué pasa, es su trabajo -insistió-. Y cree que Chiang Kai-Chek será el salvador de China.
– Se equivoca. Tu periodista debe de estar sordo y ciego.
– Y también dice que los extranjeros son la única esperanza de futuro para China, si es que el país quiere salir de la Edad de las Tinieblas y modernizarse.
Chang le soltó la mano. La indignación le agarrotaba la garganta al pensar en la arrogancia de aquellos diablos extranjeros, y los maldijo por su avaricia, por su ignorancia, por su dios vengativo, que devoraba todos los demás. Ella le miraba, confundida, con sus ojos dorados. No entendía nada, y jamás lo entendería. ¿Qué estaba haciendo? Chang se retiró deprisa, dejándola a solas con las mentiras del señor Parker, pero sus dedos no atendían las razones de su cabeza, y se sentían más vacíos que un río sin peces.
– ¿Y no te ha contado, Lydia Ivanova, que los extranjeros están amputando los miembros de China? Exigen pagos de reparación por rebeliones pasadas. Seccionan nuestra economía, y nos dejan desnudos.
– No.
– ¿Ni que los extranjeros arrastran la cara ensangrentada de China en las pocilgas con sus derechos extraterritoriales con los que gobiernan en ciudades que nos robaron? Con esos derechos los fanqui ignoran las leyes de China y crean las suyas propias, redactadas para que les beneficien a ellos.
– No.
– ¿Ni que meten la mano en nuestras aduanas y controlan nuestras importaciones? Sus barcos de guerra patrullan por nuestros mares y nuestros ríos como avispas junto a una bandeja llena de mangos maduros.
– No, Chang An Lo. No, no me lo ha contado. -Por primera vez parecía responderle con fuego en la voz-. Pero sí me ha contado que hasta que el pueblo de China no se libere de su adicción al opio, nunca será más que una nación feudal, siempre al servicio de los caprichos de algún señor.
Chang estalló en carcajadas estridentes y ásperas que resonaron entre las paredes rotas.
Lydia no dijo nada, se limitaba a observarlo desde la penumbra, y él no le veía el rostro. Alguna criatura nocturna pasó volando sobre sus cabezas, pero ninguno de los dos alzó la vista.
– Por cierto, tu señor Parker se olvidó de decirte algo más. -Lo dijo en voz tan baja que ella tuvo que echarse hacia delante para oírla y, una vez más, él aspiró el perfume de sus cabellos n medos.
– ¿Qué?
– Que fueron los británicos los que introdujeron el opio en China.
– No te creo.
– Pues es cierto. Pregúntaselo a tu periodista. Lo trajeron en los barcos que llegaban de la India. Cambiaban la pasta negra por nuestras sedas y nuestros tés y especias. Ellos trajeron la muerte a China, y no sólo con sus armas. Eso es tan cierto como que trajeron su dios para que pisoteara los nuestros.
– No lo sabía.
– Son muchas las cosas que no sabes. -Le sorprendió descubrir la tristeza de su propia voz.
En el largo silencio que siguió, Chang comprendió que debía irse, que aquella muchacha no le hacía bien. Tergiversaría sus pensamientos con su astucia de fanqui, y le traería el deshonor. Pero ¿cómo podía alejarse sin arrancarse los puntos que la mantenían cosida a su alma?
– Cuéntame, Chang An Lo -dijo ella, en el momento mismo en que unos faros de coche iluminaban su guarida de ladrillos y la mostraban a ella con la mano aferrada a una moneda, que había debido de recoger del suelo-, cuéntame lo que no sé.
De modo que él se arrodilló frente a ella y empezó a hablar.
Esa noche, Yuesheng se apareció a Chang en sueños. La bala que le había atravesado las costillas y le había desgarrado el corazón ya no estaba ahí, pero el agujero abierto por ella permanecía en su lugar, y su rostro aparecía sano, bien alimentado, tal como él lo recordaba de antes de los malos tiempos.
– Saludos, hermano de mi corazón -dijo Yuesheng a través de unos labios que no se movían. Llevaba una preciosa túnica y se tocaba con una gorra redonda, bordada. Apoyada en el brazo, desecaba un ave de presa encapuchada.
– Me haces un gran honor visitándome antes de que tus huesos reposen en la tierra. Lloro la pérdida de mi amigo, y rezo por que descanses en paz.
– Sí, camino con mis antepasados en campos llenos de grano. Me complace oírlo.
– Pero tengo la boca llena de palabras ácidas, y no podré comer ni beber hasta que las haya expulsado de ella. Deseo oír tus palabras.
– Te arderán los oídos.
– Que ardan.
– Chang An Lo, tú eres chino. Procedes de la gran y muy antigua ciudad de Pekín. No deshonres el espíritu de tus padres ni hagas que la vergüenza recaiga sobre el venerable nombre de tu familia. Ella es fanqui. Es mala. Todos los fanqui traen la muerte y el pesar a nuestro pueblo, y aun así, te tiene los ojos hechizados. Debes ver con precisión, con claridad, en estos tiempos de peligro. La muerte se acerca. Y debe ser para ella, no para ti.
De pronto, acompañada de un borboteo, la sangre negra llenó de nuevo la herida de bala de Yuesheng, una sangre que olía a ladrillo quemado, y de su amigo brotó un sonido agudo. Era el chillido de una comadreja.
Theo se acercó a la orilla y profirió una maldición. El río fluía plano, como recién planchado, y la luna, que extendía unos dedos largos sobre su superficie, echaba por tierra sus esperanzas. El barco no vendría. No en una noche como aquélla.
Era la una de la madrugada, y llevaba más de sesenta minutos esperando entre los juncos. La lluvia que había caído antes y los grandes nubarrones proporcionaban el refugio perfecto, una noche negra, cerrada, en la que sólo la luz solitaria, ocasional, de un sampán de pesca destartalado rasgaba el velo de la oscuridad. Pero no había acudido ningún barco. Ni entonces ni ahora. Los ojos se le fatigaban de mirar a la nada. Trató de distraerse pensando en lo que estaba sucediendo a apenas una milla río arriba del puerto de Junchow. Los barcos de costas patrullaban sin cesar, y en una ocasión oyó un disparo de bala que le estremeció.
Se había escondido bajo las ramas colgantes de un sauce llorón, que hundía sus hojas en el agua, entre los cañaverales, y empezó a temer que resultara demasiado invisible. ¿Y si no lo encontraban? La vida, por desgracia, estaba llena de aquellos «y si».
¿Y si hubiera dicho que no? No a Mason, no a Feng Tu Hong. ¿Y si…?
– ¿Señor venir?
El débil murmullo le hizo dar un respingo, pero no vaciló. Aceptó la mano tendida del hombrecillo enjuto, que se encontraba en la barca de remos, y montó en ella. Era un riesgo, pero Theo ya estaba demasiado implicado como para echarse atrás. En un silencio sólo roto por el débil suspiro de los remos en contacto con el agua, viajaron río abajo, pegados a la orilla, buscando la sombra de los árboles. No estaba seguro de la distancia que habían recorrido, ni del tiempo que tardaron, pues de vez en cuando el enclenque barquero chino amarraba el bote entre los juncos hasta que pasara el peligro que le hubiera sobresaltado.
Читать дальше