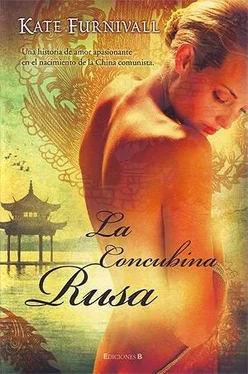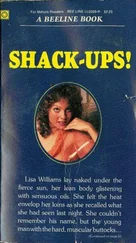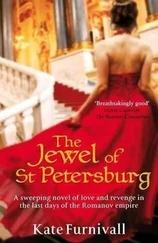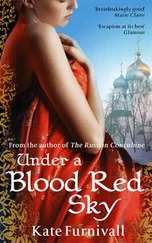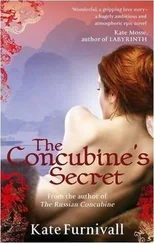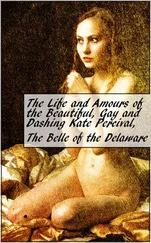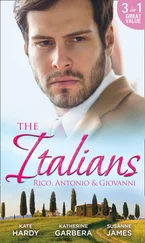Lydia se mantenía siempre lo más lejos posible de ellas. Lo raro era que aquellas obsesiones raras desaparecían tan pronto como su amiga abandonaba el dormitorio, y su pupitre, en clase, estaba casi siempre más desordenado que el de Lydia. Era como si en la privacidad de su propia habitación se entregara a sus ansiedades y temores, pero en los demás lugares los mantuviera escondidos y sonriera al mundo. Lydia siempre velaba por que nadie la molestara, ni siquiera el señor Theo.
– Voy un momento a ver cómo está Toby -le dijo su amiga-. No tardo nada.
Y desapareció en el lavadero.
Lydia se asomó al recibidor, arrastrando los pies sobre el suelo pulido hasta que chirriaron, y echó un vistazo al salón, para admirar un instante el gramófono, con su cuerno de latón brillante, con la esperanza de que la fragancia de todo aquel lujo apartara su mente de Chang. Pero no, lo que consiguió fue todo lo contrario. Junto al salón se encontraba la puerta del despacho, que el padre de Polly mantenía siempre cerrada con llave. Sólo por probar Lydia giró el pomo. Y la puerta se abrió.
La habitación estaba en penumbra, pero no se atrevió a encender la luz. Un rectángulo de luz amarilla se recortaba desde la puerta e iluminaba una gran mesa de roble plantada en el centro tras la que se alzaban unos archivadores de madera oscura. En la otra pared colgaba el cuadro de un gran caballo gris con una pata negra, y junto a él, el retrato al óleo de un joven de aspecto nervioso, que debía de ser Christopher Mason en su adolescencia. Pero la atención de Lydia no se fijó en las paredes, sino en un gran libro encuadernado en piel que reposaba sobre la mesa. Tras mirar atrás, para ver si Polly se acercaba, entró en el despacho oscuro y se inclinó sobre él, y leyó la palabra «DIARIO» escrita en relieve dorado sobre la cubierta. Lo abrió y pasó muy deprisa las páginas, hasta llegar a la que correspondía al día del baile, encabezada con su correspondiente fecha: «Sábado, 14 de julio.»
La letra del señor Mason era apresurada y grande, un garabato de tinta negra que costaba leer, y que sin embargo ella devoraba a gran velocidad. «Seis de la mañana: monto a caballo con Timberley. Ocho treinta: reunión para desayunar con sir Edward en la Residencia.» A continuación había algo anotado y tachado con unas líneas gruesas, seguido de «almuerzo con MacKenzie», y de «Willoughby, 7.30». Finalmente, escrito con letra más pequeña, al final de la página, podía leerse: «V.I. en el Club.» Y estaba subrayado.
V.I.
Valentina Ivanova.
De modo que el encuentro no había sido casual.
– ¿Lydia? -la llamó Polly desde la cocina.
– Ya voy -respondió ella, que no obstante revisó las páginas anteriores. V.I. VI. V.I. V.I. VI. Una vez cada mes. Desde enero hasta julio. Se adelantó a las fechas que aún estaban por llegar, y descubrió que había un encuentro programado para el dieciocho de agosto.
– ¿Lyd? -La voz la llamaba desde más cerca.
Cerró el diario de golpe y llegó a la puerta en el instante mismo en que su amiga la empujaba para entrar.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -Los ojos azules de Polly reflejaban su horror-. Todos tenemos prohibido entrar aquí, incluso mi madre.
Lydia se encogió de hombros, pero no respondió nada. Sentía la boca demasiado seca.
Las dos muchachas estaban en la cocina, de pie, soplando sobre sus tazas de cacao humeante, y Polly se reía al oír la historia de Lydia, que le contaba que a Alfred Parker casi se le habían caído los lentes cuando Valentina le pidió que le quitara una miga de pan que había ido a caerle en el cuello. En ese momento se oyó el ruido de una llave en la cerradura de la puerta principal. Polly se quedó helada, pero Lydia reaccionó deprisa. Vertió en el fregadero el chocolate que todavía no se había bebido, metió la taza en un armario y se escondió tras la puerta de la cocina. No tuvo tiempo más que para dedicar una mirada tranquilizadora a su amiga, que parecía presa del pánico. «Por favor, por favor, Polly, piensa con la cabeza.»
– Y no, no creo que el viejo deba… -Christopher Mason se detuvo a media frase. Sus pasos resonaban claramente en los suelos de madera, cada vez más cerca-. Polly, ¿eres tú?
Por un momento, Lydia temió que Polly fuera a quedarse ahí, como un conejo asustado al ver los faros de un coche, pero no fue así; se puso en pie en el momento oportuno y salió al vestíbulo a saludarlo.
– Hola, padre. ¿Lo has pasado bien en la fiesta?
– Eso no importa. ¿Qué diablos haces tú levantada a estas horas?
– No podía dormir. Tenía calor, y sed.
A Lydia, la voz de su amiga le sonaba rara, pero Mason no parecía darse cuenta, y arrastraba las palabras al hablar, claro indicio de las copas de coñac que acababa de tomarse.
– Pobre niña -intervino Anthea Mason-. Déjame que te sirva una limonada bien fría, que te ayudará a…
– No, gracias, ya he bebido.
– Bueno, yo sí tomaré un poco. Tengo un dolor de cabeza atroz.
Unos tacones resonaron en dirección a Lydia.
– ¿Mamá?
– ¿Sí?
– Vamos a sentarnos en el salón. Quiero que me cuentes todo lo que ha sucedido en la fiesta, y qué ropa llevaba la señora Lieberstein esta vez. ¿Ha…?
– Es demasiado tarde para esas tonterías. -Era Mason-. Deberías estar en la cama, mi niña.
– ¡Por favor, por favor!
– No. Y no quiero repetírtelo. Vete a la cama ahora mismo.
– Pero…
– Haz lo que dice tu padre, Polly, sé buena. Mañana ya hablaremos de la fiesta, te lo prometo.
Pausa. Y luego, sonido de pasos en el vestíbulo.
Lydia contuvo el aliento.
La puerta de Polly se cerró, arriba, y el chasquido fue como una señal para los dos adultos, que seguían de pie en el vestíbulo.
– Eres demasiado blanda con la niña, Anthea.
– No, yo…
– Lo eres. Si yo no estuviera aquí, le consentirías incluso que asesinara a alguien. Y no pienso consentirlo. Me desautorizas, ¿es que no lo ves? Tu obligación es asegurarte de que aprenda a comportarse como es debido.
– ¿Como te has comportado tú esta noche, quieres decir?
– ¿Qué es lo que estás insinuando exactamente?
Silencio.
– Vamos, exijo saber qué insinúas.
La respuesta tardó en llegar, y vino precedida de un gran suspiro.
– Sabes perfectamente qué es lo que insinúo, Christopher.
– Por el amor de Dios, mujer. No tengo el don de leer las mentes.
– Esa mujer americana. Esta noche, en la fiesta. ¿Es así como quieres que se comporte Polly?
– Por Dios, ¿así que es por eso? ¿Por eso me has hecho volver pronto a casa? No seas ridícula, Anthea. Esa mujer estaba siendo amable, lo mismo que yo, eso es todo. Su esposo y yo hacemos negocios juntos, y si tú fueras un poco más abierta, un poco mas divertida en estas…
– Os he visto en la terraza, muy «amables» los dos.
La madre de Polly lo dijo en voz baja, pero el bofetón que siguió resonó en todo el vestíbulo, y el grito ahogado, dolorido de Anthea sacó a Lydia de su escondite. Dio un paso al frente y se plantó en el quicio de la puerta, pero la pareja estaba demasiado concentrada en sí misma como para fijarse en ella. Mason estaba echado hacia delante, como un toro, el cuello hundido entre los hombros de su chaqueta arrugada, un brazo extendido, dispuesto a golpear de nuevo. Su esposa se echaba hacia atrás, para alejarse de él y se había llevado una mano a la mejilla, donde la marca roja le llegaba casi a la oreja. Se le había caído el pendiente.
Sus ojos azules, enormes, eran como los de Polly, pero estaban tan llenos de desesperación que Lydia no lo soportó más. Se adelantó, pero llegó tarde. Otro bofetón hizo tambalearse a Anthea. Se sujetó en el paragüero y salió corriendo hacia el salón, cerrando la puerta tras ella. Mason se dirigió hecho una furia hacia el comedor, donde Lydia sabía que guardaban el coñac, y también cerró de un portazo. Lydia se quedó en medio del vestíbulo, temblorosa. Del salón le llegaba un llanto amortiguado, y habría querido entrar, pero era lo bastante sensata como para saber que no sería bienvenida. De modo que subió las escaleras, sin importarle si hacía ruido o no, y regresó a la habitación de Polly.
Читать дальше