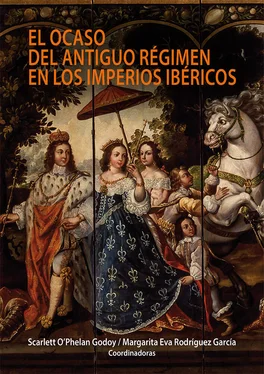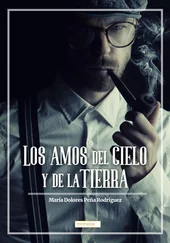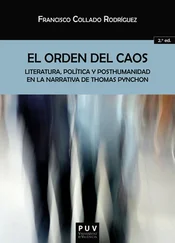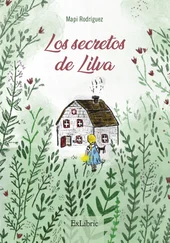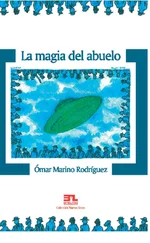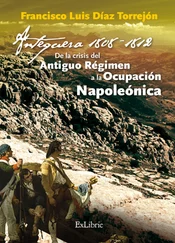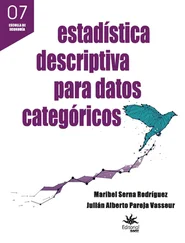Sin embargo, al comparar las distintas misiones jesuitas, uno se da cuenta de que había una gran variedad de experiencias. Por lo tanto, no se puede hablar de un modelo único. La única constante aparente eran los propios jesuitas, que recibían la misma formación en Europa o en América. La mayor parte eran españoles, pero también había alemanes, italianos y otros provenientes de Europa católica. La pregunta es: ¿por qué algunas misiones tuvieron más éxito, aparentemente, que otras? Evidentemente, todas las misiones poseían algunos de los factores que posibilitaban su viabilidad. Pero, como veremos, solo en Paraguay se reunieron a la vez todos los factores necesarios para una misión exitosa, en Nueva España hubo algunos, y en Mainas bastante menos. Vamos a repasar brevemente la historia de las misiones de Mainas y de Nueva España primero, para después detenernos en el caso especial de Paraguay.
1. Mainas
Mainas (o Maynas) fue el nombre genérico que los jesuitas dieron a su misión en el norte del Perú. En realidad, el nombre viene de los indios mainas, una de las muchas tribus que habitaban esa región. Los límites de la región fueron, en el norte, el rio Putumayo y, en el sur, los ríos Marañón y Amazonas. Al principio, Mainas se extendió desde la selva oriental de Ecuador hasta el río Negro en Brasil. Posteriormente, los límites se redujeron al río Yaraví en el Perú actual. Los colonos españoles entraron en la región en la segunda parte del siglo XVI en busca de oro y de indios para prestar servicios personales. En 1619, ellos fundaron la ciudad de Borja cerca del río Marañón. Pero los colonos también provocaron resistencia por parte de los indios. En dos ocasiones, 1570 y 1635, los mainas se rebelaron y atacaron los asentamientos españoles. El gobernador de Loja, Pedro Vaca de la Cadena, pidió a los jesuitas que enviaran a misioneros a la región para pacificar a los indios y protegerlos contra las incursiones de los colonos. Los primeros dos jesuitas llegaron en 1638 y estuvieron acompañados por soldados que ayudaron a «reducir» a los indios a los nuevos pueblos misionales. Pero los misioneros también atrajeron a los indios ofreciéndoles regalos: herramientas de metal, cuchillos, machetes y otras cosas útiles. Al mismo tiempo, las misiones ofrecían protección contra los bandeirantes, que entraban en territorio peruano libremente. Al cabo de algunos años ya existían tres misiones: San Ignacio, Santa Teresa y San Luis. Por el año 1651 había doce misiones, que también incluían a otras tribus: los jeberos y los cocamas.
Los misioneros intentaron resolver la barrera de la comunicación enseñando el quechua a los distintos grupos étnicos. Tuvieron tanto éxito en difundir la «lengua general de los Incas» que, de hecho, el quechua se habla hoy por el rio Napo (Ardito, 1993, p. 69). Los misioneros se comunicaban mediante los caciques locales, que, en la práctica, seguían gobernando a los indios. Económicamente, las misiones recibían un subsidio de la Corona. Además, los misioneros vendían canela, cacao, cera, hamacas y otros productos de las misiones en los mercados de Quito y regresaban a las misiones con ropa, cuchillos y carne. En 1740, la Compañía de Jesús compró cuatro haciendas cerca de Quito para ayudar a sostener las misiones (Negro, 1999, p. 274). Como en el caso de otras misiones, los jesuitas reordenaron los hábitos tradicionales de trabajo. Los hombres, que antes cazaban y pescaban, ahora se dedicaban al cultivo de la tierra, y las mujeres trabajaban hilando ropa y otros productos de algodón, o bien se dedicaban a hacer ollas de cerámica.
La misa y las clases de catecismo se convirtieron en las actividades centrales de la misión. Ciertas danzas tradicionales y otras expresiones artísticas fueron permitidas, aunque otras prácticas —la poligamia y la desnudez— estuvieron prohibidas. El castigo típico para infracciones consistía en la flagelación, estar recluido en el calabazo o experimentar algún tipo de humillación pública, pero no se aplicaba la pena capital. Con el tiempo, el número de soldados disminuyó y los misioneros dependían de fiscales indígenas, que imponían las reglas.
En la década de 1660, los jesuitas iniciaron un segundo ciclo de expansión. La llegada de Samuel Fritz y Enrique Richter, ambos alemanes de Bohemia, revitalizó este esfuerzo misional. Fritz trabajó entre los omaguas cerca del río Marañón y Richter entre los cunibos cerca de Ucayali. Pero los misioneros encontraron resistencia fuerte cuando intentaron evangelizar a los jíbaros. En 1683, el padre Lorenzo Lucero llevó una expedición de cincuenta soldados y trescientos indios aliados hacia el territorio de los jíbaros, pero esta entrada terminó en un fracaso (Santos Hernández, 1992, p. 227). En 1691, Richter y sus compañeros organizaron otra entrada, que también fracasó. Finalmente, en 1695, Richter murió en otro intento.
En 1704, cuando Fritz fue nombrado superior, las misiones estaban en plena crisis. Por el año 1712, como resultado de la muerte natural, las epidemias, el martirio o, sencillamente, la falta de nuevos reclutas, solo había nueve misioneros para toda la región. También, entre 1710 y 1767, la región fue devastada por quince epidemias distintas. Al reubicar a los nativos en las reducciones por las orillas de los ríos, que fue la ruta comercial normal, los misioneros aumentaron el peligro de la contaminación. En respuesta, prohibieron a los visitantes entrar en las reducciones (Negro, 1999, p. 281).
Finalmente, cuando llegaron nuevos refuerzos después de 1735, las misiones experimentaron un tercer ciclo de expansión. En 1768, había 28 misioneros trabajando en 41 pueblos, con aproximadamente 18 000 nativos cristianos (Borja, 1999, pp. 430, 443). Aunque los jesuitas podían considerarse relativamente exitosos, no obstante, como en el caso de los jíbaros, experimentaron algunos retrocesos cuando intentaron someter y evangelizar a los indios tucanos por el río Napo. Los jesuitas entraron en el territorio de los tucanos en 1720 y encontraron fuerte resistencia. Un grupo de tucanos mató a uno de los ayudantes laicos de los misioneros. En represalia, una expedición partió en busca de los culpables. A pesar del hecho de que los mismos nativos aplicaron la pena capital a los culpables, los soldados mataron a varios nativos inocentes (Cipolleti, 1999, p. 232). Desde ese momento en adelante, la labor de evangelizar y civilizar a los tucanos resultó ser una marcha cuesta arriba. A diferencia de los xérebos y los omaguas, que nunca mataron a un misionero, los tucanos asesinaron a varios jesuitas. Además, los tucanos no aceptaron convivir con nativos de otras etnias. Por lo tanto, los pueblos misioneros de los tucanos eran pequeños. En 1744, los misioneros habían fundado nueve misiones con mil tucanos (p. 234). Pero ese mismo año sucedió otro desastre: un jesuita y dos ayudantes fueron asesinados en la misión de San Miguel Ciecoya. Movido por el temor a las represalias, los indios de la misión huyeron y desaparecieron en la selva (pp. 232-234). Como consecuencia, los jesuitas decidieron cambiar de estrategia. Para comenzar, no enviaron otra expedición para castigar a los nativos. En 1745 reconocieron que, con el uso de la violencia, habían logrado muy poco. Desde ese momento en adelante decidieron entrar en el territorio de los tucanos sin soldados y con gran riesgo para sus propias vidas. Finalmente, lograron establecer algunas nuevas misiones, pero nunca tuvieron el mismo éxito que habían experimentado con otras tribus más al sur.
La etnohistoriadora María Susana Cipolleti, que estudió este caso, concluyó que había varias razones para esta falta de éxito. Entre otras, los jesuitas no llevaban mucho tiempo en el territorio de los tucanos, pues emprendieron su labor entre ellos casi un siglo después de haber establecido las primeras misiones en Mainas. También, los tucanos se mudaban con frecuencia, y en un área más grande que la de las primeras misiones al sur. Como consecuencia, el contacto con ellos fue más difícil. Pero, más importante, los tucanos no vieron ninguna ventaja en la presencia de los misioneros. Para los mainas, omaguas y xeberos, los jesuitas ofrecieron protección contra los encomenderos y los bandeirantes, pero estos grupos todavía no se habían constituido en una amenaza para los tucanos. Finalmente, el uso de la violencia por parte de los misioneros había creado un clima de desconfianza. En las misiones más al sur, los misioneros habían recurrido más a la persuasión que a la fuerza.
Читать дальше