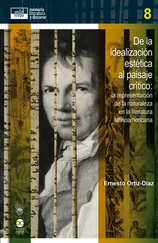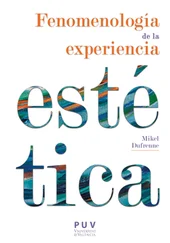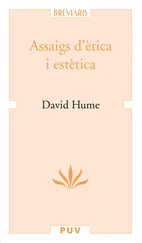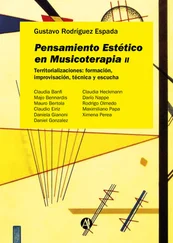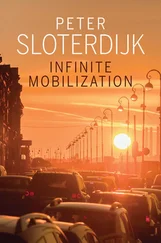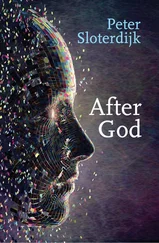Embarque hacia la Isla del Tesoro: el legado de Calibán
Tras lo aquí expuesto, estamos preparados para ver que la historia de la música se halla, a su manera, entretejida con la partida de los hombres modernos, emprendedores, inventores, hacia las nuevas orillas. A menudo se invoca la música para representar, a su particular modo, la curvatura del mundo, pero raras veces se hace de forma inteligente. Ella lo logra articulando, de conformidad con su naturaleza demoniaca, la temporalidad curvada de la existencia humana.
Dicho esto, ya no cuesta mucho explicar de un modo plausible por qué la música tuvo que ser la verdadera religión de los modernos, más allá de toda división en confesiones y segregación de sectas. Si la religión ha ofrecido desde siempre interpretaciones más o menos profundas del inevitable retorno del mortal al aún no nacido, con la música de la era moderna surgió una poderosa alternativa para dotar a esta dinámica de un marco seguro. La música de la era moderna es en verdad más religiosa que la religión, pues gracias a su privilegiada alianza con las facultades latentes del oído es capaz de penetrar en estratos interiores en los que difícilmente encontraremos la simple religiosidad. La gran ventaja de la moderna música sobre la religión radica en la circunstancia de que ella adquiere (sobre todo desde su cambio de la polifonía a la expresión basada en el acorde y desde la transición de la composición obediente a formas y géneros hasta la libre composición de figuras sonoras sujetas al programa del compositor) una fuerza de proclamación que, hasta hoy, la religiosidad convencional apenas comprende.
Desde los siglos XVII y XVIII, la dinámica esencial de la música elevada ha hecho que esta adquiera un carácter irresistiblemente evangélico, porque desde entonces desarrollaría una elocuencia superior en el aspecto paradisiaco o, más generalmente, en cuestiones de tensión y relajación. Esto lo compartió, como mucho, con la lírica moderna, que, desde la época de Goethe y Eichendorf, y de Lermontow y Lamartine, no hizo ningún secreto de su ambición de rivalizar con el oído del sujeto musicalizado. Así inició la música en sus formas más desarrolladas, desde los días del primer clasicismo vienés, un interminable diálogo tonal sobre la diferencia entre paraíso y mundo. Su superioridad radicaba en el hecho de que ella se dirige exclusivamente al oído – al oído que, como hoy se sabe, determina desde su propia constitución reminiscente las condiciones de la distinción entre mundo y pre-mundo. La grandeza de la música moderna y su solidaridad con el proyecto del mundo moderno puede medirse si se reconoce en ella el medio donde se establece una enérgica relación con el mundo que, sin embargo, no niega la llamada de la profundidad. En este medio late el corazón aventurero de la modernidad. Si la religión en sus formas establecidas tuvo que promover regularmente el alejamiento de las preocupaciones mundanas obsesivas, y aun la huida del mundo, para rescatar a las almas del medio secular y sus calamidades, la música de la modernidad tuvo el mérito de crear un medio transicional en el que los derechos irrenunciables de regresión y recuerdo de la indemnidad pre-mundana se equilibrasen con el sentido del desarrollo personal y la afirmación del mundo.
Sobre el «proyecto del mundo moderno» y la solidaridad de la música no estaría de más explicar brevemente, para concluir, estos críticos virajes. Pues, ¿con qué derecho podríamos hablar de una edad que se llama moderna, si no dijéramos que los hombres de Occidente comenzaron entonces a cambiar su repertorio de deseos y aspiraciones? Para que el Renacimiento llegara a ser realmente una época de descubrimientos, hubo de definirse como la era de un gran viraje deseado. Para decirlo sumariamente, a los hombres de la Edad Moderna, cualquiera que fuese lo que dijeran de sus fines últimos, lo que verdaderamente les interesaba era desviar las flechas de sus deseos del más allá al más acá, a objetivos que podían alcanzar y disfrutar en esta vida. El símbolo geográfico de este viraje se llamó América; el novelesco, la Isla del Tesoro, y el mitológico, Fortuna. Es cierto que desde siempre existió en los hombres del contexto cultural occidental la aspiración a transitar de un mal «aquí» a un bien «allí», un bien salvador y racional, aunque este último residiera por lo pronto en el cielo de la Trinidad. Pero sólo los siglos que siguieron a los viajes de Colón hicieron a los europeos buscadores de tesoros, y no de forma pasajera u ocasional, sino primordial y constitutiva. Desde el descubrimiento de los continentes allende el océano, la búsqueda de tesoros constituye la verdadera actividad metafísica de la psique europea.
La imagen del tesoro nos sugiere la idea del objeto magnético que tiene con lo demoniaco la nota común de que no está tranquilo mientras teorizamos sobre él. No podemos imaginar el tesoro sin estar ya buscándolo, y no podríamos buscarlo si no estuviéramos ya cautivos de su atracción. Basta con describir el mundo como lugar donde pueden encontrarse tesoros para al instante transformarse en buscador, y ya no en el sentido del buscador trascendente y masoquista de Dios al estilo medieval, sino en el sentido de la moderna empresa estético-mágico-económica. Ser empresario significa cambiar las recompensas en el más allá por las expectativas de ganancias en el más acá. La conjetura del tesoro provee la justificación del coraje híbrido con que los hombres de la Edad Moderna se han comprometido con la vastedad del mundo y de la Tierra. En el futuro, el significado del nuevo territorio sólo podrá ser el de un lugar que ofrece la posibilidad de desenterrar tesoros. Cuando de pronto alabamos lo nuevo, es porque lleva aparejado el derecho humano del encontrar algo. Encontrar el tesoro supone ofrecer la prueba de que nadie es afortunado injustamente. La idea de la fortuna implica el creer que la coincidencia de justicia y favor es posible, y no sólo posible, sino legítima. Nuevo territorio: en esta expresión muestra sus colores el espíritu de la utopía; es a la vez el espíritu del riesgo. Esto suena como un evangelio con características geográficas. Creer en él es estar convencido de que, en costas lejanas, en islas antes inaccesibles, en talleres nocturnos de la naturaleza, en matraces hirvientes, en grutas rutilantes, existen tesoros que esperan a quienes los encuentren. Están así dispuestos gracias a una acumulación original de objetos de la suerte, pues de su origen, producción y distribución siempre se sabe demasiado poco; ellos esperan porque no hay suerte que no tenga ya sus ojos puestos en el afortunado al que quiere favorecer. Donde Fortuna aparece, allí está Fortunato –el hombre que se ha especializado en aceptar regalos de manos caprichosas–. Por eso es Fortunato el primer nombre de artista de la Edad Moderna. Los tesoros de Fortuna son a priori aureolas que distinguen la cabeza de su portador en cuanto se identifica como su descubridor.
Dicho esto, y admitido con la aconsejable cautela, cabe dar un último giro a la idea y sugerir de qué manera los músicos de la Edad Moderna pudieron volverse activos buscadores de tesoros. Se entiende por qué no subieron a bordo de las naves para arribar a la Isla del Tesoro. Emplearon otras cartas que las de los navegantes y dibujaron otras costas para representar su América. La verdadera América interior atrajo a los compositores cuando, buscando y encontrando de otra manera, salieron al descubrimiento de melodiosas cuevas con tesoros. Pero lo que los artistas allí encontraban, debían antes producirlo ellos mismos. Lo que reencontraban nunca existió antes de su hallazgo.
Me permito aquí conjeturar, para concluir, que Shakespeare fue el primero que tocó, en su obra La tempestad, estas peligrosas liaisons entre el Nuevo Mundo sonoro y el Nuevo Mundo iluminado por el brillo de los tesoros. El principal testigo de este descubrimiento no es otro que el habitante nativo de la exquisita isla que, gracias a la magia (hoy diríamos la técnica), se había convertido en el Imperio de Próspero: un aborigen llamado Calibán a quien uno de los visitantes llama con arrogancia «botarate», «pescado apestoso» y «most ignorant monster», un Papageno caribeño, un hombre primitivo, el proletario original, pero un hombre que goza de un privilegio del que los estirados nuevos señores del mundo sólo tienen alguna vaga ideas. Él goza del privilegio de vivir, en medio de una primigenia naturaleza sonora, y observar desde ella las fabricaciones de la cultura superior con una mezcla de escepticismo, asombro, sumisión y rebelión. Shakespeare pone en boca de este monstruo anfibio, nacido-no nacido, que es enteramente humano y enteramente artista, unos versos que nosotros debemos estudiar como manifiesto permanente de la nueva música:
Читать дальше