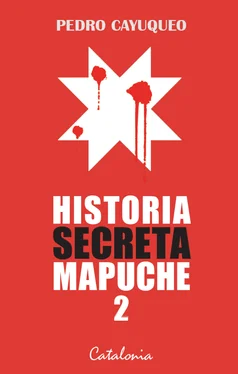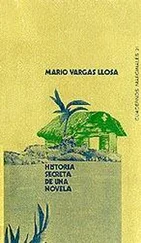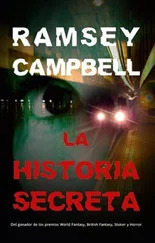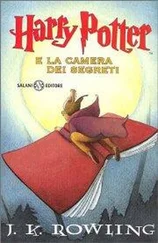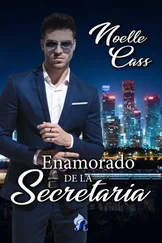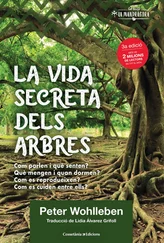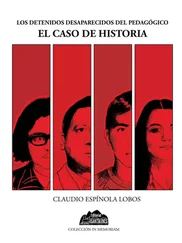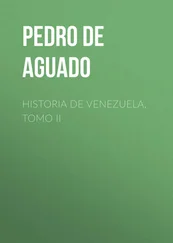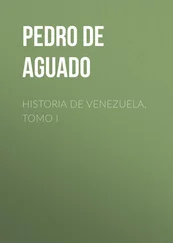Estos últimos, por su parte, recibían encomiendas, pero debían aportar todos los medios materiales y humanos. La Corona, como podrán advertir, ganaba mucho y arriesgaba poco. Esto hacía que cada adelantado eligiera la estrategia militar y las tácticas a emplear por sus tropas como mejor le pareciese.
Durante toda la conquista de América la falta de auténticos soldados en las expediciones y la mescolanza de tácticas no supuso en verdad mayor problema. Tampoco la indisciplina crónica de las tropas. A los hispanos les bastó la superioridad tecnológica, la bravura de sus capitanes y también las enfermedades que portaban, desconocidas en esta parte del mundo.
Así cayeron dos poderosos imperios prehispánicos, los aztecas de México y los monarcas incas del Perú.
Pero el caso mapuche fue totalmente diferente.
En Wallmapu se requería un ejército de verdad y no uno compuesto mayoritariamente por vecinos y encomenderos, todos obligados a servir en una guerra imposible abandonando de paso por largos meses sus familias y sembradíos en el valle central.
En Madrid eran conscientes de aquello. Y por eso enviaron a Ribera, uno de sus mejores hombres. Éste rápidamente puso manos a la obra.
Sus primeras medidas fueron solicitar más soldados al Perú, levantar una cadena de fuertes en el río Biobío y especializar el abastecimiento y la logística con personal adecuado.
Profesionalizar, obviamente, costaba dinero. Ribera lo obtuvo en 1604 del Virreinato del Perú a través del Real Situado. Además, de manera excepcional, se le permitió reclutar veteranos de las guerras europeas para servir bajo su mando en Chile. Así nació el Tercio de Arauco.
El resultado fue un ejército profesional, remunerado que, si bien permitió a Ribera contener en la frontera las rebeliones mapuche, nunca lograría el objetivo principal de la Corona, que era someter a nuestros ancestros y refundar las siete ciudades españolas destruidas tras Curalaba.
Es más, en su segundo mandato como gobernador, a Ribera le correspondería implementar la llamada “guerra defensiva” propuesta al rey Felipe III por el padre Luis de Valdivia. Aquella estrategia —se cuenta ejecutada a regañadientes por Ribera— fue la antesala de la capitulación española de Quilín en 1641.
Para los interesados en profundizar en este fascinante periodo histórico, la obra del maestre de campo Alonso González de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile, constituye una verdadera joya.
Es el mayor testimonio de aquella época en el relato de uno de sus protagonistas principales. Nájera llegó a Chile junto al gobernador Ribera en 1601 y luchó por siete años en la frontera mapuche. Incluso fue enviado a España en 1607 para convencer a la Corona de enviar nuevos refuerzos militares.
Con el propósito de dejar constancia de la crítica situación que se vivía en Chile, y convencer al Consejo de Indias y al Rey de enviar socorros, redactó y presentó algunas consideraciones que luego se transformarían en los puntos quinto y sexto de su famoso libro.
El bravo capitán, veterano de Flandes e Italia, se deleita describiendo la superioridad de los guerreros mapuche, su genio militar, astucia a toda prueba y tácticas siempre cambiantes. “Debe ser la guerra de más reputación cuando los enemigos con quien se tiene son los más reputados por valientes y belicosos”, escribe Nájera al Rey.
También concluye que la única solución es “exterminar” a los mapuche en una campaña bélica eficaz —que él prepara en todos sus detalles— y luego vender en calidad de esclavos en otras posesiones coloniales a quienes quedasen con vida. Fue un plan rápidamente desechado por la Corona. El horno no estaba para bollos, debió concluir sabiamente el monarca.
- UNA CABALLERÍA IMBATIBLE –
El mito dice que fue Lautaro quien tras aprender del ejército español enseñó a los mapuche el arte de la guerra. Lo cierto es que nuestros ancestros no eran ningunos neófitos en cuestiones militares. Mucho antes que a los europeos, los weichafe ya habían detenido a un poderoso ejército invasor, el de los incas, devastado en sucesivas campañas en la frontera del río Maule.
Tal vez por eso los antiguos llamaron we inka a los invasores europeos, origen de la actual denominación winka. En lengua mapuche su significado es “nuevo inca” y por siglos fue la forma en que nuestros ancestros denominaron a los españoles y chilenos en Wallmapu.
Todavía se usa. Mi abuelo Alberto llamaba así a todos los chilenos, sin distinción, incluidos sus amigotes del pueblo. Para él todos eran “extranjeros” en nuestra tierra. “Las cosas como son”, subrayaba siempre. En nuestros días el concepto ha mutado en adjetivo calificativo. Negativo, por cierto. “Ladrón”, “usurpador”, algunas de sus actuales interpretaciones.
Para mí, fiel a las enseñanzas del abuelo, siempre significará “extranjero”. Así lo uso en todos mis textos, aclaro desde ya.
No, no fue Lautaro quien enseñó a guerrear a los mapuche. Y tampoco fue quien inventó la guerra de guerrillas.
Desde antiguo los mapuche habían aprovechado su escarpada geografía llena de bosques, ciénagas, grandes ríos y montañas para su táctica militar favorita, la emboscada. Lo que sí podemos atribuir a Lautaro fue su perfeccionamiento, sumando a la guerra de guerrillas las tácticas convencionales españolas. Ello permitió a los mapuche adaptarse a cualquier escenario de batalla.
Es con Lautaro que se aprenden, copian y perfeccionan las tácticas militares europeas. Los mapuche rápidamente aprenden a movilizarse en escuadrones, de forma ordenada, con jefaturas transmitiendo órdenes con sonidos, destacando entre los guerreros la utilización de picas, lanzas y arcabuces tal como lo hacía lo mejor de la infantería española en Europa, los Tercios.
Sumen a ello la temprana incorporación del caballo como arma de guerra y la adopción de novedosas tácticas de caballería. El resultado no podía ser otro: un enemigo tan temible como formidable.
Pero existía por cierto otro factor, uno relacionado con la tecnología militar. Pasa que entre el siglo XVI y fines del siglo XVIII, periodo coincidente con la guerra de Arauco, la evolución de las armas de fuego había sido mínima en el mundo: apenas progresos en la precisión y el alcance de cañones y mosquetes.
El arma típica de infantería fue por siglos el mosquetón de chispa y ánima lisa, aquel que se cargaba por la boca del cañón mediante una baqueta. Era un engorroso y lento sistema que rara vez permitía más de dos tiros por minuto. Su ánima lisa los hacía además tan imprecisos que acertar a un blanco implicaba una verdadera proeza.
Esta demora entre las cargas permitía a los guerreros mapuche atacar a los soldados españoles y ultimarlos en el cuerpo a cuerpo. La bocanada de humo indicaba el momento propicio para el ataque. De allí viene la expresión irse al humo, dicho coloquial propio de Argentina y que hace referencia a la persona en extremo directa o a quien se lanza atropelladamente en busca de algo. Su origen se vincula a la forma mapuche de guerrear en los malones por la pampa trasandina.
Esto explica el tipo de batallas que caracterizaron las guerras de independencia en nuestro continente, desde la rebelión de las trece colonias en 1780 a las guerras del Cono Sur a partir de 1810: ejércitos formados en el campo de batalla y descargas cerradas de infantería, todo a muy corta distancia, única forma en que los rudimentarios mosquetes podían ser efectivos. Y luego sangrientas cargas de bayoneta y lanzas antes de entrar en escena la más antigua, devastadora y prestigiosa de todas las armas, la caballería.
Y si algo aprendieron los guerreros mapuche fue a montar a caballo. Incorporada en las primeras décadas de guerra con los conquistadores, la caballería era un arma que nuestros ancestros habían transformado en un verdadero arte militar.
Читать дальше