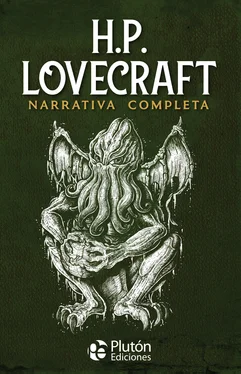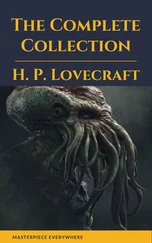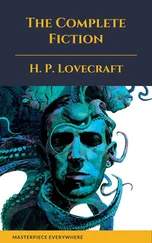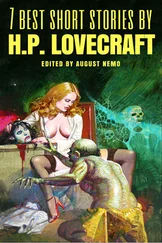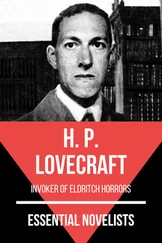—¡Carter, apresúrate! Ya todo es inútil... tienes que huir... la losa... es mejor uno que dos... Una pausa, más chasquidos, luego la débil voz de Warren:
—Todo va a terminar... no lo hagas más difícil... cubre esos malditos peldaños y sálvate... no pierdas más tiempo... Hasta nunca, Carter... no volveremos a vernos.
El susurro de Warren comenzó a crecer hasta convertirse en un grito. Un grito que también comenzó a crecer hasta convertirse en un alarido que contenía todo el horror de todos los siglos.
—¡Malditos sean los seres infernales! ¡Hay legiones de ellos! ¡Dios mío! ¡Huye, Carter! ¡Huye! ¡Huye!
Otra vez, el silencio. Ignoro durante cuánto tiempo permanecí sentado, estupefacto, susurrando, murmurando, llamando, gritándole a aquel teléfono. Una y otra vez, durante aquel interminable lapso de tiempo, susurré, murmuré, llamé y grité:
—¡Warren! ¡Warren, contesta! ¿Estás ahí?
Y entonces llegó hasta mí el horror definitivo, el horror indecible, el impensable, el increíble. Ya he mencionado que parecieron transcurrir siglos después de que Warren me diera su última y desesperada advertencia, y que solo mis propios gritos rompían aquel pavoroso silencio. Pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y apreté el oído para escuchar. Grité nuevamente:
—Warren, ¿estás ahí? —y en respuesta escuché aquello que envió una nube oscura sobre mi cerebro.
No trataré de describir la voz que escuché, puesto que las primeras palabras me sacaron de mi estado de consciencia y generaron un vacío mental que se prolonga hasta el momento en que desperté en el hospital. ¿Qué podría decirle? ¿Que era una voz hueca, profunda, sobrenatural, gelatinosa, incorpórea, remota e inhumana? La escuché y no supe nada más... Ese fue el final de mi experiencia y también el final de mi historia. La oí mientras estaba petrificado en aquel cementerio desconocido, en una hondonada, entre lápidas carcomidas y tumbas en ruinas, entre la exuberante vegetación y vapores miasmáticos... La escuché surgiendo de las infernales profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante.
Y lo que dijo fue:
—¡Imbécil, Warren está MUERTO!
The Statement of Randolph Carter: escrito en 1919 y publicado en 1920.
El viejo Bugs12
Tragedia extemporánea
por Marcus Lollius, procónsul de la Galia.
El antro de Sheehan, que adorna uno de los callejones bajos del céntrico distrito ganadero de Chicago, no es justamente un lugar que pudiera llamarse agradable. Su atmósfera, plagada de miles de olores semejantes a los que el señor Coleridge podría haber encontrado en Colonia, apenas sabe lo que son los rayos purificadores del sol y tiene que luchar, para hacerse un lugar, contra las acres humaredas de miles de puros y cigarrillos baratos que cuelgan de los torpes labios de las bestias humanas que rondan en ese lugar de día y de noche. Pero la popularidad del Sheehan no se ve afectada por ello, y hay una razón para que sea de ese modo. Esta resulta obvia para cualquiera que se moleste en olfatear los aromas mezclados que allí se encuentran.
Sobre y entre los humos y el olor a encierro, se percibe un aroma que una vez fue familiar en todo el mundo, pero que ahora se encuentra limitado a las calles ocultas de la vida a causa del decreto de un gobierno benevolente: el olor del fuerte y terrible whisky... un fruto prohibido muy valioso este año de gracia de 1950.
El Sheehan es el lugar más reconocido del tráfico clandestino de licor y de drogas, situación que está revestida de una cierta dignidad que toca incluso a los desaliñados asiduos de ese lugar, pero incluso así, había una persona que quedaba fuera de los límites de esa dignidad, uno que compartía la miseria y suciedad del Sheehan pero no su importancia. Lo llamaban el Viejo Bugs y era el ser más despreciable de un submundo igualmente despreciable. Uno podía tratar de averiguar qué había sido de su vida alguna vez, ya que su lenguaje y ademanes cuando se embriagaba lo suficiente eran lo bastante curiosos como para despertar el interés, sin embargo, era más sencillo determinar qué era… ya que el Viejo Bugs encarnaba, en grado superlativo, esa patética clase de personas que algunos llaman perdedor o marginal. Era imposible determinar su procedencia. Una noche había entrado de forma estrafalaria en el Sheehan, echando espuma por la boca y pidiendo a gritos whisky y hachís, y cuando se lo dieron a cambio de la promesa de hacer trabajos serviles, ya se había quedado allí limpiando los suelos, lavando las escupideras y los baños, y haciendo un centenar de trabajos similares de muy baja condición, a cambio del alcohol y las drogas que necesitaba para mantenerse vivo y cuerdo.
El viejo Bugs hablaba poco y cuando lo hacía era, generalmente, en esa jerga habitual de los bajos fondos, pero de vez en cuando, si se entusiasmaba gracias a una generosa y desmedida dosis de whisky barato, estallaba en cadenas de polisílabos incomprensibles y en fragmentos de sonoras prosas y versos, lo que hacía creer a algunos clientes habituales que el hombre había conocido días mejores. Uno de ellos —un estafador fracasado— solía conversar con él con bastante regularidad, y a tenor de sus palabras, llegó a considerar que en sus días había sido profesor o escritor. Pero la única verdad tangible sobre el pasado del Viejo Bugs era una foto desvaída que llevaba siempre consigo… la fotografía de una joven de facciones nobles y hermosas. A veces la sacaba de su destartalada cartera, desenvolvía con mucho cuidado su envoltura de tela encerada y la contemplaba durante horas con expresión de inefable tristeza y ternura. No era el retrato de alguien a quien se pudiera llegar a conocer en el submundo, sino el de una mujer de buena educación y buena cuna, vestida con ropas livianas de hacía treinta años. Hasta el Viejo Bugs parecía sacado del pasado, ya que su indescriptible vestuario tenía todas las marcas de un tiempo pasado. Él era un hombre muy alto, que sobrepasaba el metro ochenta, aunque sus hombros caídos disimulaban tal altura. Su pelo, de un blanco sucio que caía en mechones, jamás lo peinaba, y en su rostro flaco crecía una espesa y enmarañada barba nunca afeitada, que siempre resultaba incipiente, pero que no llegaba a formar una barba respetable. Sus rasgos tal vez fueron nobles en el pasado, pero ahora mostraba los destructivos efectos de una terrible vida de vicios. En algún momento —quizá en su mediana edad— había sido un tipo gordo, pero ahora estaba terriblemente delgado, con bolsas amoratadas colgando bajo sus ojos lagañosos y también bajo sus mejillas. Visto en conjunto, el Viejo Bugs no ofrecía una estampa agradable.
Tan extraño como su aspecto era el carácter del Viejo Bugs. Solía ser, en verdad, del tipo despojo humano —dispuesto a hacer cualquier cosa a cambio de una dosis de whisky o hachís—, pero por momentos, mostraba el trato que le había ganado su apodo. En esos instantes trataba de erguirse y un cierto fuego encendía sus ojos hundidos. Su porte asumía una gracia y una dignidad inesperadas y las sórdidas criaturas que estaban a su alrededor podían reconocer en él cierta superioridad. Era algo que los volvía menos propensos a propinar los usuales golpes y puñetazos a ese pobre e indefenso criado. En esos breves momentos él podía hacer gala de un humor sarcástico y hablar sobre cosas que hacían pensar a los clientes del Sheehan que era un ser loco e irracional. Pero tales arrebatos pasaban pronto y, nuevamente, el Viejo Bugs volvía a su eterno lavar de suelos y escupideras. De no existir cierto detalle, el Viejo Bugs hubiera sido el esclavo ideal de aquel sistema, y ese detalle era su comportamiento cuando alguien iniciaba a un joven en la bebida.
Читать дальше