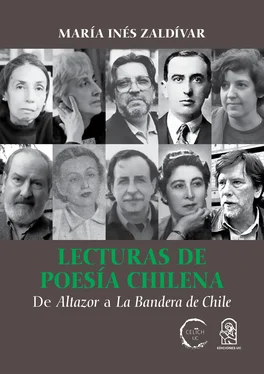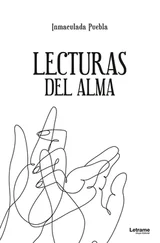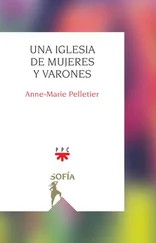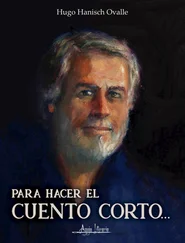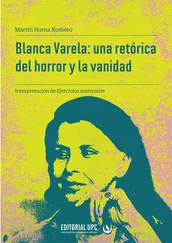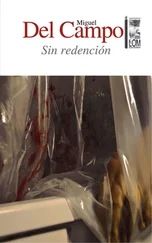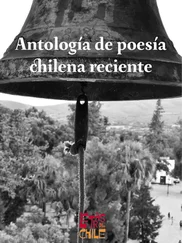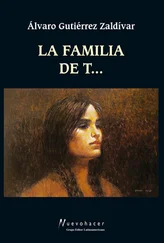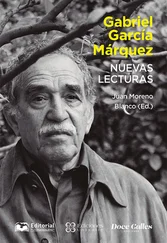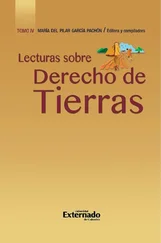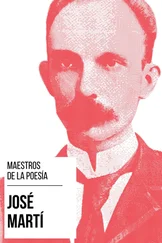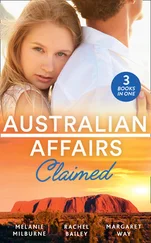prende infinitas antorchas
en mi corazón helado,
y arrastra mi pensamiento
hacia caminos fantásticos.
Bebo, y no estoy ebria, no;
muerdo el cristal de mi vaso
y hago trizas los espejos
que miran y estoy mirando.
Me sumerjo en mi licor
como en olas de cobalto
y aunque bebo, no me estalla
roto el cerebro en pedazos.
Disuelvo mi pensamiento,
licor con sabor a labios,
y en tus alas de emoción
toda voluntad deshago.
¡Centellear de ojos ardientes,
aunque muero, no me embriago,
y aunque he disuelto mi vida
en la copa de tus labios! (105-106)
Por último presento a María Zulema Reyes Valledor, quien bajo el nombre de Chela Reyes (1904-1988) y nacida en Santiago el mismo año que Pablo Neruda, publicó poesía, teatro, literatura infantil; escribió para diversos periódicos tales como El Diario Ilustrado y La Nación; trabajó en un sinnúmero de programas radiales; fue durante cuarenta y dos años miembro y secretaria del Pen Club de Chile; vivió tres años en Venezuela y viajó por diversos países; junto a Pablo de Rokha fue una de las fundadoras del Sindicato de Escritores; y se cuenta entre una de las primeras mujeres en Chile que recibió el título universitario de Visitadora Social. Su obra poética consta de los títulos: Inquietud, publicado a los veintidós años de edad en 1927; Época del alma (1937); Ola nocturna, 1945; y Elegías, 1962. Alone afirma que “Chela Reyes usa el mundo como la plataforma el bailarín para apoyar los pies y lanzar el resto hacia la fantasía […] El tono dominante lo constituye la atmósfera, como de sueño, el placer de respirar, de ver y de oír en el aire el libre desencadenamiento de las imaginaciones” (El Mercurio, 27-1-74). Por otra parte, Nómez plantea que su poesía es “abierta a la aventura… [y en ella] La pasión es plena, el goce es sensual y el poema un campo de batalla en que la tensión se resuelve en potencia y movimiento de un sujeto activo cruzado por el torbellino de las metáforas de lo vital” (291). Una breve muestra de sus textos poéticos puede leerse en “Chile” de su poemario Ola nocturna:
Érase un blanco litoral desnudo
y una sombría virgen soñolienta.
Mareas de jacinto le florecen
por las axilas en praderas lentas,
y un largo resplandor la desdibuja
y una zona de luz la desmadeja.
Y bajo el seno de nevadas puntas
una rosa de sangre se alimenta
y corre por el cauce de su cuerpo
la linfa azul de su celeste vena,
y un ritmo va rompiendo sordamente
la dulce libertad de las caderas.
Y hay un calor de plumas y de zarpas
y un helado abanico de palmeras
para el sueño tremendo de la virgen
que en blanco litoral se desmelena,
¡Y hay remotos arcángeles velando
y un arco de silencio con su flecha!
Llega llorando hasta besar sus muslos
la sangre, por lejísimas mareas
y va subiendo hacia sus ojos mudos
en triste llamarada prisionera.
¡Y todo el cuerpo se incorpora dulce
bañado de color y de tristeza!
Alza la mano con estrella de oro
y en largo balancear se despereza,
y por los hombros le derrama el viento
la cabellera en llamarada fresca,
y monta en el caballo del ocaso
de verde crin y galopada lenta. (Chela Reyes, 79-82)
Posibles factores a investigar
Al momento de reflexionar acerca de la causa que ha provocado el desconocimiento que estas escritoras tienen hasta el día de hoy dentro del panorama crítico nacional, un primer aspecto que habría que considerar es preguntarse acerca de la clasificación que les correspondería o les habría sido asignada dentro de la historiografía tradicional, tomando en cuenta que el grueso de su producción literaria se despliega fundamentalmente entre los años veinte y cincuenta. Si se hace este ejercicio y acudimos a las categorizaciones que se han realizado para estos años se puede apreciar, primero, que no existe en ellas un registro de la producción literaria de estas escritoras y, segundo, que su producción tampoco calzaría dentro de los parámetros establecidos. En el ámbito de la narrativa, tanto Ricardo Latcham como Mario Ferrero identifican estos años dentro de las categorías del criollismo y posteriormente neocriollismo; ambos incluyen a una sola escritora, Marta Brunet. Por su parte, Cedomil Goic identifica el período como superrealista; en una primera generación también incluye a Marta Brunet y luego, en una segunda, llamada también neorrealista, a María Luisa Bombal. (Zaldívar, “Literatura”, 68). No es peregrino pensar entonces, que estas autoras han sido someramente leídas bajo el código criollista y rápidamente desclasificadas e ignoradas. Si nos mantenemos dentro de la historiografía canónica y nos movemos hacia el área de la poesía, este período se identifica con las vanguardias y en ellas la figura tutelar, indudable, es Vicente Huidobro y el creacionismo (y habría que agregar que en narrativa, crecientemente, se destaca la figura de Juan Emar). La historiografía sí reconoce como antecedente al Grupo de los Diez, y luego menciona a los diversos grupos literarios que desfilan durante el período: Ariel, Imaginistas, Runrunistas, Angurrientistas y David, entre otros, destacándose al de la Mandrágora que fue el grupo que tuvo mayor permanencia en el tiempo y expresó una postura estética ampliamente difundida en manifiestos; además, editó revistas y sus integrantes desarrollaron una diversa actividad individual y colectiva. Dentro de este panorama nuevamente se puede percibir que la ausencia de estas poetas es notoria.
Otro aspecto no señalado aún, pero que subyace en lo anteriormente expuesto, tiene que ver con lo que significaba, dentro del campo literario chileno de la época, escribir desde la mujer. Como bien dice Lucía Guerra, esto indudablemente suponía esa “circunstancia ambivalente de tener y no tener “cuarto propio” en el decir denotativo y metafórico de Virginia Woolf” (12). Esta expresión calza en el mismo paradigma de sentido que se le puede adjudicar al término “identidades tránsfugas”, acuñado por Adriana Valdés en su texto acerca de Tala de la Mistral. Tránsfugas especialmente por esa identidad que se relaciona, no con una identidad poética determinada, “sino como el campo de batalla de varias; como el titubeo; como la oscilación de la identidad” (215), que en el caso Winétt de Rokha, Olga Acevedo, María Monvel y Chela Reyes, en definitiva las hace invisibles dentro de su propio país, tal como mencionaba anteriormente esta misma situación para las creadoras en el campo de las artes visuales. Además de lo anterior, e incorporando la presencia de Gabriela Mistral al ruedo, aunque esta establece públicamente la presencia mujeril en el terreno creativo, su sola existencia, rubricada como Nobel poeta, empalidece aún más la visibilidad de la creación de otras poetas nacionales. En otras palabras, no tiene que haber sido fácil para otras mujeres escribir, o más bien dicho, tener una recepción crítica notoria en el espacio público, en tiempos de la Mistral.
Puede postularse también que otro factor productivo de análisis sería vincular la ausencia de estas poetas del campo literario de la época debido a la relación que se establece en el imaginario patriarcal entre mujer y locura (que omito esta vez)32. Ahora bien, si sumamos a esta otredad o “locura”, el factor de clase, de posicionamiento social que tienen estas cuatro poetas, la marginación se hace más evidente aún. Diferente era ser una loca aristocrática, una oveja negra (siempre criticada pero finalmente aceptada en el redil) dentro del rebaño de la oligarquía conservadora (o liberal), católica y agraria como las mujeres mencionadas al inicio de estas páginas, que venir de la provincia, pertenecer a grupos de clase media —aunque ilustrada—, no provenir de familias católicas latifundistas, o bien renunciar a los privilegios del hogar de origen y cambiar radicalmente de vida (Winétt de Rokha); como no era lo mismo militar en partidos de izquierda, no viajar a Europa (especialmente a París) para desarrollar los dotes artísticos y vincularse con el mundo cultural admirado y validado, sino transitar dentro de Chile y a lo sumo avecindarse en algún otro país latinoamericano.
Читать дальше