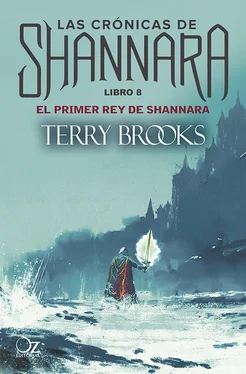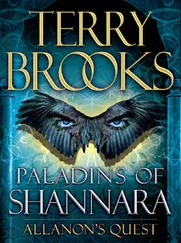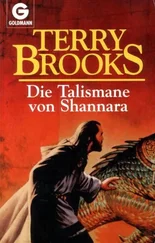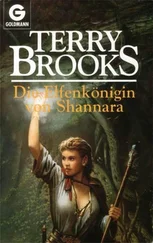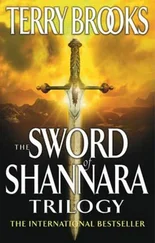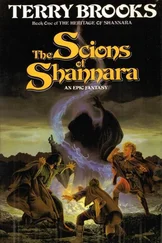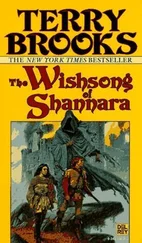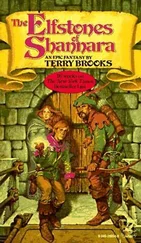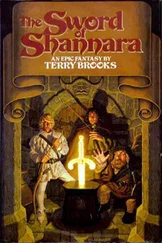Sin embargo, esa noche, tras encender una hoguera y cocinar la cena (la primera comida caliente que Kinson tomaba desde hacía semanas), Bremen les reveló, por fin, el destino.
—Os diré hacia dónde nos dirigimos —informó con tranquilidad—. Avanzamos hacia el Cuerno del Hades.
Estaban sentados alrededor de la pequeña fogata, habían terminado de cenar y cada uno estaba ocupado con otras tareas. Risca afilaba la hoja del sable. Tay bebía cerveza del odre y se dedicaba a dibujar en el polvo. Kinson cosía un nuevo trozo de cuero en una bota, donde la suela se estaba soltando. Mareth estaba sentada aparte y los contemplaba con esa mirada extraña y penetrante que lo absorbía todo y no delataba nada.
Se hizo un silencio cuando Bremen hubo terminado, y cuatro cabezas se alzaron al unísono para mirarlo de hito en hito.
—Mi intención es hablar con los espíritus de los muertos con el fin de conocer qué debemos hacer para proteger a las razas. Trataré de indagar sobre el modo en que debemos proceder e intentaré descubrir nuestro sino.
Tay Trefenwyd se aclaró la garganta con suavidad.
—El Cuerno del Hades es un lugar prohibido para los mortales. Incluso para los druidas. Las aguas son ponzoñosas. Un sorbo y estás muerto. —Miró a Bremen con aire pensativo y luego desvió la vista—. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad?
Bremen asintió.
—Sé que visitar el Cuerno del Hades acarrea peligro. E invocar a los no muertos acarrea más peligro si cabe. Sin embargo, he estudiado la magia que guarda el inframundo y los portales que lo conectan al nuestro, he recorrido los caminos que existen entre ambos y he vivido para contarlo. —Le dedicó una sonrisa al elfo—. He viajado muy lejos desde la última vez que nos vimos, Tay.
Risca gruñó.
—No estoy seguro de querer conocer mi sino.
—Yo tampoco —se hizo eco Kinson.
—Les pediré aquello que quieran concederme —les explicó Bremen—. Ellos decidirán qué debemos saber.
—¿Crees que los espíritus pronunciarán palabras que puedas comprender? —Risca sacudió la cabeza—. Creía que no funcionaba así.
—Tienes razón —reconoció Bremen. Se acercó con cuidad a la hoguera y estiró las manos para sentir el calor que desprendía. Era una noche fría, incluso aunque estuvieran a los pies de las montañas—. Los muertos, si aparecen, ofrecen visiones, y las visiones hablan en su nombre. Los muertos no tienen voz. No si forman parte del inframundo. No, a no ser… —Pareció que se lo pensaba mejor y desechó lo que iba a decir con un gesto impaciente—. La cuestión es que las visiones dan voz a lo que los espíritus nos dirían, si es que deciden comunicarnos algo. A veces ni siquiera aparecen. No obstante, debemos ir y pedirles ayuda.
—Ya lo habéis hecho antes —dijo Mareth de pronto, tan solo era la constatación de un hecho.
—Sí —admitió el anciano.
«Sí», pensó Kinson Ravenlock, recordándolo. Él había sido testigo de la última vez: una noche terrorífica de truenos y relámpagos, de nubarrones arrolladores y lluvias torrenciales, de vapor que silbaba al elevarse de la superficie del lago y de voces que los llamaban desde las cámaras subterráneas de la mansión de la muerte. Él se había quedado en el borde del Valle de Esquisto y había observado cómo Bremen había bajado hasta la orilla del agua y había invocado a los espíritus de los muertos bajo un cielo que parecía reflejar las intenciones mágicas de estos. Lo que los espíritus no le permitieron fue vislumbrar las visiones que le habían mostrado. Sin embargo, Bremen sí que las había visto, y no habían sido favorables. Solo con la mirada se lo había revelado cuando, por fin, había salido del valle al alba.
—Todo saldrá bien —les aseguró Bremen, con una sonrisa débil y curtida debido a las arrugas de aquel rostro sombrío.
Mientras se preparaban para dormir, Kinson se acercó a Mareth y se arrodilló sobre una pierna a su lado.
—Toma —le ofreció mientras le entregaba su capa de viaje—. Te ayudará a protegerte del frío nocturno.
Ella lo miró con esos ojos enormes e inquietantes y sacudió la cabeza.
—Tú la necesitas tanto como yo, fronterizo. No quiero que me trates con una consideración especial.
Kinson le sostuvo la mirada sin responder durante un momento.
—Me llamo Kinson Ravenlock —le dijo en un susurro.
Ella asintió.
—Sé cómo te llamas.
—Voy a hacer la primera guardia y no necesito el peso ni el calor que proporciona la capa mientras la hago. No te estoy tratando con ninguna consideración especial.
Pareció desanimada.
—Yo también tengo que hacer guardia —insistió.
—Y la harás. Mañana. Cada noche la harán dos de nosotros. —Kinson estaba determinado a no perder la calma—. Veamos entonces, ¿te quedas la capa?
Ella lo miró con frialdad y luego la aceptó.
—Gracias —dijo con un tono de voz neutro.
Él asintió, se levantó y se alejó mientras pensaba que iba a tardar en volver a ofrecerle algo.
La noche estaba sumida en una calma profunda y era de una belleza impresionante: el cielo, de un insólito tono violeta, estaba salpicado de estrellas con una luna plateada en cuarto creciente. Inmenso e insondable, sin una sola nube ni luces disonantes, daba la sensación de que se había barrido el cielo con una escoba inmensa, revelando una miríada de estrellas que, como esquirlas de diamante, se habían esparcido sobre esa superficie aterciopelada. Se veían miles, y había tantas agrupadas en algunas partes que parecían manchas de luz indefinidas, como si fuera leche derramada. Kinson alzó la mirada para contemplarlas y se maravilló. El tiempo pasaba con la finura del cristal. Kinson aguzó el oído para percibir los sonidos familiares de la vida boscosa, pero parecía que todo aquel que moraba en esos bosques estaba tan impresionado como él y no tenía tiempo para tareas mundanas como cazar.
Recordó cuando era un niño y vivía en el páramo que constituía la frontera al este y al norte de Varfleet, al amparo de los Dientes del Dragón. En aquella época, tampoco había sido muy diferente: por la noche, cuando sus padres y sus hermanos y hermanas se habían dormido, solía estirarse mirando el cielo mientras se preguntaba sus dimensiones y pensaba en todos los lugares desconocidos para él sobre los que se cernía. A veces se quedaba mirando por la ventana de la habitación, como si al acercarse todavía más pudiera ver todo lo que lo esperaba allí fuera. Siempre había sido consciente de que se iría, incluso cuando los demás habían comenzado el proceso de establecerse y llevar una vida más sedentaria. Habían crecido, se habían casado, tenían hijos y se habían instalado en sus propias casas. Se iban a cazar, ponían trampas, comerciaban y labraban la tierra en la que habían nacido. En cambio, él iba a la deriva, siempre con los ojos puestos en el cielo lejano, siempre con la promesa de que un día vería todo lo que había debajo.
Incluso ahora seguía contemplándolo, con más de treinta años de vida a las espaldas. Aún buscaba lo que no había visto ni conocía. Pensó que en eso nunca iba a cambiar y que, si un día lo hacía, se convertiría en un hombre muy distinto del que jamás hubiera imaginado.
Llegó la medianoche y con ella, Mareth. Apareció por sorpresa de entre las sombras, envuelta en la capa de Kinson, y se movía con tanta ligereza que cualquier otro no habría visto que se acercaba. El fronterizo se volvió para recibirla, sorprendido, porque él se esperaba a Bremen.
—Le pedí a Bremen que me cediera su turno de guardia —le explicó ella cuando llegó a su altura—. No quiero que se me trate diferente.
Él asintió, pero no dijo nada.
Читать дальше