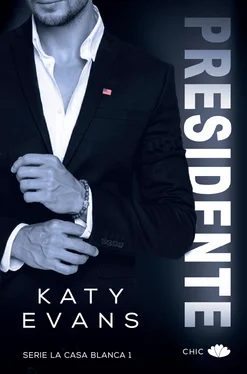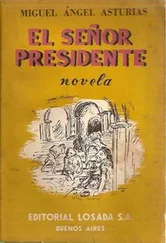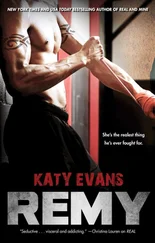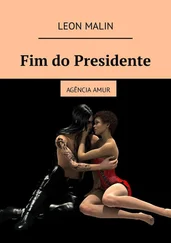—Mi hija, Charlotte…
—Charlie —corregí.
Mi madre sonrió.
—No ha querido perderse la diversión.
—Chica lista. —El presidente me sonreía mientras señalaba a su lado con evidente orgullo, y luego le dio un empujoncito al joven—. Este es mi hijo Matthew, algún día será presidente —añadió en un tono conspirador.
El muchacho que yo no podía dejar de mirar se rio en voz baja. Era una risa grave y profunda que me hizo sonrojar. De pronto, no quería estrecharle la mano, pero ¿cómo iba a evitarlo?
Tomó mi mano con la suya, que era cálida, seca y fuerte. La mía era suave y temblaba.
—Qué va —negó, luego me guiñó un ojo.
Yo le sonreí con timidez y reparé en que mis padres nos miraban con atención.
—Usted no tiene pinta de presidente —declaré en dirección al presidente Hamilton.
—¿Qué pinta tiene un presidente?
—Pues de viejo.
El presidente Hamilton rio.
—Dame tiempo. —Se señaló el pelo canoso y brillante. Luego le dio una palmada a Matthew en la espalda y dejó que mis padres lo guiaran hasta el comedor.
Los adultos se centraron en hablar de política y economía, mientras yo me centraba en la deliciosa comida. Cuando mi plato quedó limpio, llamé al camarero y le pedí en voz baja que me trajera otro plato.
—Charlotte —me advirtió mi padre.
El camarero miró a mi padre con los ojos muy abiertos y después a mí con la misma expresión, e intenté repetir la pregunta en voz muy baja.
El presidente me miró con interés.
Preocupada, me pregunté si era de mala educación pedir más antes de que todos hubieran acabado.
El rostro de Matthew reflejaba una expresión seria, pero sus ojos parecían volver a reírse de mí. No apartó la mirada de mí cuando le dijo al camarero:
—Yo también repetiré.
Le dirigí una mirada de agradecimiento y luego empecé a sentirme nerviosa de nuevo. Su sonrisa era muy poderosa, sentía que me perforaba el corazón.
Bajé la vista a mis manos, apoyadas en el regazo, y admiré mi vestido. Confiaba en que Matthew pensara que era guapa. La mayoría de los niños del colegio lo pensaban; al menos, eso era lo que me decían.
Mientras mis padres hablaban con el presidente y con Matthew, me puse a juguetear con mi trenza; me la colocaba sobre un hombro y, después, detrás. La atención de Matthew volvió a mí y, cuando sus ojos brillaron con otra carcajada silenciosa, sentí otra vez que tenía un agujero en el estómago.
El camarero nos trajo a ambos sendos platos con codorniz rellena y quinoa. Mis padres todavía me miraban como si hubiera tenido mucho descaro al repetir plato delante del presidente.
Matthew se inclinó sobre la mesa y me dijo:
—Nunca dejes que te digan que eres demasiado joven para pedir lo que quieres.
—Ah, no te preocupes, a veces ni siquiera pregunto.
Con esto me gané una agradable risa de Matthew. El presidente frunció el ceño en su dirección y luego me guiñó un ojo. Al volver a centrar su atención en el grupo una vez más, reparé en que los ojos de Matthew parecían tener un tono más claro del negro, como el del chocolate.
Permanecí allí sentada, tratando de absorberlo todo, consciente de que ese momento, de que esa noche, constituiría la experiencia más emocionante de mi vida.
Pero, como todo en la vida… no duraría para siempre.
Decepcionada, vi al presidente levantarse de su silla mientras les daba las gracias a mis padres por la cena.
Yo también me puse en pie, con los ojos fijos en Matthew, observando cómo se mantenía erguido, cómo caminaba, su aspecto; también empecé a preguntarme cómo olía. Seguí al grupo hasta el vestíbulo en silencio. El presidente se giró y se dio unos toquecitos en su mejilla presidencial.
—¿Me das un beso, jovencita?
Sonreí, me puse de puntillas y le di un beso en la mejilla. Cuando apoyé de nuevo los talones en el suelo, mi mirada captó la de Matthew. En un acto reflejo, volví a ponerme de puntillas. Parecía normal que también le diera un beso de despedida. Mis labios rozaron su dura mandíbula y su barba incipiente me hizo cosquillas; era como besar a una estrella de cine. Él giró la cabeza y también me besó en la mejilla; estuve a punto de soltar un grito de sorpresa al sentir sus labios contra mi piel.
Antes de recuperar la compostura, él y el presidente salieron por la puerta y todo el ajetreo del día se convirtió en puro silencio.
Subí las escaleras apresuradamente y los vi marcharse desde la ventana de mi dormitorio. Al presidente lo escoltaron hasta la parte de atrás de su limusina negra y brillante.
Antes de subirse, el presidente le dio una palmada en la espalda a Matthew y le apretó la nuca en un gesto cariñoso.
El agujero de mi estómago se convirtió en una bola mientras accedían al interior del vehículo.
La limusina arrancó y avanzó por la calle silenciosa de nuestro vecindario. Pequeñas banderas estadounidenses ondeaban en la entrada de las casas. Una fila de coches los seguía, uno tras otro.
Cerré la ventana, corrí las cortinas y después me quité el vestido y lo colgué con delicadeza. Luego me puse mi pijama de franela. Me estaba metiendo en la cama cuando mi madre entró.
—Ha sido una velada muy agradable —declaró—. ¿Te lo has pasado bien?
Sonreía como si se estuviera riendo de algo por dentro. Yo asentí con sinceridad.
—Me ha gustado escuchar las conversaciones. Todos me han caído bien.
Ella seguía sonriendo.
—Matthew es guapo. Pero, por supuesto, tú ya te has dado cuenta de eso. También es muy inteligente.
Asentí en silencio.
—Tu padre y yo vamos a escribir una carta al presidente para darle las gracias por pasar este rato con nosotros. ¿Quieres escribirle tú también?
—No, gracias —respondí con timidez.
Ella alzó las cejas y se echó a reír.
—Vale. ¿Estás segura? Si cambias de opinión, déjala en el vestíbulo mañana.
Mi madre salió de mi dormitorio y yo me quedé tumbada en la cama, mientras pensaba en la visita, en lo que el presidente había dicho de Matthew.
Decidí escribir una carta a Matthew, solo porque seguía completamente asombrada y fascinada por la visita. ¿Y si al final resultaba que no había conocido solo a un presidente esa noche, sino a dos? Ese debía de ser el colmo de las reuniones.
Cogí la primera hoja de los papeles y sobres que mi abuela me había regalado por mi cumpleaños y, con mi mejor letra, escribí: «Quisiera daros las gracias a ti y al presidente por venir. Si decides presentarte a presidente, tienes mi voto. Incluso estaría dispuesta a unirme a tu campaña».
Lamí el sobre y lo cerré con firmeza, para luego depositar la carta en mi mesilla de noche. Después apreté el interruptor de la luz para apagarla y me metí bajo las sábanas.
Permanecí tumbada en la penumbra. Él estaba por todas partes; en el techo, en las sombras, sobre el edredón. Me pregunté si alguna vez volvería a verlo y, de pronto, la idea de que él no me viera nunca de mayor me produjo una especie de dolor en el pecho.
He estado tan perdida en mis pensamientos que no me había dado cuenta de que Alan escudriñaba mi perfil.
—Un enamoramiento infantil, ¿no? —pregunta de nuevo.
Me giro hacia él, sorprendida al darme cuenta de que ya nos hemos parado delante de mi edificio. Me río y salgo del taxi, luego miro al interior.
—Desde luego. —Asiento con más firmeza esta vez—. Ahora estoy centrada en mi carrera.
Cierro la puerta al salir y me despido de él con la mano.
Nunca fui de esos niños con ganas de seguir los pasos de su padre, de ponerme sus zapatos. Demasiado limpios, demasiado clásicos, demasiado grandes.
Читать дальше