—Pensé que debía saber que el resto de los alumnos se refieren a usted —confío en que sin la menor justificación— con el apodo de «El Cervezas».
Durante lo que quizá fueron doce o trece segundos, el silencio solamente se rompía cuando los jugadores del partido que seguía en marcha gritaban. Pero observé que las mejillas del señor Beerthorpe se teñían, arreboladas, y que sus ojos miopes parecían salirse de sus órbitas. Era un espectáculo verdaderamente repulsivo, y entonces su verdadero carácter salió a relucir, igual que pasó con el señor Muglington. Igualmente embriagado con la mezquina autoridad que su posición le confería, su conducta general al igual que sus palabras, fueron aún más duras y viles.
—Mire, joven Como-se-llame, no me importa su apellido ni tampoco quiero saberlo. Pero si vuelve a soltarme una impertinencia como esa, informaré de su comportamiento al director. Y ahora, váyase de aquí, y llévese esas chocolatinas.
A pesar del terrible golpe que suponían sus palabras, y de las lágrimas que mojaban mis mejllas, reuní valor para levantar la mano.
—Un momento, señor —interrumpí—. Ha habido un malentendido, y quizá ha sido una estupidez por mi parte pensar que podría haber sido de otro modo. Pero debo aclararle, por mi bien y por el de la escuela a la que ambos pertenecemos, que seré yo quien me veré obligado a informar del lenguaje y las formas con que me ha tratado hoy usted.
Rojo hasta un punto que jamás he vuelto a presenciar, abrió su boca una o dos veces en silencio. Luego se limpió la frente con el dorso de la mano y dijo:
—Más bien diría que le he contestado con la mayor contención, teniendo en cuenta lo que me ha dicho.
—Al contrario —objeté—. Me veo en la obligación de recordarle que ha mentado por dos veces a Nuestro Señor.
—¡Por los clavos de Cristo! —balbuceó.
Abrí la puerta y declaré:
—Esa la tercera vez. Tendrá noticias mías.
Había logrado conservar mi autocontrol, pero supuso un esfuerzo tan grande, que quedé físicamente debilitado y destrozado, sufriendo una gastritis posterior que me privó de varios minutos de sueño, así como la mayoría de mis cenas. Sin embargo, gracias a una segunda y más tajante entrevista entre mi padre y el señor Lorton, durante la que se reveló que el señor Beerthorpe era el padre de cinco desafortunados hijos, él también se vio obligado a presentar sus excusas a mí y a mi padre, así como a jurar que dominaría su tendencia a la blasfemia. Tanto mi padre como yo estuvimos de acuerdo en que había proferido su disculpa con la mayor de las reticencias y, desde luego, no albergaba la menor esperanza de alcanzar la feliz comunión de mentes y espíritus entre el señor Beerthorpe y yo, que una vez había deseado con tanta ilusión.
Mientras tanto, no había desdeñado el cultivo de la camaradería con mis compañeros, por mucho que me resultaran insípidos, y más de una vez ofrecí mis servicios espirituales a algún alumno despistado o falto de experiencia. No sabría decir si mis ofrecimientos cayeron en saco roto. Pero no sería sorprendente, teniendo en cuenta el comportamiento estándar del profesorado, que el estado moral de los pupilos dejara mucho que desear. Por ejemplo, diariamente se violaba la regla que prohibía la ingesta de dulces durante las horas dedicadas al estudio, y no solamente la infringían los más jóvenes, sino muchos alumnos mayores que yo. Las exhibiciones de violencia eran de lo más común en la hora del patio, e incluso oía numerosas veces a los que se tenían por hijos de caballeros proferir la palabra «maldito». 7
No fue hasta mitad del semestre, sin embargo, y en presencia del señor Lorton, a la hora más sagrada de la semana escolástica, cuando comprendí que existía un espíritu malvado, y ese instante de lucidez me dejó completamente paralizado. El señor Lorton, más dotado para la organización que para la erudición, más dueño que profesor, limitaba sus actividades pedagógicas a las lecturas y exposición de las Sagradas Escrituras. A tal efecto, visitaba cada clase una vez a la semana, en rotación, y empleaba como manual de texto la Biblia Escolar Lorton, publicada por su hermano, el señor Chrysostom Lorton. Recuerdo que habíamos estudiado el Segundo Libro de los Reyes y reflexionado acerca del malvado reinado de Pecajías, cuando el señor Lorton repentinamente le preguntó al delegado de la clase si podía decirle el nombre de su sucesor.
Era Pecaj, hijo de Remaliah, claro está. Yo estaba familiarizado con ambos desde hacía muchos años. Pero por desgracia, mi posición en el centro de la clase me impidió dar una respuesta inmediata. Sin embargo, me di cuenta al ver cómo, uno tras otro, todos los chicos revelaban con su silencio las simas de su ignorancia, de que probablemente la gracia de la Providencia me había escogido para ser el instrumento de su ilustración. Cuál fue mi horror cuando ese hermoso día de otoño, con el sol de noviembre entrando por la ventana, observé a Harold Harper, el chico que estaba a mi izquierda, y a Henry Hancock, a mi derecha, estudiando con ahínco el Segundo Libro de los Reyes bajo la protección que les conferían sus pupitres. A pesar de que conocía bien la calaña de aquellos chicos, jamás los habría imaginado capaces de tal felonía. Cuando Henry Hancock se puso en pie y sin vacilar dijo: «Pecaj, hijo de Remaliah», fue como si cada sílaba fuera un puñal clavado en lo más hondo de mis órganos vitales. Pálido de ira, me levanté de un salto.
—¡Señor! Henry Hancock le engaña. Ha leído la respuesta del libro abierto de las Escrituras.
Hubo una pausa mortal.
—Y no sólo eso: ¡Harold Harper estaba a punto de hacer lo mismo!
El señor Lorton se quitó las gafas.
—Hancock y Harper, en pie.
Así lo hicieron, con la mayor de las reticencias.
—Hancock y Harper, ¿es verdad eso? —exigió.
Guardaban silencio, pero sus rostros les traicionaron, igual que la indiscreta Biblia de Harper, que cayó al suelo con un golpe seco.
—Hancock y Harper —dijo el señor Lorton—. Me avergüenzo de vosotros. Copiaréis una frase de castigo cincuenta veces.
—¡Señor Lorton! —exclamé, destrozado—. ¡En nombre de la justicia para con mi persona, que sí conocía la respuesta correcta sin necesidad de mentir ni cometer sacrílega trampa, y también para con mis compañeros de estudio, por no decir nada de las propias Sagradas Escrituras, estos dos tramposos deberían recibir un castigo menos trivial y más severo!
El señor Lorton se puso las gafas, volvió a quitárselas y empezó a limpiar los lentes.
—Hanper y Harcock —dijo—. Quiero decir, Harcock y Hanper, tal y como Carp acaba de recordarnos, habéis cometido un grave pecado. Pero espero que la denuncia, em , pública de vuestra desfachatez, dejará honda huella en vuestros ánimos.
—Señor Lorton, ¡eso son sólo palabras! —protesté, cada vez más frustado.
—Pero muy serias, de lo más serias —aseguró—. Además, escribirán las cincuenta líneas de castigo. Y ahora, quizá Smith Major quiera decirnos quién era Argob.
Me quedé petrificado ante la levedad con la que el propio dueño de la escuela pudo soportar una denuncia tan clarificadora. Permanecí en pie varios segundos, totalmente incapaz de pronunciar ni una sílaba. Y cuando por fin me dejé caer en mi banco, asombrado y solo, fue como si me hubieran arrancado de una vez por todas de la niñez (y en efecto, así fue). Porque la cosa no acabó ahí. Cuando salimos a jugar al patio, me vi rodeado de una masa acosadora, evidentemente sobornada por Harper y Hancock, que se proponían atacarme y propinarme una paliza. A empujones, de un lado a otro, me arrancaron el cuello de la camisa, me dieron un puñado de bofetones y solamente gracias al ejercicio desaforado del poder de mis pulmones pude atraer la atención de un adulto. Incluso estoy casi seguro de que el señor Muglington y el señor Beerthorpe observaban la escena pasivamente tras una cortina, y no fue sino mi propio padre el que me apartó del camino de la tragedia.
Читать дальше
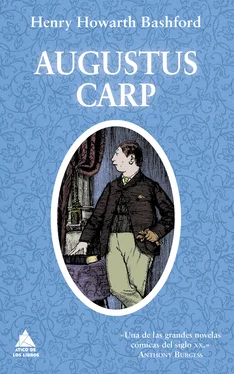

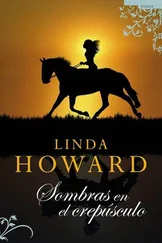


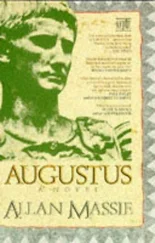
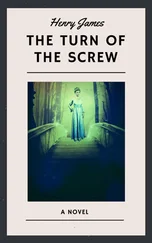
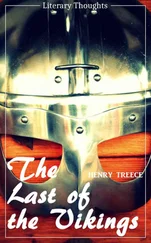

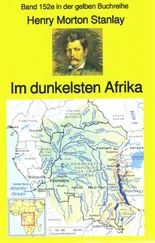
![O. Henry - Heart of the West [Annotated]](/books/745888/o-henry-heart-of-the-west-annotated-thumb.webp)