—¡Bien hecho, señor! —exclamó el coadjutor principal, y luego por unos momentos la emoción le embargó.
El párroco, aún blanco como una sábana, recuperó el equilibrio.
—Pobrecito Augustus —dijo mi madre—. Es su eritema.
Mi padre la miró, frunciendo el ceño.
—Eso no viene al caso —dijo. Entonces, durante poco más de medio minuto, hubo un silencio estentóreo, quebrado, según me han dicho, por mí mismo, cuando el segundo coadjutor me entregó al primero. Fue cuando mi padre intervino.
—No, no. Otra vez, no —dijo—. Nunca, nunca otra vez por nada del mundo.
Volvió a instalarse el silencio entre los presentes, y de nuevo fui yo quien lo rompió. Mi padre estaba de pie, sujetándome y temblando de emoción. El párroco inspiró profundamente.
—¿Se sigue adelante con el bautizo? —preguntó.
—Sin duda —confirmó mi padre—. Pero quedará en otras manos.
Fue otro detalle que revelaba su carácter dominante, y también su innato sentido de la justicia.
—No soy insensible a los servicios que ya nos ha prestado —le dijo al coadjutor principal—. Pero en interés de la vida de mi hijo, seguramente estará usted de acuerdo en que no puedo volver a entregarlo a su cuidado.
El coadjutor inclinó la cabeza, pero no articuló respuesta alguna. Mi padre me entregó a su segundo, una vez más. Por un instante, este vaciló, pero a petición del párroco, aceptó el privilegio de concluir mi bautizo. Más tarde hubo cierta discusión, según me cuentan, durante la cual mi padre se defendió más que galantemente y terminó por absolver al párroco de sus deberes de padrino y notificándole su decisión de elegir otro templo como destino de sus visitas dominicales.
Para un hombre de la posición de mi padre, se trataba de un paso muy grave, pero no dudó en darlo. Y en efecto, en un año —como siempre me enorgullezco de recordar— ya había alcanzado el puesto de administrador adjunto en las tareas de la parroquia de la iglesia de Santiago el Más Menor, en Peckham Rye.
Los estudios de mis padres en la educación de los hijos. Incidente exitoso de rechazo a la vacuna. Más ejemplos de la consideración de mis padres hacia los demás. La mala salud de mi madre. Mis padres contratan a una criada. De su apariencia y carácter. Características físicas de su hijo. Deplorables resultados sociales de la guerra. Presunción permanente del hijo de la criada. Le desairo. Afecto hacia un conejo gris. El cañón del hijo de la criada y el uso que hace del mismo. Escenas de violencia e intervención de mi padre. Intervención de la criada. Un párroco negligente. ¿Era también inmoral? Mi padre decide cambiar de templo y transfiere las visitas dominicales a Santiago el Menor de Todos.
Aparte de la mala salud de la que ya he hablado, y que se alternó con periodos de relativo bienestar, siempre he pensado que mis primeros cinco o seis años de vida fueron un periodo de lo más fructífero. Mi madre empezó a documentarse y leyó varios volúmenes sobre la infancia, a instancias de mi padre y siguiendo sus deseos y casi diríase sus órdenes, entre ellos: Las quejas de los niños , del doctor Brewinson, La dieta de la infancia , de la señora Podmere, Primeros pasos en la religión , del reverendo Ambrose Walker, El bebé y el infinito , de Wilbur P. Nathan, La ropa y los más pequeños , de la señora Wood-Mortimer, y el Diccionario de medicina doméstica de Jonathan y Cornwall. Cada uno de estos títulos, con la excepción del diccionario, fue obtenido en la biblioteca más cercana, y mi madre se acostumbró a partir de entonces a consagrar su hora de descanso por la tarde al análisis de estos volúmenes.
Así pues, mi madre, de acuerdo con las sugerencias de mi padre, se pasaba estudiando un capítulo cada tarde, o alternativamente tres páginas y media del Diccionario de medicina doméstica . Mi padre, tras regresar de la oficina y después de que mi madre lavara los platos de la cena —pues en aquella época no podíamos permitirnos una criada—, se sentaba a preguntarle lo que había leído durante el día, realizando casi diríase un examen. Si, como solía suceder dado que mi madre no estaba particularmente inclinada a la labor estudiantil, sus respuestas no satisfacían a mi padre, entonces él le imponía la juguetona tarea de repasar su lectura antes de irse a dormir. En dichas ocasiones, siempre que mi padre no se hubiera retirado para descansar, volvía a interrogarla cuando mi madre pasaba a darle las buenas noches. Si, por el contrario, las respuestas eran juiciosas y adecuadas, esa noche ella obtenía un beso adicional. Mi madre se aplicó con tanta seriedad a la tarea que empezó a bajar de peso, casi hasta perder el atractivo, y una vez, tras fallar el examen durante tres noches consecutivas, terminó por echarse a llorar. Por dicho estallido de debilidad femenina, mi padre la perdonó cuando ella le pidió perdón, y se limitó a señalar que lo que estaba en juego era mi futuro, por lo cual resultaba natural que no pudiera rebajar su nivel de exigencia.
Queda patente que desde el principio se me consideraba una tarea sagrada, encomendada al cuidado de mis padres, y esto solamente es un pequeño ejemplo del inmenso e infatigable cuidado con el que mis padres se volcaron en su deber. Al menos, bastará para poner de manifiesto que no subestimaban la altísima misión a la que se enfrentaban. Especialmente mi padre, quien, mientras los meses se deslizaban quizá con excesiva rapidez, desarrolló hacia mí un irrefrenable cariño y por esa razón, entre otras, escapé al tormento de las vacunas. Aunque el Diccionario de medicina doméstica de Jonathan y Cornwall abogaba por esta operación basándose en motivos históricos, mi padre poseía un instintivo, aunque no menos bien razonado, horror al bisturí. Le aquejaban con frecuencia molestos forúnculos y siempre daba instrucciones de no sajarlos, ya que prefería aplicarles cataplasmas hasta que la propia Naturaleza se ocupaba de su evacuación. Tampoco puedo decir que en mi caso su decisión no estuviera justificada por completo, si bien es cierto que he padecido, y sigo padeciendo, aparte de la referida indigestión, varias formas de neurastenia, una fuerte tendencia al eccema, a los dolores de cabeza occipitales, los eructos y reflujos gástricos, y la distensión flatulenta del abdomen. Sin embargo, y pese a que nunca me vacunaron, siempre he sido inmune a la viruela.
Una presciencia parecida bastó para protegerme de la angustia y la indignidad del castigo corporal. Pues aunque en principio mi padre era un ardiente defensor de esta práctica, y de hecho la aplicaba a varios de los hijos de sus parientes, jamás necesitó utilizarla en mi caso, según me dijo, ni tampoco se propuso infligirme ese castigo. Fue la derogación de esta regla, que no tuvo lugar hasta mi séptimo año, de la mano del hijo de una poderosa mujer de la limpieza oriunda de Hibernia, lo que me reveló por vez primera, en un estallido de conocimiento que jamás olvidaré, algunas de las más abyectas profundidades de la iniquidad humana.
Sucedió que poco después de mi sexto cumpleaños, mi padre se vio obligado a contratar a una criada, debido en parte al desvanecimiento que sufrió mi madre. Durante varios meses se había quejado de que le faltaba el aliento, siempre poco antes de emprender diversas labores domésticas, como la limpieza de los suelos, hacer la colada, el barrer las escaleras del porche y el cuidado y limpieza de las botas y zapatos. Con su habitual consideración, mi padre inmediatamente eximió a su esposa de otras tareas propias de su función, como el hornear pan dos veces a la semana, y tejer los calcetines y medias de toda la familia. Además, la excusó también de ocuparse de mis lecciones diarias de latín y aritmética. Puesto que estas asignaturas implicaban no poca preparación previa, eso fue por supuesto un considerable alivio, aunque se obtuviera poniendo en riesgo mi propio futuro intelectual. Sin embargo, a pesar de estas concesiones, mi madre siguió encontrándose muy débil, y finalmente, tal y como he referido, se hundió en la inconsciencia.
Читать дальше
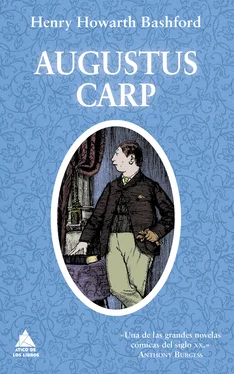

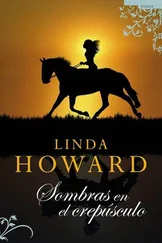


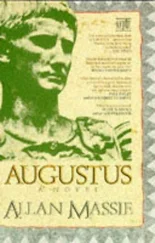
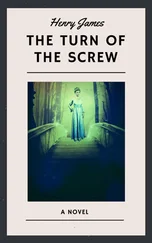
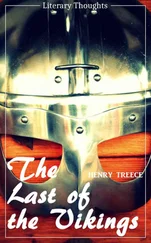

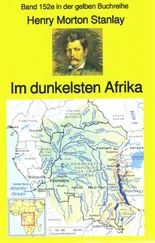
![O. Henry - Heart of the West [Annotated]](/books/745888/o-henry-heart-of-the-west-annotated-thumb.webp)