Mi padre, que era de una altura media tirando a bajo, se había inclinado hacia una figura corpulenta, incluso de joven, una característica que también yo heredé y que él se esforzó en retener hasta el final de sus días. Tampoco perdió un ápice —o, al menos, no lo bastante como para que se reparase en ello— del abundante pelo que crecía en su cráneo, ni su bigote brillante y lustroso, o su voz extraordinariamente poderosa. Poseía un profundo timbre grave, que en momentos de intensa emoción se convertía súbitamente en un falsete agudo, y nunca vacilaba, si se trataba de una causa que le mereciera respeto, en emplearlo a fondo. Los ojos de mi padre eran singularmente pálidos, de un azul sin parpadeos, que contrastaba con su tez rubicunda; era el afortunado dueño de una nariz excepcionalmente grande y bien perfilada, mientras que en sus enormes orejas, con sus lóbulos desvergonzadamente protuberantes, se manifestaba la rara facultad del movimiento independiente.
Mi madre, por el contrario, no presentaba apenas característica alguna que pudiera calificarse de hermosa, en el sentido estricto de la palabra, aunque era algo más alta que mi padre, y poseía unos ojos de parecido tono azul. Su nariz, igual que la de mi padre, era grande, pero se había erigido sobre facciones menos pronunciadas, y la zona ligeramente rojiza bajo su labio inferior podría ser confundida, a ojos de ciertas personas, con una desfiguración. No obstante, había heredado un carácter en apariencia tranquilo, además de quinientas libras, y era descendiente de la rama de Walworth Road de la gran familia de los Robinson. Era la mayor de las nueve hijas de Mortimer Robinson, un comerciante de víveres muy conocido, y mi padre sostenía, aunque sin éxito, que estaba emparentada con Peter Robinson, de Oxford Street, aunque al mismo tiempo afirmaba, medio en broma, que también era pariente del personaje ficticio conocido como Robinson Crusoe. Era de costumbres limpias, se movía en silencio por la casa y obedecía invariablemente el más mínimo deseo de mi padre; así pues, a menudo mi progenitor me confesaba que muy pocas veces había lamentado seriamente el haberla elegido como esposa.
Por lo tanto, contando con el capital suficiente no solamente para amueblar su casa sino para satisfacer el primer año de alquiler y apartar, además, una cantidad para las emergencias, cualquier observador ignorante podría suponer que mi padre estaba libre de preocupaciones. Sin embargo, no era el caso: se vio obligado a hacer frente, casi de inmediato, a una de las penurias más severas de su vida de casado. A pesar de que deseaba ardientemente que la familia creciera, la Providencia tardó nueve meses y medio en responder a sus plegarias, y mientras semana tras semana la cuna permanecía vacía, solamente su fe inquebrantable le salvó de la desesperación. Por fin llegó el momento, y mi padre me lo describió tan vívidamente que todavía comparto su júbilo triunfante.
Nací a las tres y media de una mañana de febrero, mientras el mundo estaba cubierto con un fino manto de nieve. A esa hora, la tía de mi madre, la señora Emily Smith, abrió la puerta del dormitorio y apareció en el rellano. Mi padre había salido de la casa para inclinarse sobre la verja, y seguía en esa posición cuando ella abrió la puerta, pero la madre de mi madre, junto a otra de las tías de mi madre, estaban al pie de las escaleras con las cabezas inclinadas. Boca abajo en el salón, estiradas en posturas incómodas, cinco de sus ocho hermanas arrancaban unas horas de sueño alterado, mientras dos compañeras del Sindicato de Madres estaban de rodillas en la parte posterior de la casa, en la cocina. De no ser porque dos de las hermanas de mi madre aún no se habían sometido, por aquel entonces, a una extracción de amígdalas, la casa entera habría estado sumida en el más absoluto silencio.
La madre de mi madre fue la primera que vio a la señora Smith, aunque, por así decirlo, fue a través de una neblina. La señora Smith fue la primera en hablar, con voz trémula por la emoción.
—¿Dónde está Augustus? —dijo ella. Augustus era el nombre de mi padre.
—Acaba de salir —dijo la madre de mi madre.
Algo cayó pesadamente en el linóleo del vestíbulo. Era una gota de sudor de la frente de la señora Smith.
—Dígale —declaró— que es el padre de un niño.
La madre de mi madre emitió un notable grito, y mi padre llegó a su lado en un santiamén. Como he dicho, su rostro siempre estaba colorado, pero en ese instante pareció estar literalmente incendiado. Las dos compañeras del Sindicato de Madres de mi madre, acompañadas de las cinco cuñadas de mi padre, se agolparon en el vestíbulo. La señora Smith se inclinó por encima de la barandilla.
—Un niño —exclamó—. ¡Es un niño!
—¿Un niño? —repitió mi padre.
—Sí, un niño —dijo la señora Smith.
Hubo un momento de silencio, y luego la Naturaleza tomó las riendas. Mi padre estalló en lágrimas, sin el menor ápice de vergüenza. La madre de mi madre le dio un beso en el cuello al tiempo que las dos compañeras del Sindicato se lanzaron a entonar un himno. Unos instantes más tarde, las cinco hermanas de mi madre se pusieron a proclamar simultáneamente la doxología. Entonces, mi padre recobró el sentido y levantó la mano.
—Le llamaré Augustus, como yo —dijo.
—¿O tín? —sugirió la madre de mi madre—. Tín, como el santo.
—¿Tín? ¿Qué quiere decir? —repitió mi padre.
—Agus-tín —sugirió la señora Emily Smith.
Pero mi padre sacudió la cabeza.
—No, será como he dicho. Mejor tus que tín.
Entonces, las cinco cuñadas se unieron a los cánticos que sus dos compañeras no habían sido capaces de abandonar, hasta que mi padre, que no cesaba de reflexionar a la velocidad de un rayo, volvió a levantar la mano.
—Y le ofreceré al vicario la ocasión de ser el primer padrino de Augustus.
Luego inspiró profundamente, echó sus hombros hacia atrás, ladeó la barbilla y cerró los ojos; y con todo el vigor de su inmensa voz, él también se sumó a la doxología.
Las penurias de mi infancia. Variedades de indigestión. Sufro de un eritema local. Circunstancia de la generosidad paterna. Dificultad frente a la selección de un segundo padrino. Solución inesperada al problema. Ceremonia de mi bautizo. Huida por los pelos. ¿Fue una negligencia culpable? Mi padre transfiere su visita semanal al templo a Santiago el Más Menor, en Peckham Rye.
No me propongo abordar en detalle la porción de mi vida que transcurre desde mi nacimiento hasta mi bautizo, debido a limitaciones de espacio. Quizá constituya un consuelo para los sufridores más débiles el saber que, desde el principio, la mala salud que me ha convertido en un mártir de por vida desempeñó un papel esencial en la configuración de mi fuerza de voluntad y mi carácter. Singularmente bien formado, de tez sanguínea y casi dos kilogramos de peso, la Providencia consideró que debía purgarme casi inmediatamente sin ayuda medicinal. Nunca quedó claro si se debió, como mi padre argumentó con vehemencia, con el permiso de la Supervisión Divina, a excesos dietéticos o falta de discreción por parte de mi madre. Pero el hecho es que, durante varias semanas, sufrí de indigestión en las dos direcciones principales.
Por dos veces, así pues, hubo que retrasar mi bautizo debido a cuestiones de salud. Me han relatado que durante horas yacía boca arriba, con las rodillas encogidas y los puños apretados, en un angustioso intento por suprimir los gemidos que estaba demasiado débil como para contener. Una y otra vez, la madre de mi madre, la tía que había estado a su lado al pie de la escalera y otras hermanas de mi madre recomendaban formas alternativas de alimentación. Pero aunque intentaban todas y cada una de estas formas, según los deseos de mi padre, no fue hasta dos meses después, y tras someterme a un cruel periodo de inanición, cuando mi estado mejoró, aunque posteriormente siempre me he visto sujeto al peligro de volver a caer en dicha aflicción en cualquier momento de excitación indebida.
Читать дальше
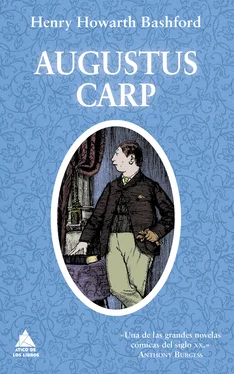

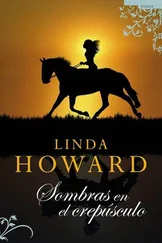


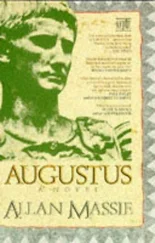
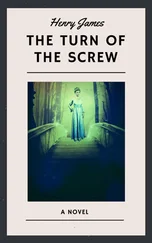
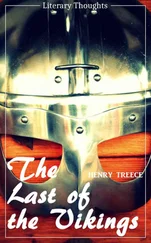

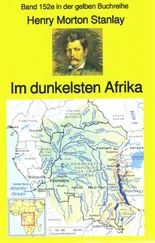
![O. Henry - Heart of the West [Annotated]](/books/745888/o-henry-heart-of-the-west-annotated-thumb.webp)