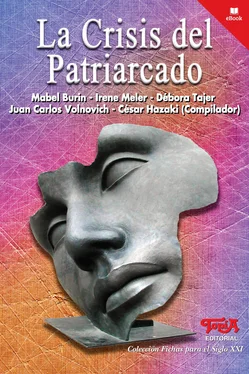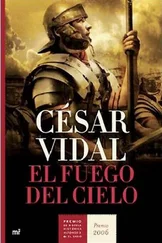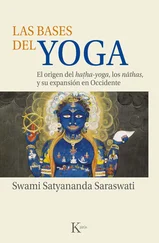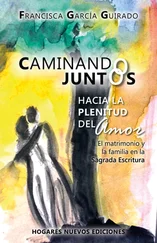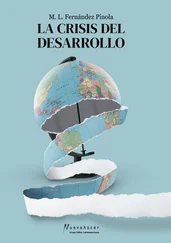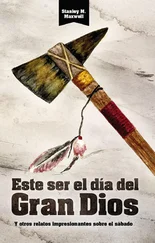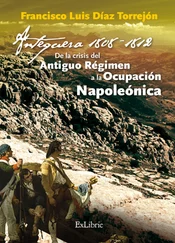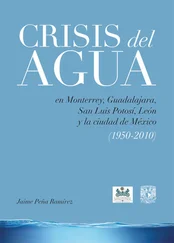II) La condición social de las mujeres
Dado que la perspectiva de los Estudios de Género es, en términos generales, constructivista social, la comprensión de la subjetividad sexuada no se sustenta en los estudios sobre las diferencias sexuales biológicas, sino en un análisis sobre la condición social de mujeres y de varones. Partimos de suponer que en nuestra especie, el peso relativo del aprendizaje supera de modo decisivo las improntas de las disposiciones biológicas diferenciales. Este supuesto ha sido avalado por numerosos estudios relevados a ese fin (Ver Chodorow, 1984 y Connell, R; ob. cit).
De esta opción teórica se deriva que las estructuras clínicas y psicopatológicas descritas con lucidez por los autores inscritos en el campo psicoanalítico, se deben articular con consideraciones referidas a la condición social de los sujetos estudiados. Los psicoanalistas pueden refrendar esta postura a poco que reflexionen. Las modalidades subjetivas que llegan a la consulta varían según se trate de un varón o de una mujer, y según nos encontremos ante un sujeto proveniente de sectores culturales tradicionales o modernizados. La edad marca tendencias en las subjetividades, y las situaciones familiares y laborales actuales iluminan con frecuencia el sentido de muchos malestares que no sólo se decodifican en clave biográfica y familiarista.
Por lo tanto, es adecuado y pertinente revisar algunas tendencias que diferencian la condición social de las mujeres de la propia de los hombres, en las sociedades occidentales postmodernas.
Compartimos de modo semejante la inestabilidad del contexto, denominada por Bauman como “Modernidad líquida” (2000). La familia nuclear monogámica indisoluble, característica de la Modernidad en su período intermedio, llegó a ser ingenuamente considerada como la cima de la evolución familiar de nuestra especie (Morgan, L; 1971). Hoy ha dado lugar a una diversidad de estilos familiares, entre los cuales podemos mencionar las familias monoparentales, ya sean consecutivas a un divorcio o conformadas de ese modo en su período inicial; las familias ensambladas, los hogares unipersonales, las familias homoparentales, las familias constituidas por adopción o por efecto de las nuevas tecnologías reproductivas, las parejas que optan por no tener hijos, y las nuevas familias ampliadas con posterioridad a un divorcio, cuando la madre o el padre regresan al hogar de origen.
El trabajo, ese gran organizador social y subjetivo moderno, ha perdido su carácter dador de identidad y ya no garantiza una ubicación social consistente y previsible. El sistema capitalista de las sociedades de consumo experimenta crisis periódicas que se tornan cada vez más frecuentes, generando una inestabilidad existencial promotora de angustia generalizada. La población económicamente activa, antes con predominio masculino, ha experimentado un proceso que se denomina “feminización de la fuerza de trabajo” (Ariza y de Oliveira, 2001). Con esto se alude a que trabajan cada vez más mujeres, mientras que los varones, si bien conservan como rol social principal la provisión de las necesidades económicas familiares, ven disminuida su participación en el mercado debido a la retracción de la oferta de empleos, a la precariedad de las inserciones ocupacionales y al adelanto de la edad del retiro. Otra característica de esta tendencia reside en que hoy, todos los trabajos tienen características que antes fueron propias de las inserciones laborales de las mujeres, es decir que son precarios, por contratos acotados, sin estabilidad laboral ni cobertura de salud. Las personas alternan períodos de desocupación o sub ocupación con etapas donde están multi empleadas y estas fluctuaciones son imposibles de administrar según los requerimientos de la vida privada, lo que dificulta la conciliación entre trabajo y familia, situación que afecta de modo preferencial a las mujeres.
La globalización de la economía genera, sobre todo en el caso de los trabajadores calificados, la necesidad de migrar. Cuando la migración se produce sobre la base de la ocupación del varón, genera una desinserción laboral de las esposas. Es decir que la ocupación bien remunerada del cónyuge varón, si bien otorga un mejor estatuto social a todo el grupo familiar, empeora las relaciones de género al interior de esas familias, ya que incrementa la dependencia femenina. Esta condición fragilizada para algunas mujeres, puede empeorar de modo grave cuando se conjuga con la fragilidad de los lazos familiares y el matrimonio se disuelve. Si es la mujer quien debe migrar por razones de trabajo, el proceso inverso es mucho más dificultoso que en la alternativa antes descrita. Los maridos resisten generalmente con éxito al traslado, con lo cual las posibilidades femeninas de desarrollo de carrera empeoran. Si se logra sostener la cohesión familiar, es a expensas del sacrificio del progreso laboral de la mujer que es madre y esposa. En sectores más desfavorecidos, muchas de las mujeres que migran lo hacen bajo el imperio de necesidades acuciantes y envían remesas a sus hogares de origen, donde los hijos se crían en redes femeninas donde las abuelas desempeñan el rol materno y los varones se alejan del núcleo inicial.
En términos generales, la condición de las mujeres es francamente subordinada en vastos sectores del planeta, donde su acceso a la educación, al dinero y al poder es escaso o nulo. Pero aún en el Occidente desarrollado, donde la condición femenina ha experimentado transformaciones vertiginosas y revolucionarias, las mujeres padecen los efectos de la inestabilidad familiar de modo más agudo, y en el ámbito laboral su inserción está lejos de ser igualitaria.
III) Género y salud mental
Recurrimos al concepto de género en el campo de la salud por que observamos que mujeres y varones presentan patrones epidemiológicos diferenciales en lo que hace a su salud física y mental. Estas diferencias no se explican sobre la base de la diferencia sexual anatómica, sino que reposan en los arreglos culturales que prescriben las formas en que cada sexo debe organizar su psiquismo y sus prácticas sociales.
John Money (1955) importó la denominación “género” desde la lingüística a la biología. Estudiando a seres humanos nacidos con trastornos biológicos que hacían difícil determinar su sexo, comprobó que la creencia de los padres o cuidadores del niño acerca de si es varón o mujer y la forma en que lo trataban en consecuencia, era un factor tan determinante de la feminidad o masculinidad como pueden serlo los genes, los gametos o las hormonas. De hecho, si había existido un error en la asignación de sexo y los médicos recomendaban modificarla, esto no resultaba posible después de los tres años de vida del niño. Tanto la criatura como sus padres ya habían establecido una identidad y una relación entre ellos sobre la base del ser varón o mujer, según el caso, y ninguna nueva información médica podía modificar esa situación.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.