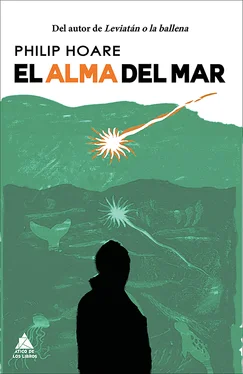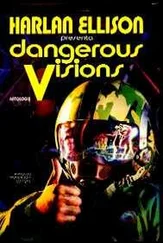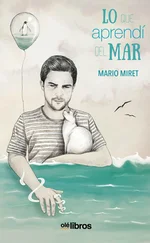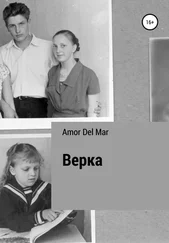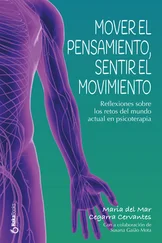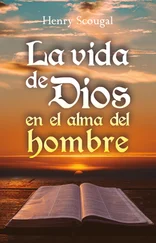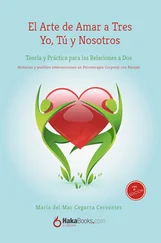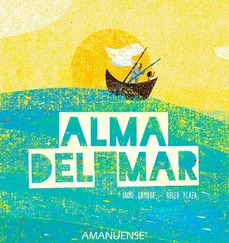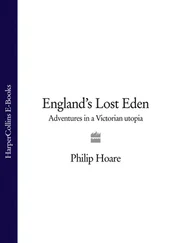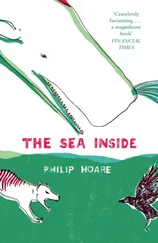Lo saqué del agua. Era una avoceta. Un pájaro delicado y emblemático que solo había visto de lejos y que, de repente, ahora veía con nitidez, con sus vívidos blanco y negro, como un netsuke.2 No creo haber visto jamás nada tan exquisito, allí, en mis manos. Le di la vuelta con los dedos, sintiendo sus largas patas con escamas —reliquias del pasado reptiliano— y sus abultadas articulaciones como venas hechas un nudo, o gusanos que hubieran tragado tierra. Su color me asombró: un indefinible azul orquídeo perlado bajo un suave y neblinoso rubor; eléctrico, bordeando la iridiscencia. Solo puedo compararlo con el azul grisáceo oceánico del pico del alcatraz, como si fuera un color marino reservado para el uso exclusivo de un ave marina. Las patas, que podrían haber sido forjadas con algún extraño metal alienígena, o con vidrio art noveau, culminaban en unas diminutas garras que parecían incrustaciones de terso azabache.
Era un animal esmaltado. Vitrificado. Tanto una pieza de joyería como un ser vivo, o muerto recientemente. Era difícil creer que hubiera podido sostenerse sobre unos zancos tan frágiles, y menos que hubiera perseguido a sus presas marchando con ellos. Recordé las avocetas vivas que había visto, moviéndose con una elegancia del siglo xviii, como si bailaran una gavota. Las avocetas tienen sus propios rituales, se reúnen en círculo y se hacen la reverencia como si fueran dandis.
Abrí las alas del pájaro, un par de abanicos agitándose en una sala de baile. Parecían aún tensas, listas para la función que se espera de ellas; no eran inútiles, pero no podían ser usadas. Hablaban de ligereza y ascenso. La cabeza, negra por arriba, que antes se agitaba donde el mar es poco profundo, barriendo el agua con su pico curvado hacia arriba, acababa en esa curva característica, tipográfica, que es la gloria de la avoceta. Era demasiado bello para tocarlo, pero abrí la astilla de ébano, como si fuera una lengüeta bífida de un instrumento musical. La parte inferior estaba curvada con precisión para facilitar su entrada en el fango. Era una herramienta de queratina fabricada a la perfección hasta la última micra, que se aguzaba con una punta no más gruesa que una hoja de papel, afilada como el pico de un calamar. Recordé el sonido que pasaba por él, un pitido elegante e insistente, acompañado del distinguido movimiento nervioso del pico, de lado a lado, en busca de invertebrados. Incluso el nombre científico del pájaro expresa su exótico atractivo: Recurvirostra avosetta, como si fuera un dios menor egipcio.
Con un tirón y retorciendo un poco, le arranqué la cabeza. Los músculos y el esófago cedieron y quedaron colgando en roja carne viva. Luego coloqué el cuerpo sobre un gran leño traído por la marea, dejando el pájaro tendido sobre la nudosa madera, bajo el cielo gris.
Hermoso pero roto.
A medida que el año se acerca lentamente a su medianoche, el solsticio irrumpe feroz y salvaje. Los últimos días de diciembre se despiden luchando. El día y la noche se difuminan; no es fácil saber cuándo uno se convierte en la otra y viceversa. En la reluciente oscuridad que antecede al alba, un anillo de hielo rodea la luna, atrapando estrellas y planetas en su círculo. Sus cuerpos celestes cuelgan dentro de la O: órbitas dentro de órbitas, ojos dentro de ojos. Nado en un mar de tinta; mi níveo cuerpo blanco rompe la superficie negra, moviéndose a través de la luna.
La marea ha subido de nuevo. Aquí sucede a menudo, más que en otros lugares, pues el estuario de Southampton experimenta una inusual doble marea, que sube y baja dos veces al día, hinchada y drenada por el pulso atlántico que asciende y desciende por el canal de la Mancha. En David Copperfield, la novela más acuática y biográfica de Dickens, el señor Peggotty, consciente de sus parientes «ahogados», dice del señor Barkis: «La gente que vive en la costa siempre muere cuando baja la marea. Y nace con la pleamar… solo nace bien con la pleamar. Barkis se irá con la marea». Su subida y bajada trae vida y muerte fuera de nuestro control. Cuando hay luna llena, la pleamar se produce a mediodía y medianoche, puntual como un reloj. La marea es tiempo; en inglés, las dos palabras comparten la misma raíz, como también «ordenar». El tiempo lo ordena todo. 3
Estoy en pie en lo que queda del rompeolas a la luz de la luna, cargándome de su brillo. Al parecer, los chamanes de Siberia se desnudan durante la luna llena para absorber su energía; quizá me caliente hoy con su luz prestada. El satélite silencia nuestro mundo; tiene misteriosos poderes, como apunta Bernd Brunner, no del todo explicados, como los agujeros negros o la propia gravedad; algunos científicos creen que la influencia de la luna se extiende a la tierra, desencadenando terremotos, como si las placas tectónicas fueran también una especie de mareas.
Y si nuestro hogar es un ser vivo, el mar es su batiente corazón, que se hincha cuando la luna se acerca a la Tierra, tirando de nuestra sangre, de la marea en mi interior. Después de todo, la mayor parte del planeta es agua, como nosotros, y sus ciclos nos gobiernan con más poder que ningún cuerpo electo. Sus mareas son nuestro futuro. Siempre van por delante, cada día una hora más; son un recuerdo de que nunca podremos atraparnos a nosotros mismos, por rápido que nademos.
Pero, para mí, cada día es una inquietud en mi forma de llegar al mar. Me preocupa que algo pueda impedirme alcanzarlo, o que un día no esté allí, como está y no está, dos veces al día. Me he acostumbrado tanto a él, le tengo tanto miedo y lo amo tanto que, en ocasiones, me parece que solo puedo pensar junto al mar. Es el único lugar donde me siento en casa, porque está muy lejos de casa. Es el único lugar donde me siento libre y vivo; no obstante, estoy encadenado a él y un día podría arrebatarme fácilmente la vida, si así lo deseara. Es liberador y transformador, físico y metafísico. Sin su energía, no existiríamos. No hay nada tan grande en nuestras vidas, tan lejano de nuestro poder temporal. Si no hubiera océanos, ¿tendríamos alma? «El mar tiene muchas voces, / muchos dioses y muchas voces», escribió T. S. Eliot. «No concebimos un tiempo sin océano». «En las civilizaciones sin barcos —escribió Michel Foucault—, los sueños se secan». Aunque pudiéramos vivir sin océanos, un mundo de llanuras áridas y valles secos carecería de misterio; todo parecería cognoscible, expuesto.
En el útero, nadamos en agua salada; nos salen aletas, colas residuales y rudimentarias agallas mientras nos movemos y damos vueltas en nuestros pequeños océanos maternos. Según la tradición, en las comunidades marineras, si un bebé nacía con el saco amniótico intacto, jamás se ahogaría tras sobrevivir a esa asfixia. Estos nacimientos se conocían como «partos velados o enmantillados», y un saco amniótico preservado —que en sí mismo es un velo que separa vida y muerte— extendería su protección a quien lo llevase. David Copperfield nace con una membrana amniótica que es subastada cuando tiene diez años, lo cual hace que se sienta incómodo y confundido, pues considera que se ha vendido una parte de sí mismo. Sentimos primero el mundo a través del fluido que llena el vientre de nuestra madre; oímos a través de su mar interior. El mar es una extensión de nosotros mismos. Hablamos de masas de agua; Herman Melville escribió sobre «momentos de ensoñadora calma […] al contemplar la tranquila belleza y el resplandor de la piel del océano». Comparado con la fina epidermis de tierra que ocupamos, el gran volumen del mar está fuera de nuestro alcance; aporta a nuestro planeta su profundidad y a nosotros, un sentido de lo profundo.
Y si somos mayormente agua, y apenas algo más, entonces puede que otros cuerpos celestes sean completamente acuáticos. Un astrofísico me habló en una ocasión de exoplanetas recién descubiertos que podrían estar compuestos de masas de agua de cientos de kilómetros de profundidad, con apenas unas rocas en su núcleo duro. Desdeñando nuestra necesidad de tierra, estos océanos globulares, girando translúcidos sobre su eje en alguna lejana galaxia, podrían estar habitados, según la hipótesis de los astrobiólogos —pues su trabajo es estudiar lo que puede que exista o no—, por criaturas gigantes parecidas a las ballenas, que medio naden, medio vuelen por sus líquidas atmósferas.
Читать дальше