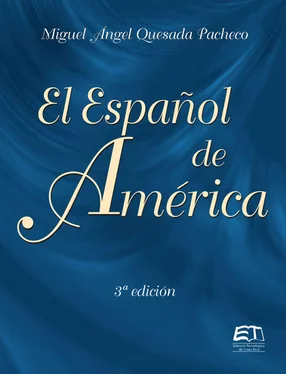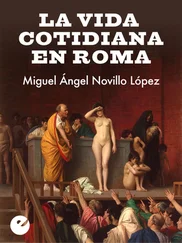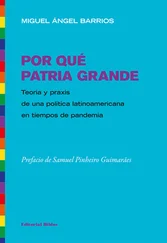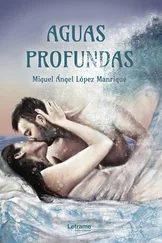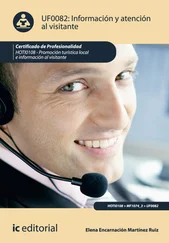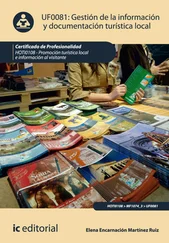Miguel Ángel Quesada Pacheco - El Español de América
Здесь есть возможность читать онлайн «Miguel Ángel Quesada Pacheco - El Español de América» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Español de América
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Español de América: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Español de América»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El Español de América — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Español de América», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Uno de los primeros trabajos de conjunto sobre el español de América se escribió en Alemania en 1926, y su autora, Anna Mangels, combina obras literarias con hablantes hispanoamericanos residentes en Hamburgo, Alemania. El estudio de Mangels cobra especial valor desde la perspectiva histórica, ya que, en cuanto a ciertos rasgos fonéticos, sus datos significan primeras documentaciones; para citar un ejemplo, el ensordecimiento de vibrante simple final en el español de Costa Rica.
Un hecho de gran relevancia para el mundo lingüístico latinoamericano fue la fundación del Instituto de Filología en Buenos Aires, en 1923. A través de esta institución se empezaron a recopilar y publicar estudios de corte dialectal referentes al español americano.
En cuanto a la geografía lingüística, el primer estudio en América es el libro de Tomás Navarro (1948) sobre el español de Puerto Rico. Sin embargo, esta disciplina de la dialectología no llega a cuajar sino a principios de la década de 1970, cuando empiezan a salir los grandes atlas lingüísticos nacionales: Atlas lingüístico etnográfico del Sur de Chile, conocido como ALESUCH (Araya et al. 1973), Atlas lingüístico etnográfico de Colombia o ALEC (Flórez 1981-1983), Atlas lingüístico de México (Lope Blanch 1991), el Pequeño atlas lingüístico etnográfico de Costa Rica o ALECORI (Quesada Pacheco 1992) el Atlas lingüístico diatópico y diastrático del Uruguay o ADDU (Elizaincín & Thun 2000), el Atlas lingüistico-etnográfico de Nicaragua o ALEN (Chavarría & Rosales 2010), el Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica o ALECORI (Quesada Pacheco, en prensa) y el Atlas lingüístico-etnográfico de Panamá o ALEP (Tinoco, en prensa).
Además, durante la década de 1970 empiezan a fluir estudios sobre el español americano, no ya desde la perspectiva dialectológica, que había reinado durante toda la primera mitad del siglo XX, sino desde otras dimensiones como la sociolingüística (cfr. López Morales 1980), la diacronía (cfr. Guitarte 1980) y, en los últimos años, la pragmática (cfr. Rojas 1998).
Respecto de la relación de las academias hispanoamericanas con la Real Academia Española durante el siglo XX, en setiembre de 1939 se celebró en Buenos Aires el Congreso Americano de la Lengua, en el cual hubo acaloradas disputas sobre la presencia de los americanos en la Academia, pero, tal como apunta Julio Casares (1953: 13),
No hay que decir que las turbulentas sesiones del Congreso, en las que el presidente tenía que amenazar a cada paso con abandonar su sitial si no se guardaba un mínimo de orden y decoro, acabaron como el rosario de la aurora. No hay noticia de que se adoptaran conclusiones, y sólo consta que la moción separatista defendida por su señor Barletta fue rechazada por 20 votos contra 8.
Otro intento de llegar a una solución se presenta en 1951, en México, cuando se celebra el Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, y cuyo tema principal era la unidad de la lengua. Sin embargo, hubo mociones tendientes a separar las Academias de Ultramar de la Real Academia. Una de las varias propuestas reza así:
Es de recomendar, y se recomienda, a las Academias Americanas y Filipina Correspondientes de la R. A. E., renuncien a su asociación con esta última... y asuman así de lleno la autonomía de que no deben abdicar y la personalidad íntegra que les es inalienable. (Casares 1953: 13)
Al igual que años atrás, en este congreso se plantea la necesidad de elaborar un diccionario distinto del de autoridades, el cual, según la opinión del académico guatemalteco David Vela, «no responde a las actuales formas de vida en América ni a las necesidades múltiples, populares y eruditas del idioma». (cit. por Casares 1953: 14). Sin embargo, al igual que en Buenos Aires, en la capital azteca los aires secesionistas terminaron esfumándose, los miembros que proclamaban la separación fueron muy pocos, y reinó el deseo de seguir unidos con la Real Academia Española, como diría el académico mexicano José de Vasconcelos, «gracias al sentimiento hispánico» del congreso, y entendiendo como hispánico a «todo el que piensa en castellano». (Casares 1953: 14).
El tiempo ha pasado, se inicia el siglo XXI, y las discordancias han dado paso a las concordancias a uno y otro lado del Atlántico, de manera que hoy en día el concepto de “diccionario de autoridades” ha sido sustituido por el de “diccionario de uso”, a la vez que se ha superado la idea del español peninsular como madre y regente, frente a las variedades americanas como sus hijas; por el contrario, todas las variedades hispánicas están en el mismo nivel de validez y de respeto, y todas las Academias de la Lengua, en unión con la Real Academia Española, se sientan juntas para discutir y consensuar el rumbo de la lengua española. Producto de este trabajo conjunto es el Diccionario de americanismos (Asociación 2010). Asimismo, entre el 7 y el 9 de marzo de 2000 la Real Academia convocó a una reunión con representantes de todas las Academias para discutir el Proyecto de constitución de una red informática de Academias de habla hispana, los gentilicios españoles e hispanoamericanos en el Diccionario de la Real Academia, y la creación del Diccionario Panhispánico de Dudas. No obstante, hay que reconocer que la mentalidad hurgadora y las actitudes críticas de los filólogos hispanoamericanos de hace un siglo fructificaron con el surgimiento del interés por el castellano americano como variedad distinta y echaron a andar su estudio desde un plano totalmente científico.
Para finalizar, no cabe ninguna duda de que hoy en día los estudios sobre este conjunto de hablas que se ha dado en llamar español de América han avanzado grandemente, tanto en cantidad como en profundidad, en donde los investigadores muestran conocimientos sólidos de las nuevas directrices teórico-metodológicas empleadas en otras partes del mundo científico. {11} Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
I
Teorías sobre los orígenes
del español americano
Desde el siglo XIX, los lingüistas se han enfrentado a la problemática del origen y de la gestación de la verdadera base y de los elementos que han contribuido a la conformación de la lengua española hablada en el Nuevo Mundo. Las teorías se han ocupado más que todo del nivel fonético de la lengua, y los rasgos en juego son: seseo, yeísmo, aspiración de /-s/ implosiva y final, pérdida de /-d/ final, alternancia de /r - 1/ y realización lenis de /x/.
Hasta la fecha, cinco teorías son las que han tenido éxito y ganado terreno en el estudio que nos ocupa, como se verá a continuación.
La teoría del sustrato
Nace con el dialectólogo Graziadio Ascoli en Italia a fines del siglo XIX, y tiene que ver en un principio con el latín y las lenguas de sustrato. En América, esta teoría cobró fuerza debido en parte a que no existían estudios de conjunto que describieran el español hablado, ni en las diferentes regiones del Nuevo Mundo ni en la Península Ibérica, lo cual indujo a pensar que el español americano estaba teñido de elementos sustratísticos muy fuertes. Los pensadores de la época no se podían explicar el origen de las manifestaciones lingüísticas americanas, ni compararlas con las de España.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Español de América»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Español de América» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Español de América» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.