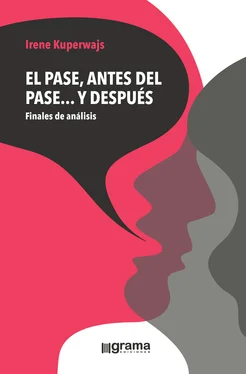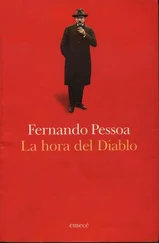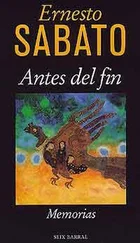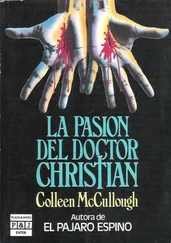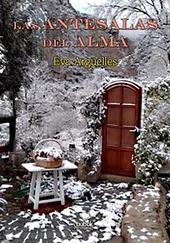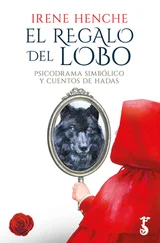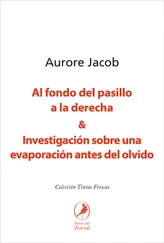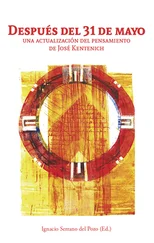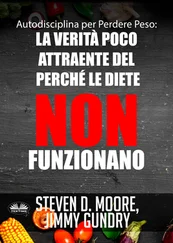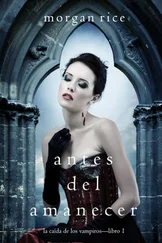Al leer los debates de la época vemos la ola que generó el pase. Muchos notables abandonaron a Lacan a partir de esta Proposición, y recién pudo volver a ponerla en órbita en el 69. Sin embargo, en el 78 habla del fracaso del pase en el Congreso de Deauville: “He querido obtener testimonios, sin embargo no he obtenido ninguno”. Los AE no estuvieron a la altura. Este fracaso lleva a Lacan a la disolución de su propia Escuela en el 80. Este es uno de los nudos de la tesis: la Escuela de la Causa Freudiana (ECF) es la contraexperiencia de la EFP. La ECF se funda sobre ese fracaso.
Los AE se habían mantenido en un “intimismo místico”, se produjo una vuelta a lo privado, sin transmisión. ¿Qué pasaba que no hablaban? Todo quedaba encerrado entre unos pocos. Hay debates de ese entonces publicados en Delenda, o en los llamados “Sábados del pase”, donde se puede encontrar alguna respuesta. El silencio y la no transmisión fueron nodales tanto para el fracaso como para empujar la nueva apuesta.
En el “después” anoto la pregunta acerca de por qué el testimonio se hace público. Hay que poner el ojo en ese momento de fracaso del pase en la Escuela de Lacan y la decisión de Miller de reorientar el pase hacia el deseo de Lacan.
Lacan no habló de la transmisión pública del testimonio a la comunidad analítica, por lo tanto me interrogué acerca de cómo y por qué comenzó. Así, tuve la oportunidad de contactarme con Esthela Solano-Suárez, una de las primeras AE de la ECF, quien me dio una de las pistas al contarme que, cuando terminó su función como AE, Miller le pidió que hiciera un testimonio público. Se iba despejando fuertemente la idea de que el pase estaba hecho para ser transmitido, y no era un sobreagregado a la enseñanza de Lacan: Lacan no es sin el pase. La perspectiva del final que, más avanzada su enseñanza, se suma a la del atravesamiento del fantasma es la identificación al síntoma, con cierta distancia, planteada en el Seminario 23. Y su última versión de pase, que se desprende de su texto “El prefacio del Seminario 11” (5) (1976), es la hystorización del análisis.
Pero es Miller quien logra con su orientación poner en juego la última versión de pase de Lacan. La definición del pase que plantea Miller en sus cursos, más precisamente en “El ser y el Uno”, dictado en 2011, culmina con la noción de “ultrapase”, que se refiere a una nueva satisfacción. (6) Es Miller, junto a la AMP, quien dice: “No hay pase si no hay transmisión”. En el cierre del Congreso de la AMP 2014 plantea que el “acontecimiento de pase tiene que ver con el decir de uno solo y los aplausos del público”. El pase es una hystoria que se cuenta, una verdad mentirosa, un relato ficcional. Retoma la perspectiva de que “el Otro del pase es un espectador”, y no hay pase si no hay ese Otro que aplauda. ¿Cómo pensar la nueva satisfacción alcanzada al final? La satisfacción no es sólo del AE, algo de este orden se juega también en la escena del dispositivo del pase y en el público.
He podido leer algunos casos interesantes que publicaron analizantes de Lacan, de la época de la revuelta. Por ejemplo, el de G. Haddad, que en un planteo casi delirante muestra cómo él quería ser nominado AE para obtener el “bastión de mariscal”, así como él mismo decía de otros, en una búsqueda de reconocimiento; y deja vislumbrar también el impacto que tiene en él la no nominación. O el caso de J. G. Godin, que si bien no hizo el pase su relato está atravesado por el interés de Lacan por el pase y el lugar central que tiene en su enseñanza.
Podrán seguir entonces un recorrido que va desde el “pase relámpago” que plantea Lacan por el lado del atravesamiento del fantasma y que ilumina lo que estaba en las sombras, ese pasaje del analizante a analista; hasta el “pase satisfacción”, articulado al sinthome, en el que se condensa el goce más singular y opaco del parlêtre. Se tratará a esa altura para Lacan de bordear ese no-todo para encontrar ese real para cada uno. Comparto eso que Miller afirma, que Lacan convoca a encontrar nuevos métodos para demostrar ese pasaje de analizante a analista. Por último, encontrarán también testimonios de pase correspondientes a diferentes épocas, desde 1983 hasta la actualidad, de las distintas Escuelas de la AMP.
Luego de escribir esta tesis yo misma me he presentado al dispositivo del pase en la EOL y fui nominada AE en febrero de 2019. Esta investigación está atravesada por mi deseo de saber acerca de los finales y su transmisión, y por mi propia experiencia del final de mi análisis.
El pase sigue dando que hablar, me ha empujado a “tomar la palabra” (título que le he puesto a mi primer testimonio presentado en la EOL el 9 de abril de este año) y a que hoy muchos nos sigamos ocupando de él.
El pase, uno por uno, hace que la Escuela Una exista, cada vez.
1- Miller J.-A., “El pase, ¿hecho o ficción?”, en Donc, Buenos Aires, Paidós, 2011.
2- Chauvelot D. y Laurent É., “Siracusa, Worcester, y algún otro lugar”, Ornicar?, París, 1977, p. 12-13.
3- Freud S., “Análisis terminable e interminable” (1937), Obras completas, t. 23, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.
4- Lacan J., “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958), Escritos 2, Buenos Aires, Siglo XXI, 1985.
5- Lacan J., “El prefacio a la edición inglesa del Seminario 11” (1976), Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012.
6- Miller J.-A., “El ser y el Uno”, clase 2 de marzo 2011, inédito.
CAPÍTULO 1 El fin de análisis que Freud plantea en “Análisis terminable e interminable” (1)
1. Trauma y resto
La preocupación de Freud por el fin del análisis persiste en diversos momentos de su obra. La encontramos tempranamente en su correspondencia con Fliess, en la que menciona el caso del “Señor E”:
E. concluyó, por fin, su carrera como paciente mío con una invitación a cenar a mi casa. Su enigma está casi totalmente resuelto; se siente perfectamente bien y su manera de ser ha cambiado por completo; de los síntomas subsiste todavía un resto. Comienzo a comprender que el carácter en apariencia interminable de la cura es algo acorde a la ley y depende de la transferencia. Espero que ese resto no menoscabe el éxito práctico. (2)
Casi al final de su obra, en su texto “Análisis terminable e interminable” –que podemos considerar, si seguimos a Lacan, su “testamento”–, se interroga en primer lugar si es posible terminar un análisis, y luego cuándo y de qué manera. Vemos que el “resto” al que alude ya en 1900 sigue apareciendo como una preocupación constante en su obra. Articula a la causalidad de la neurosis los conceptos de trauma (como causa exterior y contingente), pulsión (como causa interna y constitucional) y el yo; aborda en este mismo texto el problema de previsión y prevención; y se interroga sobre la pulsión de muerte y los límites del análisis.
Si bien al comienzo se pregunta por la larga duración de la experiencia analítica y la preocupación del hombre moderno por acortarla, al mismo tiempo nos sorprende porque se refiere a un resto que perdura y haría imposible su terminación absoluta. Da varias vueltas para situar este resto. Por un lado utiliza una metáfora aludiendo a que un fragmento de una época anterior permanece a título de resto en la época posterior, y por otro lado convoca a lo largo del texto a sus antiguos discípulos y analizantes bajo el interrogante de lo que su propia práctica produjo. ¿Qué efecto tuvo el análisis en estos sujetos?
Critica duramente a su discípulo Otto Rank, quien sostiene que el trauma de nacimiento (1924) es la fuente de la neurosis porque conlleva la posibilidad de que la fijación primordial a la madre no se supere y continúe como represión primordial. Para él la represión primaria tenía como contenido el trauma. La tesis de Rank acerca de la causa de la neurosis es que esta proviene de un acontecimiento que se produjo en la realidad, y se mal encuentra con la libido del sujeto. Mediante el análisis de ese trauma primordial Rank creía poder eliminar toda la neurosis, ir a la represión última, “de suerte que una piecita de trabajo analítico ahorrara todo el resto”. (3)
Читать дальше