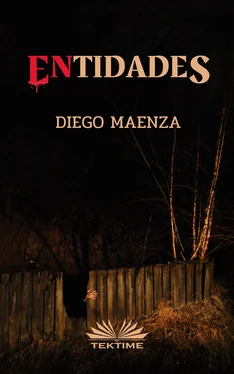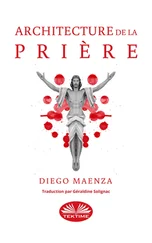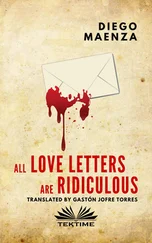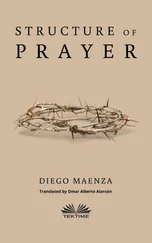ENtidades
Diego Maenza
© Diego Maenza, 2021
© Tektime, 2021
www.traduzionelibri.it
www.diegomaenza.com
ÍNDICE
Historia familiar
El sapo que fue poeta
La caverna
El hombre ante el espejo
Madrugada
Ensoñación
Los monstruos interiores (o fábula en un acto)
Caminata nocturna
El avaro
Hormigas
Toda la vida he padecido por mi aspecto físico. Ha sido una maldición que he tolerado desde mi infancia y por la cual he vivido tan avergonzado que han sido pocas las veces que he salido de mi guarida.
Tengo temor a que la gente me mire. Conservo pavor. Tiemblo. Algún médico benévolo me diagnosticó el mal de la agorafobia, pero pude comprender que ese leve estrago es un cosquilleo menor comparado con mi padecimiento. No soporto la mirada de la gente. Me estigmatiza.
Debido a mis deformidades he pasado a ser la afrenta de la familia y a ello se debe la calamidad de mis traumas más profundos. Lo remarco: soy la vergüenza de mi familia. Soy la oveja negra en mi árbol genealógico, no por mis actos, sino por mi ser.
Para que se hagan una idea, mis brazos son desproporcionados con relación a mi cuerpo, pues no se encuentran a la altura que se consideraría normal. Mi cabeza es demasiado grande. ¡Ay, la cavidad craneal de mi padre era perfecta! Era el orgullo en su trabajo, pues al haber sido una figura pública muy reconocida en casi toda la nación, las mujeres lo contemplaban y se maravillaban, se volvían locas por la presencia de mi padre, el efecto que causaba dentro de ellas era casi devastador; no exagero al afirmar que cuando miraban a papá al paso, se les erizaban los vellos, se abrazaban más a sus maridos, zalameras y esquivas, y gemían en silencio.
Nací flojo de pelo. Aun así, mi madre me quería. Una madre siempre amará a sus hijos, por más amorfos que estos sean. Me enoja tener una cabellera tan mezquina. La melena de mi madre, en contraste, era generosa, tupida como una selva intocada, y la exhibía impúdica cada fin de semana al compás del sonido rítmico de alguna música de cabaret. Siempre se ganó el aplauso sincero del público varonil que despernancaba sus ojos ante los movimientos sensuales de mi madre. El pelaje de mi cerquillo es insípido. Y me duele no haber heredado las hermosas hebras capilares de mi progenitora.
Nunca conocí a mi abuela, pero mi madre siempre me dijo que ella tenía una mirada especial, enamoradora e hipnótica. Como narrándome alguna leyenda prohibida, me decía susurrándome en secreto que no existía hombre que resistiera la mirada imponente de la abuela. Del abuelo, en cambio, me relataba a viva voz historias fascinantes sobre los prodigios artesanales que realizaba con sus brazos de ensueño. Era un artista a carta cabal.
En algunas ocasiones me mantuve enamorado, varias veces por partida doble, pero mis mutiladas insinuaciones jamás fueron descifradas, y aquellas muchachas hermosas a las que pretendí jamás repararon en mí debido a mi desfiguración.
Tengo tíos y primos que han nacido con sus órganos en la posición adecuada. Ninguno con mis carencias.
Veo con nostalgia y orgullo el álbum familiar. La foto de mi padre en el circo Birdmink, con una hermosa minúscula cabeza carente de cabello, con sus hilos finos y dorados como un sol naciente adornando su microcéfalo y sus pestañas albinas de bebé neonato. Por poco y nace calvo a plenitud, hermoso como no existirá ninguno. La foto de mi madre, con su piel cubierta de vellos castaños, su cuello afelpado de matriarca leonina y sus brazos lanudos de conejo de Angora. El fotógrafo la captó en su mejor momento, el más radiante, cuando todo el pelambre corporal cubría su anatomía sin permitir que nadie opacara sus luminosas noches de espectáculo como mujer loba. Me extasío en la foto de mi abuelo. Si hoy viviera, me abrazaría con sus extremidades superiores de quince centímetros y sus dedos más minúsculos transformados en muñones tullidos. Y sé que lo haría a pesar de sentirse avergonzado al contemplar mis brazos que conservan la perfecta proporción de Vitrubio. Mi abuela, con su único ojo en la frente, hubiese derramado un hilo de lágrimas si me hubiese conocido al nacer, al reparar en mis dos vistas avellanas perfectamente alineadas en mi rostro. Mi madre me hubiese amado siempre, pese a portar sobre mí esta asquerosa piel tersa.
Nací así, deforme, y no saben la vergüenza que siento. Cuando mis padres murieron y cumplí los quince años, el hombre elefante y la mujer barbuda me exiliaron del circo aduciendo que no tenía nada de especial, que no portaba sobre mí virtud alguna para justificar mi permanencia junto a ellos, porque a medida que crecía me parecía cada vez más a un común espectador. Al ser expulsado de la carpa me resigné en la compresión de que jamás conquistaría el corazón doble de las siamesas. Aquella certeza es lo más abominable de mi condición. Sí, soy un engendro y me quema. Es la maldición que deberé soportar hasta el último de mis días.
y sin embargo te amo sapo
como amaba a las rosas tempranas esa mujer de Lesbos
pero más y tu olor es más bello porque te puedo oler
Juan Gelman, Lamento por el sapo de stanley hook
Nunca fue un secreto para nadie que a Sapo, desde muy temprana edad, le encantó frecuentar las charcas. Cuando era apenas un infante, Sapo descubrió un placer indescriptible al sentirse salpicado de lodo. Era algo que lo hacía sentir único, especial, diferente, empoderado, sobre todo al tener en cuenta que las madres de los demás chicos no les permitían a sus vástagos esas licencias de entretenimiento inmundo de los baños pantanosos. De modo que Sapo, cuando regresaba a casa desde las ciénagas, embadurnado con un lodo seco y restos de nenúfares sobre su único overol, a la vista de sus púberes amigos era como un héroe anónimo que retornaba de su lucha contra la encarnación del mal. Los chicos le guardaban una admiración secreta. No así sus madres, para quienes Sapo representaba la personificación de la inmundicia y el desamparo. Mantenían asco o temor, disfrazado, claro está, de una supuesta mirada de conmiseración.
A pesar de todo, los chicos siempre se mostraron atentos con él, y cuando notaban que Sapo merodeaba con intención de integrarse a sus actividades recreativas, los muchachos gozaban en la algarabía de contar con su amistad. De esta forma al día siguiente tendrían un tema importantísimo de conversación al ingresar al liceo. Le tiraban el balón de trapo, y como siempre Sapo lo detenía con su robusto saco vocal que le obligaba a emitir un croc sonoro y saludable. En los juegos de la pelota, Sapo siempre fungía de portero, pues sus piernas poderosas le permitían dar el impulso necesario para guiar su pesado cuerpo hacia el lado del esférico y detenerlo con sus dedos palmados. Entonces Sapo esgrimía una sonrisa de complacencia y felicidad y los muchachos lo premiaban con algunos insectos viscosos que de manera clandestina recolectaban para él con paciencia y amor. ¡Ah, qué bella era la vida! Hasta que las madres del barrio asomaban sus cabezas desgreñadas por las ventanas de cada casa, mientras estregaban los platos unas, mientras lavaban los ropajes las otras, y coreaban el nombre de sus hijos para que acudieran a sus llamados, y obviamente, para que se alejaran de la perniciosa presencia de Sapo que podía transmitirles (así afirmaban mientras regañaban a sus hijos dentro del hogar) enfermedades como la pata roja, quitridiomicosis, neoplasias, papilomas o salmonelosis. Entonces Sapo quedaba solo y de salto en salto acudía a su único refugio que le permitía escapar de lo tangible de la realidad: el pantano.
En medio de esta soledad, Sapo recorría durante semanas los pantanos de largo aliento; en otras ocasiones, transitaba a la perfección los lodazales cortos y salía renovado. Pero lo que despertaba su atención era frecuentar lo que empezó a llamar el cenagal poético. Aquí se reunían varios de sus congéneres para cantarle a la noche, a veces en escolanía, a veces en un solo que tenía mucho de místico y reverencial. No obstante, Sapo aprendía con humildad, al tiempo que portaba dentro de sí un orgullo tozudo y la comprensión personal de saber que él había nacido con una virtud que nadie, ni la más cristalina pureza de alguna laguna encantada, podría borrar. Estaba convencido de que era portador del don de la poesía, y que su iluminación interna trascendía los cada vez más insípidos recitales a coro que entonaban las ranas comunes.
Читать дальше