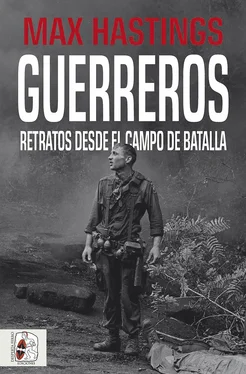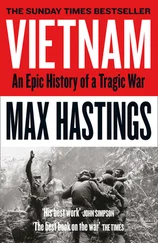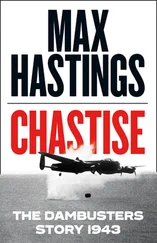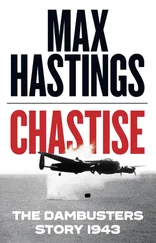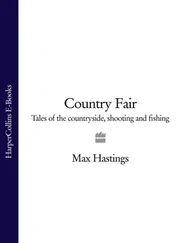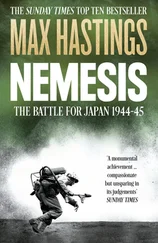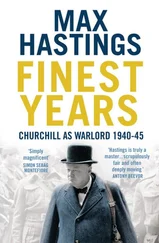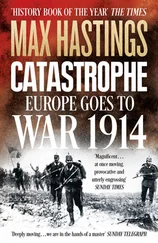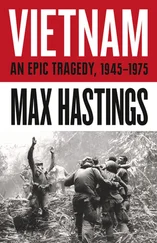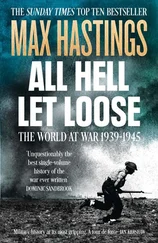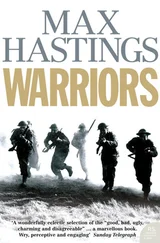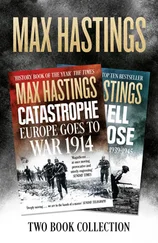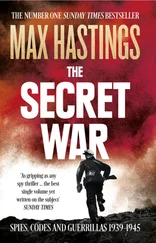El que los ciudadanos consideren que el valor no se limita exclusivamente, ni siquiera principalmente, al ámbito militar es un avance histórico, pero no deja de ser descorazonador la aparente incapacidad de los medios de comunicación para diferenciar entre un héroe y alguien que simplemente es víctima de una experiencia aterradora. Cualquier persona razonable sabe que un héroe es un individuo que, de manera consciente, elige arriesgar o incluso sacrificar su vida por un bien superior; sin embargo, la prensa no dudará en describir como «héroe» al piloto que consigue aterrizar con éxito un avión lleno de pasajeros, o a un grupo de personas que tras varias horas atrapadas en un ascensor no muestran síntomas de colapso psicológico cuando por fin son rescatadas. En realidad, por supuesto, estas personas son sencillamente víctimas pasivas de una desgracia. Si no se dejan llevar por el pánico es principalmente para salvar sus vidas y, solo como un efecto secundario, las de otros. A un individuo le basta con haber servido en un teatro de operaciones cualquiera, incluso en puestos que no son de combate, o en operaciones en las que la superioridad es tan abrumadora como la de los aliados en Irak en 2003, para que los medios de comunicación añadan la coletilla «héroe de guerra» a cualquier noticia relacionada con él, tanto si es la de un divorcio, un accidente de tráfico o un obituario. Esto es una aberración. La palabra «héroe» debería estar igual de protegida que lo está cualquier especie en peligro de extinción.
Es más frecuente encontrar casos de valor físico que espiritual, ya que no es habitual que el coraje moral sea apreciado en su justa medida, aunque es algo más habitual entre las mujeres que entre los hombres. Los jóvenes son más propensos a afrontar conductas de riesgo; es más, a lo largo de la historia estos comportamientos han sido reforzados por la práctica de deportes «de riesgo», con la intención tácita o explícita de prepararlos para la guerra. La caza del zorro, por ejemplo, que exigía una gran bravura por parte del «empujador», 3 articuló el ethos del ejército de Wellington mucho más que el campo de deporte de Eton. 4 Jóvenes como Harry Smith, de la Brigada de Rifles, se unieron al Ejército británico en la península ibérica después de haber probado su valentía saltando centenares de vallas a lo largo y ancho de Inglaterra, lo que tal vez no hacía de él un oficial mejor o más inteligente, pero sí que le preparaba para prestar el tipo de servicio heroico que se exigía a los subalternos en el contingente de Wellington. No es casualidad que hoy, cuando ya no tenemos que hacer frente a enemigos externos en el campo de batalla, los socialistas ingleses hayan emprendido una vengativa cruzada contra la caza del zorro en Inglaterra. El deporte es reflejo de una cultura que desprecian, ya que las virtudes que ha promovido la caza les parecen superfluas a la par que salvajes.
El guerrero más digno de encomio es aquel que prueba su temple cuando está solo, sin contar con el apoyo de sus camaradas. El irónico relato de C. S. Forester de 1929, titulado Brown on Resolution ( Brown en Resolution ), 5 cuenta la historia de un marinero británico durante la Primera Guerra Mundial que se convierte en el único superviviente que no está herido cuando su buque es hundido por un corsario alemán en el Pacífico. Cuando el navío alemán ancla en Resolution, una isla volcánica deshabitada, para hacer reparaciones, Brown consigue robar un fusil y escapar. El estoico protagonista, que ha sido educado en la idea de que uno debe cumplir con su deber sin importar las circunstancias, sabe que la consecuencia inevitable de sus acciones es la muerte, pero acepta su destino sin dudarlo. Al hostigar al navío alemán desde la costa, el solitario marinero consigue retrasar su partida el tiempo suficiente como para que un escuadrón británico lo intercepte y lo hunda con toda su dotación, mientras que el propio Brown cae herido de muerte y expira totalmente solo en el islote desierto. El elemento clave del relato de Forester, en lo que a nosotros nos atañe, es que nadie llega a conocer la hazaña de Brown ni lo que consiguió con su solitario sacrificio. La moraleja de la historia para cualquier guerrero digno de ese nombre es que la forma más perfecta de valor es aquella en la que un individuo entrega su vida por los demás sin esperar ninguna recompensa ni reconocimiento. A lo largo de la historia, seguramente se han dado muchos casos similares, que desconocemos por su propia naturaleza.
Otros muchos actos heroicos, sin embargo, fueron producto de una intención consciente de obtener ascensos o recompensas, entre ellos algunos de los que podremos leer en este libro. Los soldados normales suelen ver con recelo y antipatía a los aspirantes a héroe, a los guerreros entusiastas, a los «cazadores de chapas» 6 junto a los que se ven obligados a servir y, de hecho, las tropas suelen mostrar bastante hostilidad hacia los oficiales que consideran demasiado agresivos: «Me parece perfecto que quiera ganar una Cruz Victoria o una Medalla de Honor del Congreso –mascullan–, pero ¿qué pasa con nosotros?». Los mandos más respetados son aquellos que están dispuestos a cumplir con su deber, pero que a la vez se muestran decididos a hacer todo lo posible para que la mayoría de sus hombres vuelva a casa con vida, mientras que esos otros oficiales a los que parecen no importar las bajas son despreciados. Durante la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, el coronel más popular entre sus hombres no fue el que acaparó los focos de la atención pública por sus hazañas, sino un oficial que, gracias a una meticulosa planificación y el uso de maniobras de distracción, seguidas por un audaz ataque de flanco, consiguió cumplir la misión sin apenas bajas.
Es habitual que los guerreros más célebres sean detestados por sus camaradas. Recuerdo que crecí idolatrando a Guy Gibson, quien como jefe de ala capitaneó el ataque de la RAF contra las presas del Ruhr en 1943; sin embargo, mientras investigaba la ofensiva de bombardeos contra Alemania para otro libro, descubrí con asombro lo mucho que le odiaban algunos de sus subordinados: «Era un pequeño capullo que disfrutaba apareciendo de repente desde detrás de una tienda de campaña y pegándote una bronca por tener los botones desabrochados», contaba en 1978 uno de los artilleros, sin que los treinta y cinco años que habían pasado desde entonces hubieran disminuido ni un ápice su ira. No cabe duda de que la valentía demostrada por el teniente coronel Herbert Jones al frente del 2.º Batallón del Regimiento Paracaidista en la batalla de Goose Green, en las Malvinas, en mayo de 1982, se mereció la Cruz Victoria que le fue concedida a título póstumo, pero más de un compañero suyo en el Ejército británico consideró que el que se pusiera personalmente al frente del asalto contra las posiciones argentinas era la antítesis del papel que debía ejercer un jefe de batallón, así como la mejor prueba de que había perdido el control de la batalla. «H» Jones era un hombre apasionado, con la cabeza llena de fantasías de las acciones heroicas que aspiraba protagonizar, pero la realidad es que la mayoría de los hombres prefieren que quienes los dirijan contra el enemigo sean individuos más fríos y prudentes.
Es posible que un cínico llegara a la conclusión de que ese tipo de guerrero tan excitable es en realidad un tipo extremo de exhibicionista, y probablemente acertaría. Eso no significa que no sean dignos de admiración, pero sí que nos permite contextualizar el aparente altruismo de sus motivaciones. El famoso escritor y aventurero Peter Fleming escribió: «La aventura siempre ha sido un asunto egoísta […] El deseo de beneficiar a la comunidad nunca es la motivación principal [del aventurero]. Lo hacen porque quieren. Encaja con ellos; es su rollo». Lo mismo puede decirse de los guerreros más impetuosos. En una ocasión me contaron una historia de un valiente oficial que había realizado un acto de extremo heroísmo durante un combate en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial; el propio oficial se la había contado a su pariente y, aunque le dejaba en un mal lugar, era lo bastante crítico consigo mismo como para no intentar ocultarlo. El caso es que después de la batalla el joven oficial se había dado cuenta de que varios compañeros suyos habían sido propuestos para recibir la Cruz Militar, mientras que al parecer él había sido pasado por alto, de modo que fue a quejarse a su coronel; aquel no le dijo al joven teniente que en realidad había sido propuesto para la Cruz Victoria, que le fue concedida poco tiempo después. Esta anécdota pone en evidencia el hecho de que, en algunos casos, el heroísmo no es espontáneo, sino una búsqueda deliberada de reconocimiento público.
Читать дальше