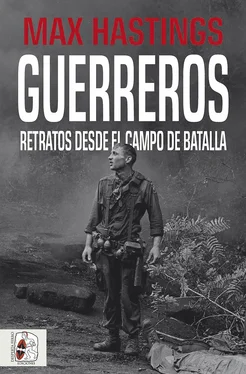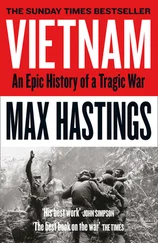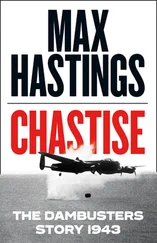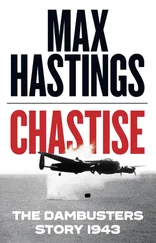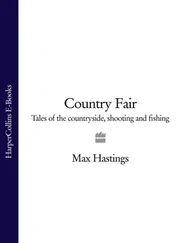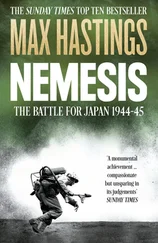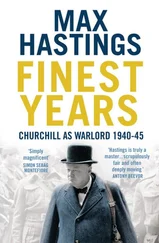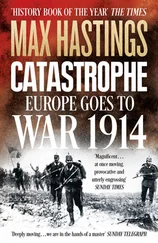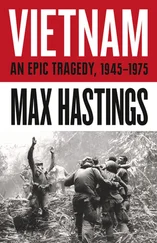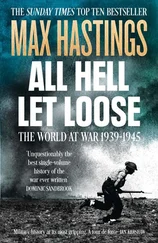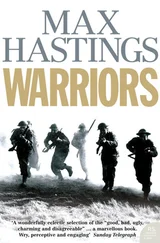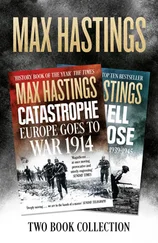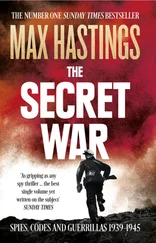La caída más drástica del «coeficiente de valentía» entre los ciudadanos de las democracias occidentales, es decir, su presunta tolerancia a las condiciones propias de un conflicto, tuvo lugar en el periodo de entreguerras. En el enfrentamiento armado de 1914-1918, los combatientes de todas y cada una de las potencias beligerantes tuvieron que aceptar unos sacrificios que les habrían granjeado el respeto y la admiración de los soldados de Napoleón o de Grant. Una generación más tarde, en 1939-1945, los generales angloamericanos se vieron obligados a aceptar que no podían exigir la misma abnegación de sus hombres. La forma en la que se condujeron las campañas, especialmente en el Frente Occidental, reflejaba la preferencia de los aliados por la potencia de fuego más que por el factor humano, una mayor tolerancia hacia la idea de «fatiga de combate» o el «agotamiento de batalla» como patologías médicas reconocidas y una cierta reticencia a continuar operaciones que causaran bajas demasiado numerosas. Si bien algunas unidades de los aliados occidentales padecieron experiencias espantosas en la Segunda Guerra Mundial, solo en los Ejércitos japonés, soviético y alemán se exigía de forma rutinaria a sus soldados que hicieran sacrificios comparables a los padecidos por los contingentes de épocas pasadas. Es interesante señalar que el comportamiento «fanático» entre sus enemigos, que tanto disgustaba a los soldados norteamericanos y británicos de 1939-1945, habría sido considerado normal entre sus propios antepasados: la determinación de cumplir órdenes que eran probablemente suicidas. Patton, Brooke, Alexander, por no mencionar al mismo Winston Churchill y otros oficiales británicos y norteamericanos, se quejaban de que sus hombres no tuvieran la misma capacidad de sacrificio que la generación de sus padres, que soportó el peso de la guerra contra el káiser. Las reglas del juego habían cambiado.
Uno de los tropos comunes a todas las civilizaciones, desde la Antigüedad hasta prácticamente nuestros días, es que hay pocas cosas de la condición humana que sean más admirables que el valor físico, y es que, a lo largo de miles de años, en toda sociedad dominada por códigos de honor guerreros, esta cualidad ha sido más valorada que la inteligencia o el valor moral. En Las cuatro plumas ( The Four Feathers , 1902), la novela de aventuras clásica de A. E. W. Mason ambientada en la década de 1880, se narra la historia de un sensible oficial del Ejército británico que se da de baja en el mismo porque prefiere permanecer en Inglaterra y disfrutar de la tranquila vida campestre en compañía de su adorada prometida, antes que acompañar a su regimiento al Nilo y masacrar derviches. Ella se une a sus compañeros oficiales y le entrega una pluma blanca como símbolo de su «cobardía», de modo que el protagonista se ve obligado a realizar extraordinarios actos de valor con el fin de recuperar su cariño. En cierto modo, siempre me pareció una historia con un mensaje perverso, ya que el héroe termina contrayendo matrimonio con una criatura tan necia como para preferir que su amado se arriesgara a perder la vida en el campo de batalla antes que aceptar su naturaleza poética y, con ello, demostrar su incapacidad para ser una pareja digna de confianza, más interesada en el valor físico que en la inteligencia. Sin embargo, Las cuatro plumas reflejaba con viveza los valores de su época. Una de las consecuencias del exagerado respeto de la humanidad hacia la «valentía» es que algunos individuos extraordinariamente estúpidos hayan alcanzado puestos de responsabilidad tan solo por su predisposición a poner en riesgo su propia vida, mientras que su necedad ha provocado bajas innecesarias. Napoleón, por ejemplo, ascendió con frecuencia a oficiales valientes, pero poco inteligentes, por encima de sus capacidades, de modo que los ataques frontales contra las líneas enemigas le costaron al Ejército Imperial miles de bajas que podrían haberse evitado. El general sir Harold Alexander 2 era el favorito de Churchill por su valentía, apostura y maneras aristocráticas. «Alex» parecía un guerrero perfecto, de modo que el primer ministro ignoraba su notoria pereza y limitada capacidad intelectual.
En la Guerra de Corea, en 1951, un oficial menos famoso pero también «valiente como un león» según uno de sus camaradas, y que había mandado un batallón en el Frente Occidental en 1944-1945, fue relevado del mando de su brigada cuando sus subordinados presentaron una queja formal ante el general de la división. Este oficial, condecorado con dos DSO (Distinguished Service Order [Orden del Servicio Distinguido]) había ordenado lanzar un asalto frontal contra las posiciones chinas. No era capaz de entender que las reglas de la guerra habían cambiado. Cien años atrás, el escritor estadounidense Ambrose Bierce podía recomendar a los ambiciosos soldados profesionales: «Intenta en todo momento que te maten». Pero, se mire como se mire, la realidad es que aquellos que están emocionalmente dispuestos a seguir un consejo así son unos necios. Mientras que la valentía es una cualidad positiva en un oficial, si no está unida a la inteligencia el resultado suele ser mortal para sus hombres. Uno de los problemas históricos de la caballería británica, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, era su obsesión por cargar primero y pensar después. Ningún guerrero debería ser ascendido simplemente porque es valiente. Una condecoración es una recompensa mucho más adecuada para un soldado hábil y motivado y es preferible que continúe en un puesto en el que pueda aprovechar esas virtudes, que ser ascendido a un rango que le viene grande por el mero hecho de ser más hábil que otros a la hora de matar.
Es difícil exagerar el impacto que las gestas militares han tenido en las sociedades, en especial entre los jóvenes, que son los que están peor preparados intelectualmente para compararlas con otro tipo de virtudes. Cuando leí Stirring Deeds of the Great War [Hazañas bélicas de la Gran Guerra], publicado en la década de 1920, yo era un chaval que todavía iba al colegio; ese tipo de historias, que llevaban publicándose desde la época victoriana y que continuaron haciéndolo hasta más o menos la década de 1960, mostraban la guerra como una extensión de los deportes escolares, como una especie de partido final en el que aquellos jóvenes que hicieran gala de la fibra moral necesaria ganarían para su país el trofeo en disputa. Eran libros pensados para motivar a las nuevas generaciones de jóvenes ingleses y estadounidenses a emular las hazañas de sus antepasados. Las ilustraciones de Stirring Deeds of the Great War dejaban una huella indeleble entre los más impresionables. Recuerdo una titulada: «La aterradora carrera del teniente Smyth con las bombas», en la que aparecía un joven oficial que cargaba con una caja de granadas mientras atravesaba corriendo la tierra de nadie en medio de una tormenta de fuego y acero, una acción por la que recibió la Cruz Victoria. Era una época en la que la idea que el público tenía del heroísmo estaba centrada en las hazañas bélicas, de modo que, hasta bien entrada la década de 1960, aquellos guerreros que habían demostrado su valor en los campos de batalla en los que los británicos se habían enfrentado contra los alemanes en alguna de las contiendas del siglo XX eran tratados con extraordinario respeto, incluso si estaban en la ruina.
Puede decirse que imaginar la guerra como un deporte era una forma de prostituir el valor de los soldados en pos de una agenda nacionalista de dudosa ética y no cabe duda de que era inmoral. Sin embargo, también es cierto que en los pasados treinta años más o menos, el término «héroe», una de las palabras más hermosas que tiene nuestra lengua, se ha desvirtuado por completo. La admiración que antes sentía el público hacia los guerreros ahora la siente hacia estrellas y celebridades, en muchos casos por logros insignificantes. El heroísmo bélico ocupa un puesto secundario en la escala moral de las sociedades occidentales. El valor marcial ha pasado a ser algo secundario en nuestras sociedades, en parte porque las guerras en las que la existencia misma del Estado estaba amenazada forman parte del pasado, pero también, por desgracia, por culpa de la sospecha y falta de entusiasmo con la que un porcentaje significativo de los ciudadanos occidentales del siglo XXI observa cualquier tipo de conmemoración de los éxitos militares de su país. Nuestra época es, por fortuna, una era pacífica –a pesar de Al Qaeda, nuestros antepasados habrían considerado nuestros tiempos como excepcionalmente privilegiados en lo que a paz se refiere–, en la que la ciudadanía a lo que aspira es a vivir segura. La consecuencia es que la admiración que se siente hacia aquellos a los que les gusta vivir peligrosamente sea menor que épocas pasadas. La mayor parte de los protagonistas de este libro habría considerado una vida sin riesgos como algo incomprensible, afeminado y absurdo; se habría quedado estupefacta al enterarse de que la opinión pública moderna está convencida de que si un gobierno hace su trabajo correctamente hasta en medio de una guerra, las tropas no sufrirán ningún daño.
Читать дальше