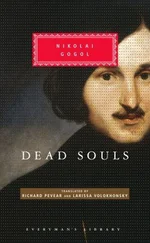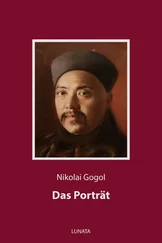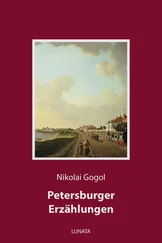Todo el mundo tiene sus pasiones: para uno la pasión se enfoca a los galgos; otro cree ser un tremendo amante de la música y siente sobremanera todos los matices profundos que hay en ella; un tercero es un maestro en comer sin recato; un cuarto, en interpretar un papel siquiera cinco centímetros por encima de aquel que se le había concedido; un quinto, más limitado, duerme y sueña que da una vuelta por el paseo con un oficial del séquito del zar, para hacer ostentación con sus amigos, conocidos e incluso con los que no conoce; un sexto, ya dotado de tal mano que siente el deseo sobrenatural de doblar una punta a cualquier as o al dos de picas, mientras que la mano del séptimo se levanta para poner orden en algún sitio y se acerca toda seria al maestro de postas o a los cocheros; en una palabra, cualquiera tiene la suya propia, pero Manilov, ni una sola. En casa, hablaba muy poco y la mayor parte del tiempo reflexionaba y pensaba pero, de nuevo, sería tal vez Dios el único que conociese aquello a lo que daba vueltas.
Ni que decir tiene que él se dedicaba a su hacienda, aunque casi nunca iba al campo; la explotación funcionaba en cierto modo por sí sola. Cuando el capataz decía: «Estaría bien, señor, hacer esto y lo otro». —«Sí. No estaría mal», –respondía él normalmente, fumando en una pipa que se había acostumbrado a fumar cuando aún pertenecía al ejército, donde se le consideraba un oficial de lo más honesto, delicado y culto. «Sí, exactamente, no estaría mal», repetía él. Cuando llegaba a él un campesino y, rascándose la nuca con la mano, decía: «Señor, permítame ausentarme del trabajo, he de ganar dinero para los impuestos», —«Ve», –decía él fumando la pipa y ni siquiera se le pasaba por la cabeza que el campesino fuese a emborracharse–. A veces, mirando desde el porche al patio y al estanque, hablaba sobre lo bueno que sería si, de repente, se construyese un paso subterráneo y sobre el estanque se levantase un puente de piedra a cuyos lados hubiera tiendas en las que se pusieran mercaderes y vendieran todas las pequeñas cosas que necesitaban los campesinos. Con esto, sus ojos se volvían extraordinariamente apacibles y su rostro adquiría su expresión más satisfecha; por lo demás, todos estos proyectos acababan sólo en palabras. En su despacho, había siempre un libro con la cinta puesta en la página catorce, que él leía de continuo desde hacía ya dos años. En su casa, siempre faltaba algo: en el salón había unos muebles preciosos tapizados con un elegante material de seda que probablemente sería muy caro; pero no le llegó para tapizar dos butacas y las butacas quedaron forradas tan sólo con una arpillera; por cierto, el amo en los años sucesivos advertiría en cada ocasión a sus invitados con estas palabras: «No se sienten en estas butacas, aún no están preparadas». En una habitación, no había ni muebles, aunque en los primeros días tras el matrimonio había dicho: «Querida mía, mañana hay que hacer las gestiones para amueblar esta habitación, aunque sea de forma provisional». Al anochecer, se ponía en la mesa un candelabro muy elegante de bronce oscuro con las tres Gracias de la Antigüedad, con un elegante escudo nacarado y junto a él cierta palmatoria inválida de cobre, sencilla, coja y vencida hacia un lado, toda llena de sebo, aunque de ello no se percataban ni el señor ni la señora ni los criados.
Su mujer... por cierto, ellos estaban plenamente satisfechos el uno con el otro. Sin tener en cuenta que hubieran pasado más de ocho años desde que se casaron, cada uno seguía trayéndole al otro un pedacito de manzana o un caramelito o una nuez y le decía con una voz conmovedoramente tierna que expresaba un perfecto amor: «Abre, querida mía, tu boquita, que te voy a poner en ella este pedacito». Se entiende que la boquita se abría con ese fin, de forma muy graciosa. Para el día del cumpleaños se preparaban sorpresas: cualquier funda de cuentas de cristal para palillos de dientes. Y muy a menudo, sentándose en el diván, de repente, sin saber en absoluto por qué, uno dejando su pipa, y la otra, su labor, si resultaba que en aquel momento la tenía en las manos, se besaban el uno al otro con tanta languidez y durante tanto tiempo que, mientras, tranquilamente podría uno fumarse un puro pequeño. En una palabra, eran lo que se dice felices.
Se podría observar no obstante que en casa hay muchas otras ocupaciones aparte de los besos continuados y las sorpresas y son muchas las preguntas que podrían hacerse. Por ejemplo, ¿por qué se cocinaba de un modo tan sin sentido e inútil en la cocina? ¿Por qué estaba tan vacía la despensa? ¿Por qué era tan ladrona el ama de llaves? ¿Por qué eran tan cochinos y tan borrachos los sirvientes? ¿Por qué toda la servidumbre dormía de forma implacable y el resto del tiempo se lo pasaba de juerga? Claro que todos estos temas eran bajos y la Manilova era de buena educación. Ahora bien, una buena educación, como se sabe, se obtiene en los pensionados. Y en los pensionados, como se sabe, son tres los temas principales que componen la base de las virtudes humanas: la lengua francesa, imprescindible para la dicha de la vida familiar; el piano, para ofrecer momentos agradables al esposo; y, finalmente, la parte de economía doméstica: tejer capazos y otras sorpresas. Por otro lado, hay diversos perfeccionamientos y variaciones en los métodos, sobre todo en la actualidad. Ello depende en buena medida del buen juicio y de las capacidades de las propias dueñas del pensionado. En otros pensionados, de esta forma, ocurre que hay primero piano, después francés y luego ya la parte de economía doméstica. Pero, a veces, ocurre también que, en primer lugar, está la economía doméstica, es decir, el tejer sorpresas, después la lengua francesa y luego ya, el piano. Los métodos son, por tanto, diversos. No estaría de más hacer si cabe la observación de que la Manilova... pero, lo confieso, hablar sobre damas me da mucho miedo, y aparte es hora ya de que vuelva a nuestros héroes, que estaban ya hace unos minutos ante las puertas del salón, rogándose mutuamente pasar adelante.
—Hágame el favor, no se tome tantas molestias conmigo, yo pasaré después –decía Chichikov.
—No, Pavel Ivanovich, no, usted es el invitado –decía Manilov, señalándole la puerta con la mano.
—No se moleste, por favor, no se moleste. Por favor, pase –decía Chichikov.
—No, perdone, no consentiré que pase detrás un invitado tan agradable y tan cultivado.
—¿Por qué cultivado...? Por favor, pase.
—Pues sí, pase usted.
—Pero, ¿por qué?
—¡Pues por eso! –dijo con una agradable sonrisa Manilov.
Finalmente, ambos amigos entraron en la puerta de lado y se apretaron un poco el uno al otro.
—Permítame que le presente a mi mujer –dijo Manilov–. ¡Querida! ¡Pavel Ivanovich!
Chichikov se encontró con una dama a la que no recordaba en absoluto de cuando se había saludado en las puertas con los Manilov. Estaba de buen ver y bien vestida. Le sentaba bien la bata de seda de color pálido; su mano pequeña y delgada echó algo a la mesa apresuradamente y estrujo un pañuelo de batista con los ángulos bordados. Ella se levantó del diván en el que estaba sentada; Chichikov, no sin placer, se acercó a su manita; la Manilova dijo, incluso tartamudeando un poco, que les hacía muy felices con su venida y que no pasaba un día sin que su marido se acordase de él.
—Sí –añadió Manilov–, en efecto, lo que pasaba es que ella me preguntaba siempre: «¿Es que no va a venir tu amigo?» —«Espera, querida, ya vendrá». Y aquí está usted finalmente, honrándonos con su visita. De verdad, nos ha provocado tanto gozo... un día de mayo... cumpleaños del corazón...
Chichikov, sintiendo que la cosa había llegado hasta el cumpleaños del corazón, hasta se turbó un poco y respondió modestamente que ni tenía un nombre célebre ni siquiera un rango importante.
Читать дальше