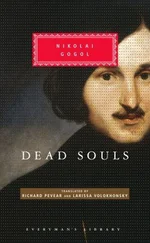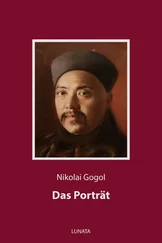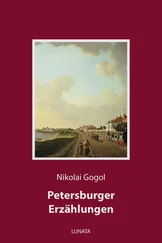De este modo, habiendo dado las órdenes necesarias la noche anterior; habiéndose despertado muy temprano por la mañana; habiéndose lavado, enjugándose de los pies a la cabeza con una esponja mojada, lo que hacía sólo los domingos –y aquel día resultaba ser domingo–; habiéndose afeitado de tal forma que las mejillas se le habían vuelto un auténtico raso en lo que se refiere a lisura y tersura; habiéndose puesto el frac de color vaccinieo con chispas y, después, el capote con grandes pieles de oso, bajó por la escalera, agarrado de la mano, ya por un lado ya por el otro, por el criado de la posada, y se sentó en la brichka. La brichka partió con gran estruendo cruzando el portón de la posada hacia la calle. Un pope que pasaba se quitó el sombrero; algunos muchachos con camisas sucias estiraron las manos, diciendo: «¡Señor, déle algo a un huérfano!» El cochero, dándose cuenta de que uno de ellos era muy aficionado a ponerse en la parte trasera del carruaje, le pegó con el látigo y la brichka siguió dando saltos por el empedrado. No sin alegría, percibió a lo lejos un mojón a rayas que indicaba que el pavimento, como cualquier otro suplicio, pronto se terminaría; y después de golpearse aún varias veces y, con bastante fuerza, en la cabeza con la carrocería, Chichikov avanzó finalmente por tierra blanda.
Apenas ha acabado de dejar la ciudad, y ya podemos describir, según nuestra costumbre, lo que se abre a ambos lados del camino: promontorios, abetales, débiles tronquitos bajos de pinos jóvenes, viejos troncos quemados por el fuego, brezo salvaje y tonterías por el estilo. Fueron sorprendidos por aldeas alargadas tiradas a cordel, con edificaciones parecidas a leña vieja bien apilada, cubiertas por tejados grises, decoradas con adornos de madera labrados por debajo de ellos en forma de toallas colgadas con dibujos bordados. Algunos campesinos, por lo general, bostezaban, sentados en bancos frente a las curvas, embutidos en sus tulupas de piel de oveja. Las mujeres, de caras rellenas y pechos ceñidos miraban desde las ventanas superiores; desde las inferiores, miraba un becerro o asomaba el morro ciego de un cerdo. En una palabra, las vistas resultaban familiares. Habiendo recorrido quince verstas, recordó que aquí, según Manilov, debía de estar su aldea, pero también la decimosexta versta pasó de largo y la aldea seguía sin verse y de no haber sido por dos campesinos que salieron al encuentro es poco probable que hubiesen dado con ella. A la pregunta sobre si estaba lejos la aldea de Samanilov [1], los campesinos se quitaron los sombreros y uno de ellos, el que era más listo y que tenía la barba en punta, respondió:
—¿No será tal vez «la de Manilov» y no «la de Samanilov»?
—Pues sí, «la de Manilov».
—¡«La de Manilov»! Pues si vas para allá una versta más, allí la tienes, o sea, allí recto hacia la derecha.
—¿A la derecha? –respondió el cochero.
—A la derecha –dijo el campesino–. Ése es el camino que tendrás que coger para «la de Manilov»; pero de «la de Samanilov», nada. Ésa se llama así, es decir, su nombre es «la de Manilov», pero aquí no hay ninguna «de Samanilov». Allí de frente, sobre la montaña ves una casa, de piedra, de dos pisos, es la casa del señor, en la que está él, es decir, en la que vive propiamente el señor. Ahí es donde tienes «la de Manilov», pero «de Samanilov» aquí no hay ninguna ni la ha habido.
Marcharon a buscar «la de Manilov». Pasaron dos verstas, encontraron una curva a un camino vecinal, pero habían hecho ya dos, tres, cuatro verstas y la casa de piedra de dos pisos aún no aparecía a la vista. Entonces a Chichikov le vino a la memoria que si un amigo te invita a una aldea a quince verstas, eso quiere decir que a ella habrá treinta seguro.
La aldea de Manilov podía atraer a algunos por su emplazamiento. La casa señorial estaba sola en un lugar despejado y elevado, es decir, en un promontorio abierto a todos los vientos que quisieran ponerse a soplar; la falda de la montaña en la que se encontraba estaba cubierta de césped recortado. En ella, había dispersos dos o tres parterres de flores de gusto inglés, con arbustos de lilas y acacias amarillas; con pequeños bosquecillos de cinco o seis abedules en algunos sitios que elevaban sus copas ralas de hojas minúsculas. Debajo de dos de ellos, había una pérgola con una cúpula verde lisa, con columnas azules de madera y con un letrero: «Templo de la meditación en soledad»; más abajo, había un estanque, cubierto de verdín que, por cierto, no resulta insólito en los jardines ingleses de los terratenientes rusos. A los pies del promontorio, y en parte en la propia pendiente, negreaban a lo largo y a lo ancho unas isbas grises de madera cuyo número, no se sabe por qué razones, en ese preciso instante se puso a calcu-lar nuestro héroe, contando más de doscientas. En ningún lugar de entre ellas, había crecido un árbol ni nada verde. Por doquier se veían sólo troncos. Vivificaban la vista dos mujeres que se habían recogido los vestidos de un modo pintoresco, metiéndose todo alrededor la parte inferior del faldón entre el cinto y la ropa, y que andaban por un estanque con el agua hasta las rodillas llevando, tras dos rígidos palos, una red rastrera totalmente desgarrada, en la que se veían dos cangrejos enredados y brillaba un gobio que había caído en ella. Según parecía, las mujeres estaban en mitad de una disputa y había algo por lo que se enzarzaban. A cierta distancia, a un lado, se oscurecía el bosque de pinos con un color azul monótono. Hasta el propio tiempo se adecuaba al paisaje: el día no era ni claro ni oscuro sino de cierto color gris pálido que aparece sólo en las raídas guerreras de los viejos soldados de guarnición de este ejército, pacífico aunque un poco borracho los domingos. Para completar el cuadro no faltaba un gallo precursor del cambio de tiempo que, a pesar de tener la cabeza hundida hasta el propio tuétano por los picos de los otros gallos, por culpa de ciertos trabajos de galanteo, gritaba muy fuerte e incluso batía las alas raídas como linos viejos.
Al acercarse al patio, Chichikov observó en el porche al propio amo que estaba de pie con una levita verde de lana, con la mano pegada a la frente sobre los ojos a modo de visera, para mirar mejor al coche que llegaba. A medida que la brichka se acercaba al porche, sus ojos se ponían más contentos y la sonrisa se extendía más y más.
—¡Pavel Ivanovich! –gritó él finalmente cuando Chichikov salió de la brichka–. Por fin se acuerda usted de nosotros.
Ambos amigos se besaron con mucha fuerza y Manilov condujo a su invitado a la habitación. Aunque fue muy breve el tiempo que tardaron en pasar el zaguán, el recibidor y el comedor, trataremos de ver si nos da tiempo de alguna forma a aprovecharlo y decir algo sobre el señor de la casa. No obstante, aquí el autor debe reconocer que una empresa semejante es muy difícil. Resulta mucho más fácil representar los caracteres de grandes dimensiones; en ellos, basta con lanzar los colores al lienzo a dos manos: negros ojos ardientes, cejas pobladas, frente cortada y arrugada, el capote negro o rojo como el fuego, caído por encima del hombro... y el retrato está listo. Ahora bien, lo que pasa es que así son todos los señores, que son muchos en el mundo y se parecen mucho entre sí. Eso sí, si miras con cuidado verás multitud de las más imperceptibles particularidades... estos señores son terriblemente difíciles de retratar. Aquí tendrás que redoblar fuertemente la atención hasta que hagas aparecer ante ti todos sus rasgos sutiles y casi inapreciables y, en general, habrá que hacer más penetrante aún la mirada ya aguzada en la ciencia de la indagación.
¿No haría falta un Dios para decir cuál era el carácter de Manilov? Hay un tipo de gente a la que se conoce como gente así así, ni fu ni fa, ni en la ciudad Bogdan ni en la aldea Sielifan, según el dicho. Quizás haya que sumar a éstos también a Manilov. En apariencia, era un hombre importante; los rasgos de su cara no estaban desprovistos de encanto, pero, a este encanto, parecía que se le había echado demasiado azúcar; en sus maneras y giros había algo de servicial, algo de simpatía y de cercanía. Se reía de manera seductora, era rubio y de ojos azules. En el primer momento de la conversación con él, no se puede dejar de decir: «¡Qué hombre tan agradable y tan bueno!» En el momento siguiente no dices nada, pero en un tercer momento dirás: «¡El diablo sabrá lo que es éste!» –Y te vas lejos de allí; si no te vas, empiezas a sentir un aburrimiento de muerte. De él, no esperas ninguna palabra vivaz o siquiera arrogante, de las que puedes escuchar casi a cualquiera si tocas un tema que lo contraría.
Читать дальше