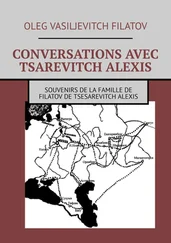Antes de terminar, nuestro aliento y fuerza decrecieron. Las ganas y los sueños se replegaron en mi estómago. Descubrí el vacío, por primera vez supe lo que aquella palabra significaba. Lo sentí como un agujero que me atravesaba completamente el abdomen de pared a pared. Ese fue el orgasmo más fragoso de mi vida, en su torrente algo dentro de mí se deshizo.
Una vez incorporados, con la carretera despejada como si la mano de Dios hubiese barrido la neblina, seguimos adelante, sin música, sin palabras, sin amor, escuchando apenas el sonido de los grillos y el del motor del carro.
Cuando llegamos al hotel mi esposo se desplomó, cayó rendido en un sueño instantáneo, por mi parte, no pude dormir, ante el roce de las sábanas solo podía darle vuelta a una idea, no existía ningún otro pensamiento en mi mente, después de esa noche no volveríamos a ser los mismos, todo se había acabado. Las lágrimas se aproximaron, lloré durante horas y en silencio, evitando despertar a Martín.
A partir de ese día mi amor por mi esposo también se deshizo, fue como despertarme de un largo sueño, un sueño al que ya no podía regresar.
La madrugada está menguando, los ojos de mi marido evitan el contacto directo con mis ojos. Llegamos a casa, pienso que somos dos extraños interfiriendo el uno con el otro. Me duele saber que no tengo escapatoria, que vaya a donde vaya no habrá nada reconfortante. Subo a la habitación, Vargas se queda en la cocina lavando los trastes.
Entro a nuestra recámara, me saco los zapatos y dejo la cortina abierta, miro por la ventana un rato, me coloco justo por donde entra un haz de luz, mi cuerpo obstruye su trayecto y el cuarto queda en penumbras. En muy pocas casas de la cuadra hay algún tipo de movimiento, ahí están los insomnes, los solitarios. El resto de vecinos descansan, comparten felizmente el lecho, estrechan sus cuerpos para no sentir frío, sumen sus temores en la garantía de tener al ser querido en sus brazos, duermen a la espera del futuro y mientras los miro el vacío me lleva, me arrastra.
Me acuesto en la cama y agarro una caja de pañuelos desechables, me cubro la cara con las manos e intento llorar, doy unos cuantos berridos, un par de lágrimas afloran, el resto del lamento se represa en mi garganta. Tengo frío, un frío adentro del cuerpo. Todo está oscuro.
Hace unos meses visité al muchacho que conducía la Yukon contra la que se estrelló Tomás, motivada por una necesidad de aclarar esa historia. Sus palabras fueron reconfortantes; entristecido hasta el límite de lo conmovedor o de lo risible, me narró los días previos al accidente, me describió el aroma de su novia que aún estaba impregnado en su nariz, las insoportables ganas que tenía por revertir el viaje y la muerte.
Aquella tarde lloré mucho y el joven me acompañó con unas lágrimas pudorosas, nos abrazamos en silencio, por lástima mutua, movidos por un arrepentimiento compartido, un arrepentimiento lejano de las causas concretas. No he vuelto a llorar después de aquella tarde, a pesar de que tengo las ganas acumuladas.
Busco en el clóset ropa abrigada, reviso cada prenda, me incomoda lo que veo, nada me gusta, tengo ganas de arrojar todo a la basura, quedarme desnuda y morirme de frío. Reviso los cajones de la cómoda, el baúl donde conservo ropa que nunca más usaré. Encuentro un abrigo, está un poco raído, las fibras de lana se han puesto algo duras por la falta de uso, por el tiempo y el polvo, me lo pongo, me brinda algo parecido a la protección, lo acaricio con mis manos, un ligero bienestar me invade, es como si un antiguo cariño regresara a mis brazos, me tumbo en la cama y doy un gran suspiro.
Once años atrás luego de un concierto de Richie Havens, Vargas y yo caminábamos por un callejón oscuro, hacía mucho frío, Vargas traía una camisa a rayas que me encantaba, su cabello crecido y despeinado, una barba incipiente y sus anteojos de marco de carey, su sonrisa firme se expandía con mucha seguridad sobre su rostro solemne. Pasamos por una tienda muy pequeña llamada La Farola Turca, Vargas sin decirme nada entró ahí y casi al instante salió con aquel abrigo, póntelo, me dijo, hace mucho frío.
Esa noche en su casa escuchamos música hasta el amanecer, abrazados, sin decir palabra alguna: Django Reinhardt, Charlie Parker, George Shearing, Natalie Cole, Paul Simon, Billy Joel, Jaco Pastorius, todos los discos sin ninguna reserva o comentario, sin críticas o estúpidas alabanzas, lo único que hicimos fue escuchar música, sin más pretensiones, abrazados, convencidos el uno del otro, yo con el abrigo puesto me estreché contra su cuerpo, él haciéndome sentir su respiración me protegió con su abrazo.
¿Dónde quedó todo eso? ¿Adónde se fueron el convencimiento, y las ganas de escuchar música juntos? ¿En qué momento se perdió la confianza de quedarnos en silencio el uno junto al otro sin tener miedo? Ahora es tarde, somos dos extraños que comparten un espectro de pasado y un mismo techo, ahora estar el uno al lado del otro solo nos lleva a hacernos daño.
Es cierto que seguí a Tomás con una loca voluntad, que lloré días y días por su muerte, que busqué al joven contra el que chocó para indagar acerca del accidente en el que perdió la vida, pero de ninguna manera puedo decir que amé a Tomás. Solo fue la inercia de aquella noche helada en la carretera que me arrebató el amor por mi esposo y toda mi sustancia interior y que aún hoy me sigue atormentando, lo que me motivó a buscar a otra persona, lo que me arrojó a esta desazón que ahora me persigue.
Escucho los pasos de Martín al subir por las escaleras, tengo miedo de que entre a la habitación, ya no sé cómo comportarme con mi marido. Me siento incómoda a su lado, ya no quiero seguir fingiendo sentimientos, solo quiero dormir. Solo quiero arrojarme de cabeza al Orinoco.
Vargas entra al cuarto, cierra la cortina y enciende la luz.
—Por favor, Martín, apaga la luz —le digo, él me hace caso enseguida, escucho cómo se quita los zapatos y se acuesta a mi lado, procura no tener contacto con mi cuerpo, aun sin mirarlo sé cuál es su semblante, puedo sentir su abatimiento.
—Martín —digo motivada por la lástima, por la necesidad de arreglar algo que está echado a perder desde hace años—, me gustaría escuchar música, ¿puedes poner uno de tus discos?
Lo tomo del brazo y sujeto su mano con ternura, miro su rostro y puedo distinguir el alivio que tiene al sentir mis insinuaciones de cariño.
Él se levanta, trae el equipo de sonido y coloca un disco de Benny Goodman, se sienta a mi lado y me acaricia el cabello, yo lo abrazo fuertemente y al instante empiezo a llorar, las lágrimas por fin fluyen, caen con estrépito, no paran, dan origen a la inundación.
Martín no dice nada, solo me sujeta con firmeza y pasa sus dedos largos y delgados por las hebras de mi cabello, suelta los broches de mi peinado y deja que mi cabellera quede extendida cuan larga es. Yo sonrío, le acaricio el rostro, siento su barba, sus labios resecos, la temperatura de su piel, y no puedo contener todas las emociones que me embargan, tengo tantas cosas que quiero que Martín me perdone, tantas cosas que perdonarle.
Agarro un pañuelo y me seco las mejillas, él con el dorso de su mano ayuda a quitar las lágrimas de mis ojos. Vargas también llora, muy poco, son unas pequeñas lágrimas que se escapan por las orillas de sus ojos. Benny Goodman sigue su camino, la senda de una música que acaricia nuestras pieles, que no tardan en erizarse.
Empiezo a besar la mano de Vargas mientras le quito sus anteojos, mis lágrimas siguen cayendo, un flujo incontenible, desabrocho la camisa de mi marido, él se despoja de sus pantalones, yo no dejo de besarlo, en todos los lugares donde encuentro piel desprotegida.
Martín queda desnudo y yo empiezo a desnudarme también, me quito el abrigo y siento el frío que se agarra a mis huesos.
Читать дальше