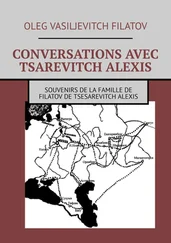—Deberías marcharte, Martín, no sé qué haces aquí. Sé cuidarme sola y lo único que deseo es estar un momento tranquila. Déjame por favor, te lo he dicho durante toda la noche y te lo vuelvo a repetir: ¡déjame sola Martín! —insisto con enojo.
—No te preocupes por mí —responde él— no me voy a marchar de acá, si no es contigo— finaliza con un gesto algo severo, pero que deja ver su frustración.
—No quiero que seas dulce conmigo, por primera vez en tu vida deberías hacerme caso, déjame sola por esta noche
—le reprocho con maldad. Él tiene la cabeza ladeada hacia un costado, se queda en silencio—. Si estuviera en tu posición me hubiese marchado hace mucho tiempo de este lugar. ¡No entiendo cuál es tu necedad por quedarte junto a mí! ¡Márchate, Martín! ¡Te lo suplico!
Hay un incómodo silencio que se acrecienta, una espesura honda que me vuelve loca. Vargas se levanta de su asiento y vuelve a ir hasta la gramola, coloca una vez más la canción de Martina McBride.
—¡No te pedí que lo hicieras! —le grito desde mi lugar.
—No es para ti, es para mí —responde con enojo mi marido.
El cantinero me mira con desprecio, seguramente está de parte de él, lo cual no es reprochable, yo soy la bruja y Vargas solamente es el buen hombre que me soporta.
La gente no entiende nada, no sabe nada de las cosas sutiles que se tejen entre una pareja, de los miserables detalles que lo transforman todo. Al diablo con el cantinero, que se joda él y toda su parentela.
La canción termina y todo luce tan sucio en este lugar. ¿Cómo diablos di con esta vida?, me pregunto, con verdadero estupor, pues alcanzo a vislumbrar el gris de la realidad que me circunda. Me duele, me provoca desconsuelo reconocer mi contexto, doy un sorbo grande al vaso de cerveza.
Desearía llorar pero no quiero dar pie a que Vargas intente consolarme, hoy no estoy para esa clase de humillaciones, así que me trago las lágrimas mientras bebo enérgicamente. Al terminar la cerveza todo se oscurece, todo luce inútil, estoy completamente vacía, esa es la única verdad comprobable.
Tomo mi abrigo y mi bolsa y salgo del bar de manera intempestiva. Realmente huyo de aquel lugar, porque no puedo huir de lo otro. La noche está fría, las ráfagas de viento encuentran mi cara descubierta y la golpean. Vargas sale de manera apresurada.
—¿Has pagado la cuenta? —le digo con cinismo.
—Claro que sí, Valeria —me responde con más amabilidad de la que merezco.
Vamos en el coche escuchando algo de música country, me parece que es Rodney Crowell, las luces de las farolas tienen un acento triste, prolongan una atmósfera mansa y somnolienta.
Nadie camina ya por las calles, pocos coches transitan por las avenidas, la desolación es completa y a pesar de que preferiría ir caminando, enterrada bajo todo ese desierto, me subo en la urgencia de Vargas por llegar pronto al hogar.
Tremenda mentira esa de hogar, desde hace mucho que no es un refugio, que solamente es una trinchera que empieza a desbaratarse. Martín mantiene la vista en la carretera, no lo hace por concentración, evade mi rostro que luce amargado. Mi maldita actitud inconforme salta a la vista, se yergue en los retrovisores, en el reflejo del parabrisas, en la noche que se descuelga del tiempo y hace que las horas duren horrores. ¡Ya quiero se acabe todo esto! Es lo único que deseo, ir a dormir y que las luces del universo se apaguen por completo.
Miro a Vargas de reojo, estamos cerca de llegar a casa, toda su patilla está ganada por las canas, luce prematuramente viejo, como si el rigor de los años hubiese caído sobre él. Me da miedo que la juventud se agote tan rápido, que la decrepitud nos gane.
Recuerdo un viaje en coche que hicimos juntos hace ya muchos años, en ese entonces su cabello era completamente negro y algo más que abundante, su piel tenía un leve bronceado. Aquel recuerdo es doloroso, pero me sumerjo hasta el fondo, con algo de perversión.
En aquella ocasión íbamos escuchando el American Garage de Mays y Metheny, el disco favorito de Martín. De hecho, era raro que durante un viaje junto a él no escucháramos ese disco, era algo así como la banda sonora de todos los trayectos de nuestra vida.
¡Qué frío hacía esa noche!, las luces de la carretera apenas si se atrevían a irrumpir en la neblina espesa, el aire acondicionado se encontraba a tope para reducir el empañamiento de los vidrios, de vez en cuando yo sacaba mi cabeza por la ventanilla para ayudar a Vargas a distinguir el camino en los tramos particularmente difíciles.
En un momento la carretera se volvió intransitable, la neblina obstaculizó la visibilidad, mi esposo decidió orillarse en un rellano y hacer un alto al viaje. Nos quedamos en medio de la nada, escuchando el disco completo de Mays y Metheny, mientras comíamos galletas de avena con chocolate.
La espera se prolongó durante un tiempo, la carretera estaba despoblada y el frío iba concentrándose de a poco en nuestros cuerpos, en nuestra ropa, que empezaba a sentirse húmeda y pesada. Vargas reclinó mi asiento y se acomodó a mi lado para apaciguar la helada, yo deposité mansamente mi cabeza sobre su pecho y él me arropó con su abrazo.
Recuerdo el profundo latido de su corazón, que se colaba por mi oído y se fundía con mis propios latidos, mientras él acariciaba mi cabello con infinita dulzura. La música de Mays y Methenys creó una atmósfera tan enrarecida que junto con la luz blanquecina y helada que se filtraba por los vidrios empañados terminó alentando un deseo muy difícil de precisar, horrible por sus proporciones.
Esa noche desencadenó espíritus adentro de mí, alados demonios que revolotearon en mi entraña y caldearon mi sangre. El deseo al que aludo, al que regreso con necedad, era el de devorarnos, pero un ímpetu sexual es una idea tan miserable y sencilla para asemejar las circunstancias del deseo que nos embargó esa noche, que no sirve de nada mencionarlo para ejemplificar lo que digo.
Las ansias que teníamos respondían más a una voluntad por arrastrar al otro y despedazarlo de manera violenta, friccionar su cuerpo hasta hacer de su carne algo fluido, mezclar músculos y nervios hasta disolvernos en esa vorágine infeliz.
Vargas con algo de dificultad se deshizo de mi pantalón y, con mi venia, botón por botón fue encontrando la piel desnuda, mis pechos tibios y menguados, ante el roce de sus manos fueron creciendo, el tacto de mis pezones ardió acentuado por el recorrido de las yemas de sus dedos. A la vez que me propinaba sendos besos al límite de la frente, que encumbraron todos mis sentidos, incentivando además ese algo ominoso y terrible que se movía adentro de mi vientre como una serpiente ciega que daba tumbos y botes contra las paredes de su cueva.
Había una cierta promesa maldita en todos nuestros movimientos, algo terrible que se cocinaba en esa noche helada. Yo tenía tantas ganas de entregarme a él, a nadie más, solo a Vargas, únicamente a Vargas, aunque presentía eso malhadado que se estaba promoviendo en aquel instante.
Así, los dos terminamos arrojándonos a una rotunda desnudez, en el frío más terrible del año. Fue una cópula instintiva la que llevamos adelante, llena de urgencia y angustia. Estábamos afectados por el frío y por una necesidad de calor corporal. Sin decirnos palabra alguna, ni pronunciar quejidos, enmudecidos por la violencia de nuestro propio deseo, de las ganas que nos arrobaban y nos quitaban el aliento, nos sumergimos en lo desmedido y tosco.
Llegamos al límite, mientras él me penetraba, con una cadencia agitada, yo le veía la cara al desastre, sentía en mi vientre algo oscuro. Aunque aquel acto promovía cierta felicidad, era tan rara que al final terminaba espantándome. Poco a poco iba sintiendo que una masa blanca y traslúcida abandonaba mi cuerpo, se desmadejaba y se perdía en el exterior.
Читать дальше