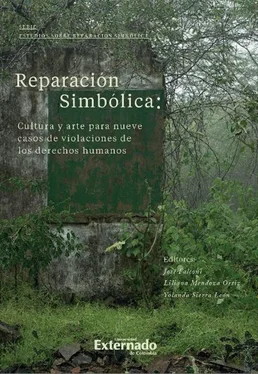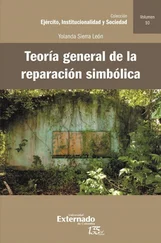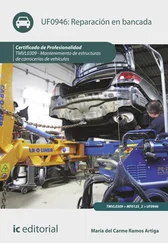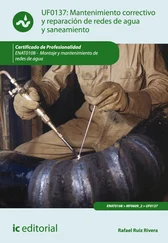Por ello, es necesario entender la manera como la reparación simbólica ha sido propuesta en esos escenarios de posconflicto, y cuáles han sido sus ventajas y limitaciones de acuerdo con diferentes casos conocidos por las cortes internacionales.
2. CORTE PENAL INTERNACIONAL: DE LA REPARACIÓN MATERIAL A LA REPARACIÓN SIMBÓLICA
La jurisprudencia internacional ha expedido diferentes fallos que disponen una diversidad de medidas reparatorias, las cuales incluyen el pedido de disculpas públicas 29, medidas simbólicas materiales (monumentos, memoriales, etc.) 30y cambios de nombre 31. Este tipo de medidas se presentan regularmente en las condenas a los Estados.
Hasta hace poco tiempo 32la Corte Penal Internacional (CPI) no se pronunciaba sobre las reparaciones simbólicas. Existen varias razones que pueden explicar este tipo de omisión jurisprudencial, entre ellas: dificultades en relación con la correcta reparación 33; imposibilidades del sujeto de condena individual para brindar garantías de no repetición y medidas de satisfacción 34, y la contradicción que las reparaciones simbólicas pueden suponer respecto de otros derechos fundamentales 35.
Teniendo en cuenta lo anterior, los pronunciamientos de la CPI se observan con una perspectiva de cambio, pues en dos de sus más recientes casos fallados se ordenan reparaciones simbólicas a personas naturales por medio de diferentes mecanismos y estableciendo un nuevo escenario jurídico internacional que permitiría por primera vez obligar a reparar simbólicamente a las víctimas por parte de victimarios individualizados.
El fallo en el caso Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo es trascendental pues es la primera sentencia dictada por la CPI 36que reconoce responsable penalmente a Thomas Lubanga como coautor del crimen de guerra tipificado en el artículo 8.2.e) (vii) del Estatuto de Roma, entre otros crímenes, condenándolo a 14 años de prisión y al cumplimiento de medidas de reparación simbólica. Los hechos ocurrieron en la República Democrática del Congo, durante la Segunda Guerra del Congo, en el marco de la cual Lubanga comandó milicias y reclutó y utilizó niños y niñas menores de 15 años en un conflicto armado no internacional, sometiéndolos a todo tipo de tratos crueles, torturas y explotación sexual, entre otros crimines.
Así pues, la decisión del 7 de agosto de 2012 representa un precedente en el campo de los derechos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, pues la CPI consagra los principios y el proceso de reparación para las víctimas. Así mismo, la sentencia establece directrices sobre la realización de medidas de compensación económica, restitución de la propiedad, rehabilitación y acciones simbólicas como disculpas y memoriales 37. Del mismo modo, el fallo judicial reconoce que la reparación debe ser tanto individual como colectiva, considerando como una ventaja de la reparación colectiva la posibilidad de reconciliar a la comunidad y permitir a los miembros la reconstrucción de sus vidas.
Al respecto, en vista de que el condenado no posee activos o propiedades, las órdenes de reparación deberían ser cumplidas por el Fondo Fiduciario para las Víctimas (FFV). En ese supuesto, el condenado podría contribuir únicamente por medio de reparaciones no monetarias, siempre que las víctimas den su consentimiento y estén dispuestas a recibir disculpas públicas, privadas u otras acciones simbólicas por parte de aquel 38.
Respecto a las reparaciones, las víctimas apelaron la decisión de la CPI por considerar las órdenes difusas y no concretas, dando lugar a que se dictara la orden del 3 marzo de 2015 donde la Sala de Apelaciones instruyó al FFV para que elaborara y presentara un proyecto de plan de implementación de reparaciones colectivas que debía contar con la participación de las víctimas, los Estados e incluso ONGs 39.
Este plan fue elaborado por el FFV y aprobado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional el 21 de octubre de 2016, y representa el primer plan de reparaciones colectivas simbólicas para las víctimas en el sistema penal internacional. Pretende proporcionar “un entorno propicio para desarrollar e implementar indemnizaciones colectivas por reparaciones basadas en servicios” 40.
El objetivo principal del plan es “la reintegración y rehabilitación de los niños soldados del caso Lubanga , a través de la conciencia y el reconocimiento de las comunidades afectadas por el alistamiento, reclutamiento y uso de niños menores de 15 años como soldados, pues son crímenes que causan un daño duradero para los niños soldados y sus familiares, y consecuentemente continúan perturbando el bienestar de sus comunidades afectadas” 41.
Los crímenes cometidos afectaron tanto a los menores como a sus familia, y en general a toda la comunidad. Es por eso que las estrategias propuestas giran en torno a la construcción de estructuras simbólicas, como centros de conmemoración que albergarán actividades simbólicas interactivas, y al desarrollo de iniciativas de memorialización móvil que buscan promover la toma de conciencia sobre los crímenes, daños ocasionados, la reintegración, la reconciliación y la conmemoración de las víctimas.
Incluye por tanto estrategias participativas para la construcción de proyectos de conmemoración impulsados por la comunidad que pueden “tomar una variedad de formas, como: escritos, audios, elementos artísticos, eventos u otros medios”, así como iniciativas simbólicas que puedan ayudar en la reconciliación y la reintegración de los ex niños soldados con sus familias y sus comunidades 42.
De hecho, la condena pública y el reconocimiento de los daños generados por los delitos de alistamiento, reclutamiento y utilización de niños soldados constituyen por sí mismos elementos de reparación simbólica, pues permiten redirigir la culpa hacia los verdaderos culpables 43.
Cabe resaltar que la CPI había contribuido en el pasado con reparaciones simbólicas enfocadas en la implementación de políticas acordes con los derechos de las víctimas a través del FFV. Sin embargo, las contribuciones a las reparaciones del fondo son monetarias, es decir que la reparación es primero material y luego simbólica 44.
Más recientemente, en el caso Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi , el condenado se declaró culpable por la destrucción de edificios religiosos patrimonio cultural en el territorio de Mali. Específicamente, en este caso las reparaciones colectivas ordenadas por la CPI incluyen medidas simbólicas, como la edificación de un memorial, acciones de conmemoración y una ceremonia de perdón, para dar a conocer públicamente el daño moral sufrido por la comunidad de Tombuctú y sus integrantes 45. Al Mahdi ofreció una disculpa, que fue evaluada por la CPI como genuina, categórica y empática, además de declararse culpable de todos los cargos y manifestar su interés por cumplir la pena y realizar acciones para poder reintegrarse a la sociedad 46. A diferencia de Thomas Lubanga, el condenado no tenía ningún tipo de bien material que pudiera ser donado al fondo de víctimas y vivía en la indigencia; sin embargo, emprendió una campaña para ayudar a recolectar dinero y para acometer acciones de reparación simbólica que ayuden en el camino de la reconciliación, que considera inexorable 47.
En el caso del territorio de Mali, no hay un escenario de posconflicto bien definido, y además la presencia de grupos radicales como Al Qaeda tendrá una influencia importante en la manera como las acciones de reparación serán desarrolladas y asumidas por las comunidades. No obstante, el seguimiento de las iniciativas del condenado y de su impacto debe hacerse de cerca, pues estas pueden traer varias perspectivas sobre la reparación simbólica voluntaria elaborada por los victimarios y no necesariamente desde el Estado, como históricamente se ha desarrollado bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Читать дальше