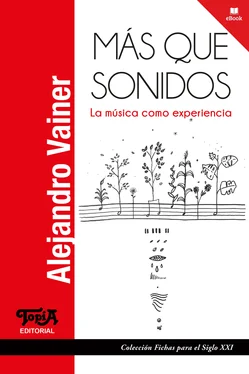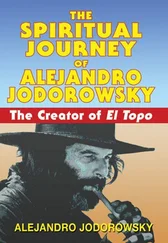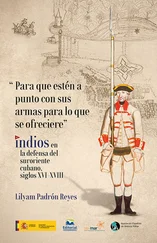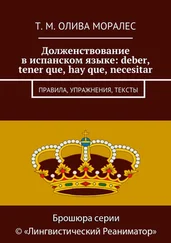La música es irreductible a lo meramente sonoro. Al hablar de música, el lenguaje mismo transpira una corporalidad que lo excede. Decimos “te recomiendo ir a ver a X”, para sugerir ir a escucharlo en vivo. O bien, “me gusta W”. Cuando recalcamos las bondades de un músico que “no nos tocó”, afirmamos que “es muy bueno, pero no sentí nada”. Nunca hablamos de la música con verbos que remitan solamente al campo sonoro. La música se vive con todos los sentidos del cuerpo. No es una novedad. Muchos autores lo sugieren.
El músico Aaron Copland afirma: “mi mente -y no sólo mi mente, sino todo mi ser físico- vibra ante los estímulos de las ondas sonoras producidas por instrumentos que suenan solos o en conjunto. El por qué de ello no puedo explicarlo, mas puedo asegurar que es así.”7
El filósofo Vladimir Jankélévitch comienza su libro La música y lo inefable con la siguiente afirmación: “La música actúa sobre el hombre, sobre su sistema nervioso, e incluso sobre sus funciones vitales… el hombre transportado por ella fuera de sí ya no es el mismo: todo él, cuerda vibrante y tuba sonora, tiembla desaforadamente bajo el arco o los dedos del instrumentista.”8
El semiólogo Roland Barthes sostiene que “toda la sensualidad que hay en la música no es puramente auditiva, sino también muscular.”9
El neurólogo Oliver Sacks relata como todos, salvo algunas excepciones, podemos percibir música, “los tonos, el timbre, los intervalos, los contornos melódicos, la armonía y (quizá de una manera sobre todo elemental) el ritmo. Integramos todas estas cosas y ‘construimos’ la música en nuestras mentes utilizando muchas partes distintas del cerebro. Y a esta apreciación estructural en gran medida inconsciente de la música se añade una reacción emocional a menudo intensa y profunda.”10
El escritor Pascal Quignard sugiere que “el sonido nunca se emancipa del todo de un movimiento del cuerpo que lo provoca y que él amplifica. La música no se disociará nunca íntegramente de la danza cuyos ritmos anima.”11
La música es una experiencia corporal. Y mucho más.
La música como experiencia intersubjetiva
La experiencia musical es contacto con otros. Intersubjetividad significa literalmente “entre subjetividades”.12 Cuerpos que actúan sobre otros cuerpos, donde el momento musical compartido define la situación. Está claro en la mayoría de nuestras experiencias musicales. Hasta el siglo XX, compartir el espacio con los músicos era un requisito imprescindible. La reciente posibilidad de grabación y reproducción permite hacerlo en otras situaciones, hasta en aparente soledad. La escucha solitaria de una reproducción musical tiene siempre como antecedente una relación intersubjetiva. Antes o después, es compartida. En todo momento encontraremos cuerpos que afecten otros cuerpos a través de la música o hablando de ella. Además, la que nos apasiona nos lleva a buscar experiencias más intensas. Vivir la música es con otros. Sea una reproducción musical en una fiesta, una disco, una reunión, o escucharla “en vivo”. Compartir una situación de cuerpo presente con otros (muchas veces con los propios músicos) promueve esa experiencia sonora que llamamos música.
La situación intersubjetiva es el fondo determinante desde el cual llamamos música a un fenómeno acústico. La cultura propia es determinante para vivirla. Algunas situaciones donde se encuentran diferentes culturas nos permiten ejemplificarlo.
El citarista indio Ravi Shankar participó en el famoso “Concierto para Bangla Desh”, que organizó George Harrison en 1971 en el Madison Square Garden para juntar dinero para dicho país. Shankar comenzó a desplegar sonidos con su grupo. A los pocos minutos se detuvieron y los 20.000 asistentes aplaudieron. En ese momento Shankar agradeció y dijo: “confío en que disfrutarán del concierto, viendo lo mucho que les ha gustado la afinación”.
El músico brasilero Egberto Gismonti relata su encuentro con los aborígenes que vivían en el Parque Xingú, dentro del Amazonas. Ya había elegido su música para un documental sobre dicha comunidad. Luego, en el marco de un proyecto de intercambio entre músicos y zonas de Brasil, decidió representar dicha región y solicitó viajar allí, lo cual implicaba la autorización de la propia comunidad. Luego de dos días para conocerse se organizó la “fiesta del hombre blanco”. Al final le tocó el turno: “toqué, toqué, toqué. La guitarra no les produjo el menor interés. Fue un desastre. No tuve ningún éxito con la guitarra con ese público. Empecé a sacar las flautas con cuidado (tenía unas quince), y empecé a tocar. Pero me guardé una ‘carta en la manga’: una flauta llamada klutaí. El klutaí es una flauta hecha por los indios que yo tenía hace tiempo. No sólo sabía tocarla, sino también prepararla antes de tocar. Ellos usan un recipiente de coco, le ponen agua, y van echando el agua dentro de la flauta por los agujeros, para que la madera se hinche y suene mejor, el sonido corre más suave por adentro del tubo. Yo había aprendido todo eso en la película que había visto. En el momento en que me puse agua en la boca para soplarla dentro de la flauta ellos comenzaron a hacer ruidos que producen cuando están contentos, cuando algo les gusta. Me estaban reconociendo. Seguí tocando, tocando. Después de un rato se levantaron y se fueron. Es costumbre entre ellos no reaccionar a la música, no distraerse con aplausos o algo de eso. Ellos se van mientras la persona está tocando para quedar con la música adentro.” 13
En ambas situaciones se puede concluir cómo aquello que llamamos música depende de una cultura que determina una intersubjetividad, la cual promueve cómo se viven los sonidos. En el primer caso, una simple afinación -preludio de un recital-, fue tomada como el primer tema de dicho concierto por un público que desconocía los rituales, instrumentos y sonoridades de dicha cultura. En el segundo caso, hasta no “reconocer” algo como experiencia musical, quedan como sonidos que tienen poco sentido para los participantes. La etnomusicología se ha ocupado de demostrar cómo es imposible percibir la música por fuera del propio marco cultural.14 Si uno recorre el excelente Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas verá y escuchará con una audioguía cientos de instrumentos de distinta procedencia. Luego de unas horas se informará de las huellas de miles de experiencias encerradas en un objeto, una explicación y una grabación. Viviendo una experiencia de museo.
La cultura le da sentido a ese conjunto de sonidos que llamamos música. Y subjetivarse en distintas sociedades implica diversas musicalidades. Para muchos de nosotros, sumergirnos en la “experiencia de producción comunal del tiempo (extraña a la pragmática cotidiana en el mundo de la propiedad privada capitalista) hace que la música parezca monótona si estamos fuera de ella, o intensamente seductora y envolvente si entramos en su sintonía.”15
Como sostiene Simon Frith: “la escucha musical sólo puede ocurrir dentro de culturas musicales. Para escuchar combinaciones de sonido como música, es necesario saber algo del sentido convencional de los elementos musicales compartidos.”16 Esto implica que no hay música por fuera de una cultura, de una clase social y de la propia historia personal. Estos factores tallan aquello que después percibimos simplemente como nuestro “gusto musical”. Este complejo desarrollo será abordado en el tercer capítulo.
En síntesis, la experiencia musical involucra cuerpos en el seno de una cultura.
No hay música sin sujeto
Si la música es tan solo una “combinación de sonidos y silencios” o “una sonoridad organizada”, entonces no queda otro camino que considerarla un “arte inmaterial”. Sostener que la música es inmaterial y trascendente lleva a su reificación. Se la cosifica, y se supone igual a lo largo de la historia de la humanidad y con la misma significación para cada cual.
Читать дальше