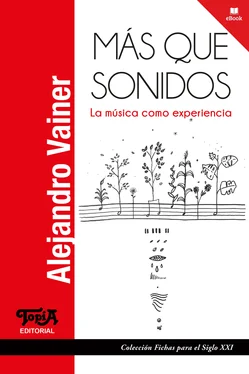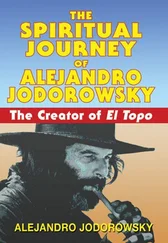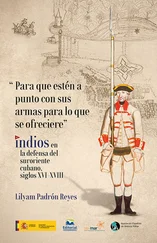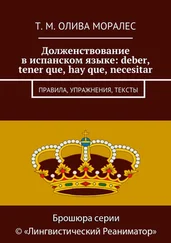(1997)
La apertura de Tower Records en Buenos Aires fue el canto del cisne del CD. Una noche organizamos ir con mi hermano a mirar discos a la nueva sucursal del mejor templo de nuestra religión. Una vieja tradición compartida. Buscar en distintas bateas y mostrarle al otro los descubrimientos. El mismo juego, en otro tiempo. Elegí un par de discos de jazz, Sketches of Spain de Miles Davis y The best of Bill Evans Live. No recuerdo qué eligió él. A la medianoche tomaba un micro para asistir a un Congreso en Mar del Plata. El de Davis me gustó mucho, pero encontré con Bill Evans un nuevo mundo. Lo escuché una y otra vez toda la noche. Cambié una tarde intrascendente del Congreso por esa compañía mirando el mar. Ese fue el día que conocí a Bill Evans.
(2013)
Yellow submarine era el disco de los Beatles que menos había escuchado. El vinilo tenía un lado de temas que no eran del todo originales y un lado de la banda sonora orquestal compuesta por George Martin. Hasta que nacieron mis hijos. Nunca termino de entender cómo vieron infinitas veces una película hablada en inglés desde los 2 años -las versiones disponibles sólo contienen subtítulos-. Llevó a que pidieran una y otra vez escuchar el disco; aquí, allá y en todas partes. Finalmente se convirtió en el disco de los Beatles que más veces escuché. Cada vez que vuelvo al inicio de la antes indiferente orquesta, en cualquier situación, la emoción me inunda los ojos.
Estas pequeñas historias muestran como convergen cuerpos, relaciones, pasiones, sociedades y culturas. Cada cual tiene sus propias experiencias, donde la música siempre desborda lo sonoro.
De esto trata el libro, que ya ha comenzado.
Capítulo 1
La música es una experiencia corporal e intersubjetiva
La música, la de verdad, no suena:
te atraviesa el cuerpo de parte a parte
Belén Gopegui, Deseo de ser punk
Demoliendo definiciones
La música es mucho más que sonidos. Si bien las definiciones tienden a encerrarla en el fenómeno acústico.
Los diccionarios suelen describirla como el “arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.”1
La definición más breve y usada es la de “sonido organizado”. Su autor, Edgar Varèse, músico vanguardista del siglo XX, diferenciaba sus composiciones de lo que habitualmente entendemos por música. Tenía la convicción de que la música debía ser experimentada físicamente, más que por la comprensión. Para ello, en sus obras utilizaba sonidos electrónicos de diversa clase y grabaciones del medio ambiente. Varèse sostenía que era un “operario de ritmos, frecuencias e intensidades”.2 Es una paradoja que esta definición de música como “sonido organizado” sea una de las más citadas para reducir la experiencia musical a sonidos.
Ante la multiplicidad de músicas y experiencias en el mundo, el musicólogo Ian Cross llega a una definición más amplia: “Cabe definir las músicas como esas actividades humanas, individuales y sociales de base temporal que consisten en la producción y percepción de sonido y que no poseen una eficacia evidente ni inmediata, ni una referencia fija universalmente aceptada.”3
Las definiciones se centran en los sonidos. La música pareciera ser sólo eso, lo cual lleva a dos reduccionismos.
Primero, se reduce a un fenómeno acústico. Cuando escuchamos, todo el cuerpo vibra al son de la música. Las vibraciones acústicas nos tocan en todos los sentidos. Nadie elimina los demás sentidos cuando está escuchando música. Aunque la atención esté centrada en lo sonoro, esto no impide moverse, ver, percibir, degustar, tocar y demás cosas que forman parte de un todo que configura una experiencia particular. Limitarla a un fenómeno acústico es reducir la frondosa experiencia musical que cada uno de nosotros tiene cuando está escuchando música. El modelo de escuchar sentado y concentrado es una idealización de la “alta” música occidental, que reniega de la experiencia corporal y subjetiva en juego.
Segundo, se excluye a los sujetos involucrados. A quienes la producen y a quienes sólo la perciben en una situación determinada. Una división que a esta altura también es absurda. Los propios músicos a la vez perciben los sonidos. Y quienes son “el público” también contribuyen en su producción enmarcando el tipo de experiencia. El silencio de un teatro, las toses en una función, los gritos en un recital, el baile en una fiesta, el manejar escuchando música, el caminar con auriculares, hasta el propio escribir o leer estas líneas puede estar acompañado por música… La música siempre implica distintos cuerpos atravesados por la experiencia sonora.
La música es una experiencia. Ahora bien, ¿Qué entendemos por experiencia? Experiencia es una palabra del lenguaje común y a la vez un concepto con diferentes enfoques según los autores. Empecemos por una definición. El “hecho de presenciar, conocer o sentir alguien una cosa él mismo, por sí mismo o él mismo.”4 Aquí “la cosa” es la música. La experiencia musical implica todo lo que involucra el fenómeno sonoro, eso es la figura que sobresale y un fondo que determina sus contornos. La música es una experiencia y no los meros sonidos. Lo que vivimos cuando escuchamos música con todo el cuerpo. Cuando hablamos de experiencia (musical), encontramos que “se halla en el punto nodal de la intersección entre el lenguaje público y la subjetividad privada, entre los rasgos comunes expresables y el carácter inefable de la interioridad individual.” 5
Por eso, la música es más de lo que encierran sus definiciones.
La música como experiencia corporal
Nuestras propias experiencias musicales son mucho más que el mero contacto con algunos sonidos que nos gusten, nos apasionen, los repudiemos o nos resulten indiferentes. Lo sonoro es la punta del iceberg que divisamos, pero nos suceden muchas más cosas cuando escuchamos música. Los sonidos adquieren su valor porque nos “tocan”, en una relación con otros, en una situación. Cualquier lector puede confirmarlo con un simple experimento. Primero busque en su memoria algún tema musical que lo apasione. Después reprodúzcalo en distintas situaciones de su vida diaria y verá cómo la misma música se transforma cada vez. Si la usa de música de fondo; si la escucha en un medio de transporte; si la escucha solo; si la escucha con otros; si es un ambiente o en otro. Ni que hablar si escucha una versión “en vivo”. El músico David Byrne lo sintetiza en una frase: “Cómo -o cómo no- funciona la música depende no solo de lo que es aisladamente (si se puede decir que tal condición existe), sino en gran parte de lo que la rodea, de dónde y cuándo la escuchas, de cómo es ejecutada o reproducida, de cómo se vende y se distribuye, de cómo está grabada, de quién la interpreta, de con quién la escuchas, y finalmente, por supuesto, de cómo suena: estas son las cosas que determinan si una pieza musical funciona -si logra lo que se propone conseguir- y qué es.”6
Podemos agregar algunas cosas más a lo dicho por Byrne. La posibilidad de que cierta música nos “llegue” en una situación dada dependerá de la constitución de nuestra propia historia personal enmarcada en una cultura que incluye las determinaciones de clase social, género y generación. La música es un fenómeno complejo que necesitamos abordar desde distintas perspectivas. En ese punto incluimos la musicología, la física, la filosofía, la biología, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología y también las descripciones de los propios involucrados. En el segundo capítulo ahondaremos un modelo de subjetividad que nos permitirá entender el interjuego de esta complejidad.
Читать дальше