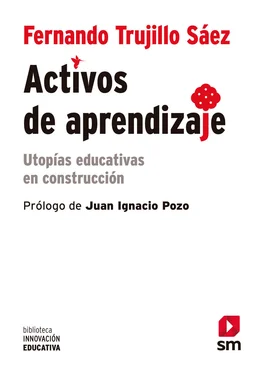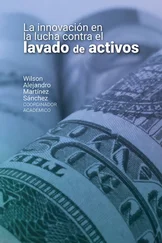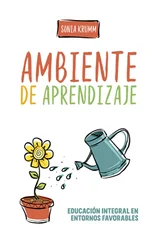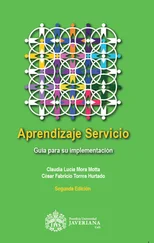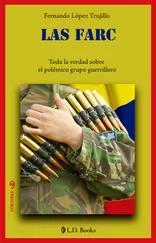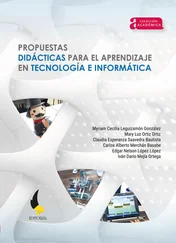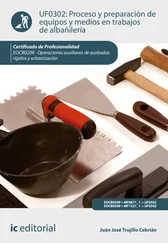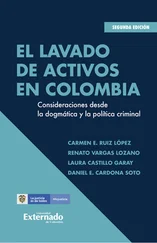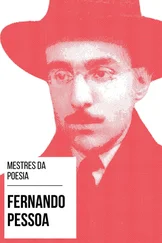No solo las alumnas y los alumnos, sino todos los que participamos en la escuela (en un sentido amplio que incluiría no solo la Educación Secundaria sino también, por qué no, la Superior) debemos jugar el partido de la educación, y no solo entrenar el aprendizaje en las aulas. Ese sería para mí el principal cambio que debe afrontar la escuela, aunque a veces puede resultar intangible. El libro sugiere muchas dimensiones o direcciones de cambio, algunas emergentes, otras consolidadas, algunas cercanas, otras algo más utópicas. Se dice que han cambiado los contenidos, los agentes educativos, los métodos, las tecnologías, el entorno, que han cambiado los activos. Sin duda han cambiado, pero también se percibe que hay muchas cosas que no han cambiado. Las formas de evaluar, por ejemplo, se siguen pareciendo como una gota de agua a las que había hace décadas, no solo en muchos centros sino también en evaluaciones institucionales (como la difunta PAU, rebautizada como EBAU, pero a la que, me temo, todos seguiremos, significativamente, llamando Selectividad).
Los usos de las tecnologías siguen resultando más marginales de lo que la sociedad actual reclama, la separación del conocimiento en materias desconectadas entre sí, así como la propia lista de materias y asignaturas están claramente anticuadas, la distribución de los espacios y tiempos educativos, sobre todo en los niveles educativos superiores, no responde a las nuevas formas de interacción social, etc. Pero tal vez lo que más urgentemente debería cambiar, si queremos de verdad cambiar la escuela, son las metas y expectativas, la representación social de su función social, a qué se debe dedicar, a qué nos debemos dedicar quienes ayudamos a otros a aprender, ya que de las respuestas a esa pregunta se derivan muchos de los otros cambios posibles o necesarios.
Volviendo a la metáfora, ¿la meta es completar el entrenamiento o jugar el partido? No nos engañemos, de forma mayoritaria los espacios educativos siguen dedicados aún a entrenar a los alumnos y las alumnas para partidos que casi nunca van a jugar. En la escuela selectiva de la que provenimos el partido se jugaba siempre en el nivel educativo superior, se entrenaba para seguir entrenando porque algún día no tan remoto todo ese entrenamiento se traducía en un futuro social, profesional, que justificaba tanto esfuerzo, aunque la mayor parte de lo entrenado no sirviera en absoluto para ese nuevo juego, de acuerdo con el viejo y cínico dicho de que “la educación es lo que sobrevive cuando se olvida todo lo aprendido” 1. No había partido que jugar porque la meta era el entrenamiento o la enseñanza escolar en sí.
Pero en la escuela actual, que pretende, y desde luego debe, ser inclusiva e integradora, las metas de ese entrenamiento diario no pueden estar supeditadas a lo que ocurra en los niveles educativos superiores, a los que no todos los alumnos van a acceder (por mucho que el acceso sea menos selectivo que antes). Ahora el partido se juega en otra parte, se juega más allá de las aulas. Mientras en las aulas se sigue enseñando Química, Matemáticas, Lengua o Historia, fuera del aula hay problemas, contextos, relaciones sociales, espacios virtuales, que no vienen etiquetados y para los que las formas de saber entrenadas en la escuela no siempre resultan fáciles de practicar, de desplegar, de jugar. Pasar de enseñar contenidos a educar personas es esencial para cambiar el juego de la educación y para jugar de verdad el partido.
En el libro que tiene ahora en sus manos, o en su pantalla, se mencionan numerosas estrategias, propuestas, ideas, que pueden ayudar a transformar poco a poco esos entrenamientos en verdaderos partidos. De hecho, cada capítulo es una avenida (el aprendizaje en servicio, las ciudades educadoras, la educación expandida, las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje por proyectos, etc.) que conduce al campo de juego. Pero en el fondo en todos o en casi todos ellos hay una idea común, que yo formularía diciendo que se trata de recuperar para la escuela la fluidez, la naturalidad y el sentido que rigen los aprendizajes informales, pero sin perder las metas, la intención educadora, más allá del aquí y ahora, que debe guiar todo proyecto de educación formal 2.
Mucho antes de que la escuela se convirtiera en el espacio definitorio, en el prototipo, del aprendizaje en nuestras sociedades, la cultura se transmitía, se perpetuaba, o al menos se intentaba perpetuar, en espacios de aprendizaje informal, no reglado. Aunque esos espacios siguen aún existiendo –por ejemplo, así funciona en gran medida el aprendizaje en la familia y en algún otro contexto- han ido perdiendo vigencia ante el empuje del aprendizaje institucionalizado, regulado y formalizado en títulos y acreditaciones. Sin embargo, aquellas formas de aprender tenían algunas virtudes que en la educación formal se han perdido.
Pensemos por ejemplo en el aprendizaje artesanal, que fue perdiendo espacio con la Revolución Industrial, tan vinculada al nacimiento de la escuela como proyecto taylorista. En el aprendizaje artesanal, que pervive en sociedades en las que los modos de producción industrial aun no son tan imperantes, no se entrena, se juega el partido. Lo que hay que aprender es parte de la propia actividad social que se está llevando a cabo, el contenido de lo que se aprende no se separa de su meta o contexto de uso. Para hacer una camisa, un cántaro o una alfombra no se enseñan habilidades descontextualizadas, no se descompone la acción en partes que se entrenan por separado, no se aprende solo, sino siempre con metas compartidas bajo la supervisión de alguien más experto. El problema, la solución y la emoción de aprender vienen unidos, surgen de un contexto que hace necesarios esos aprendizajes y les da sentido. Se aprende para resolver un problema con otros, para hacer una camisa o una alfombra. Ese es el partido, ese es el sentido del aprendizaje.
Frente a ello, la escuela asume una concepción talyorista, descontextualizada, del aprendizaje (cuya mejor imagen sigue siendo Chaplin apretando tornillos en Tiempos Modernos), en la que se entrenan o enseñan conocimientos, habilidades, conductas fragmentados, según un calendario y horario prefijado y arbitrario, sin que se sepa en qué partido (más allá del examen o de la evaluación) van a poder usarse ni quien va a ser capaz de integrar todo lo que la escuela ha desintegrado en forma de disciplinas, temarios y contenidos. Se pretende que los propios alumnos relacionen e integren esos conocimientos dispersos cuando la propia escuela no tiene mecanismos ni estrategias para hacerlo. Más que partir de las preguntas o necesidades del contexto, se proporcionan saberes cuyo contexto de uso y cuyo sentido no es claro, y no solo para los alumnos 3. Hay texto, pero no hay contexto. Además, las reglas con las que se juegan los partidos del conocimiento más allá de la escuela no son las mismas que rigen en los entrenamientos o la enseñanza de los contenidos escolares. Nadie puede dudar de que las formas de gestionar la información y el conocimiento en la sociedad están cambiando de forma acelerada, mientras la escuela intenta mantener, como si no pasara nada, sus reglas de entrenamiento y sus propias metas, su lógica propia de otros tiempos.
Un caso simbólico es toda la polémica educativa, y la normativa que intenta aplacarla, sobre el uso de los teléfonos móviles (de los alumnos) en espacios escolares. Por supuesto que el uso de los smartphones puede interferir seriamente en lo que se está haciendo en el aula y perjudicar el aprendizaje de las alumnas y de los alumnos. Pero también es cierto que fuera de las aulas el partido de la información y el conocimiento se juega hoy por medio de los smartphones y los espacios virtuales a los que dan acceso. ¿Aprenderán los alumnos a jugar ese partido teniendo los teléfonos apagados y escuchando a sus profesores?
Читать дальше