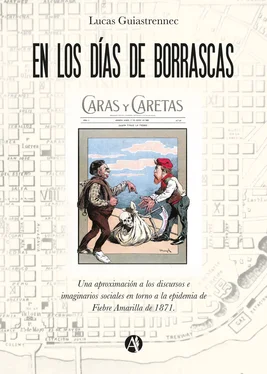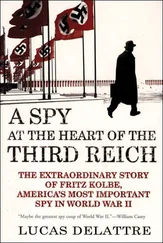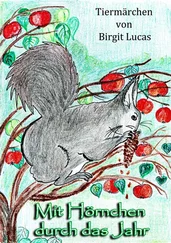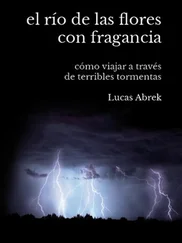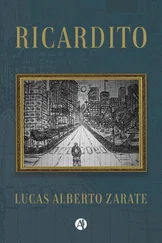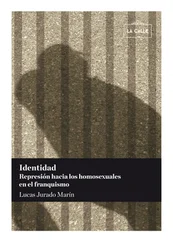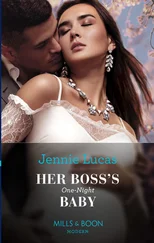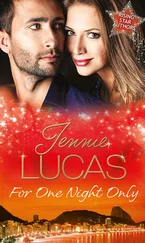El exiguo estado sanitario de la ciudad
Pero el problema del agua no era sólo puertas adentro del conventillo. Las exigencias modernas para una ciudad que se pretendía como tal, reclamaba la urgencia de contar con los servicios de agua corriente y cloacas. Ya en 1862 se estudió la posibilidad de que la población de la ciudad contara con aguas corrientes, pero recién en 1867, en el gobierno de Alsina, se puso en práctica dicho proyecto. Dirigido por el ingeniero Coghlan, se importaron los elementos necesarios de Gran Bretaña y recién en 1869 Buenos Aires inauguró su primer tramo de aguas corrientes, escasos 20.000 metros de cañería, con filtros en la Recoleta. Evidentemente el servicio era mínimo y por ende los beneficiados; y si a la exigüidad agregamos la total interrupción del proyecto, no resta más que señalar su real fracaso.
A su vez, el aprovisionamiento de agua era por entonces más que complicado, peligroso. Podía ser comprada por pocos centavos a los aguateros, quienes las ofrecían en un tonel sucio y extraída en el mismo sector del rio donde las lavanderas emergían las sucias prendas y donde pululaban las deyecciones de equino. José Wilde comenta que las autoridad señalaban el sector de donde los aguateros debían sacar su provisión del río, pero esta disposición era burlada muy frecuentemente, sacando de donde más les convenía, aun cuando estuviera revuelta y fangosa.30 La Otra manera, escatológicamente peor, era obtenerla de pozos cuyas aguas se mezclaban con las fecales debido a su proximidad con los pozos negros de las letrinas.
Por otro lado, la recolección de basura se limitaba al centro y los carros tardaban días en recolectarla, incitando la fermentación de la basura en detrimento de la salud. La insuficiencia numérica de los carros, y su mezquina capacidad eran escollos para brindar un servicio apto. Pero la recolección de la basura no garantizaba el deshacerse de ella, ya que esta misma era empleaba en el relleno de terrenos y calles para su nivelación y futura urbanización. El magma era luego emparejado, apisonado y cubierto por el empedrado “a bola”. Allí abajo, en verano, la basura fermentaba en gran escala y dejaba sentir su presencia, despidiendo una sinfonía de olores mefíticos por las juntas del pavimento.31 A ello sumémosle que, ante la carencia de desagües para el desecho de aguas servidas o de lluvias, hacia que vaya a parar también a la calle:
“hasta hace no muchos años se veían aun en los puntos más centrales de la ciudad, inmensos pantanos que ocupaban a veces cuatros cuadras enteras. Los pantanos se tapaban, con las basuras que conducían los carros de policía. Estos depósitos de inmundicias, estos verdaderos focos de infección, producían, particularmente en el verano, un olor insoportable, y atraían millares de moscas que invadían a toda hora las casas inmediatas. Muchas veces se veían en los pantanos animales muertos aumentando la corrupción.”32
El problema del aire era más profundo aun, tratándose, según el Dr. Rawson, de una ciudad poco oxigenada desde su nacimiento:
“la ciudad de Bs. As., que tomaremos como modelo en nuestro estudio sobre la higiene pública, dará a nuestra observación los elementos más evidenciados de que sus fundadores no tuvieron suficiente previsión para hacerla un centro saludable. Sus calles tan estrechas que impiden la circulación amplia y libre del aire, es el inconveniente más importante […] son pulmones demasiados pequeños que necesariamente amenazan asfixiar a la sociedad.”33
La carencia sanitaria de la ciudad se evidenció además en su escasez de cementerios y hospitales. Ya, con un índice de mortalidad de 20 fallecimientos diarios, sólo existía el saturado cementerio de la Recoleta (o cementerio del Norte) y el pequeño y exclusivo cementerio de los protestantes. Este problema llevó a la apertura en 1866 del cementerio sur, de corta y agitada existencia. Respecto a los hospitales, sólo se contaba con el hospital general de hombres, su homónimo de mujeres, el hospital militar y los impulsados por algunas colectividades: el británico, el francés y el italiano. Pero, más que la cantidad habría que destacar la calidad de ellos. El estado de esos hospitales era luctuoso, carentes de ventilación y baños y, lo más peligroso, la falta de salas de aislamiento. Todos los enfermos iban a parar a la misma y triste sala general, de esta manera las enfermedades infectocontagiosas se aventuraban sin restricción alguna entre los pobres allí depositados entre el hacinamiento y la suciedad.
En la ciudad desguarnecida, tales condiciones sanitarias favorecían la aparición y rápida propagación de cualquier enfermedad, hasta adquirir la categoría de epidémica.
De las primeras alarmas al horror
Este era entonces el contexto socio-demográfico y sanitario donde haría eclosión la enfermedad. Exactamente un año antes ese escenario se preparaba con copiosas lluvias. El 31 de marzo de 1870 una sola lluvia de pocos minutos dio 145 mm de caída, cerca del 20 por ciento de la media anual. Esta lluvia determinó tal inundación en el sur de la ciudad, que el gobierno de la provincia debió dictar un decreto de auxilios. Todos los bajos de la ciudad se llenaron de pantanos y la parte alta de lodazales, con inundación de los pozos ciegos y desborde de materias fecales.34 Pantanos y aguas estancadas transformaron la ciudad en un edén para el Aedes Aegypti , al tiempo que en Río de Janeiro la fiebre amarilla hacía estragos.
En el último mes de 1870, se alertó de brotes de fiebre amarilla en Corrientes, prólogo de lo que ocurriría en Buenos Aires. Por orden del gobierno Nacional Corriente fue aislada, cerrándose puertos y caminos como medida para que la voraz enfermedad no se expandiera, sin embargo, la peste terminaría su trayecto en Buenos Aires.
La revista Médico-Quirúrgica , órgano de la medicina oficial, entre sus líneas escritas en el mes de enero destacaba condiciones climáticas enrarecidas:
“Los cambios de temperaturas de la quincena se han verificado de un modo brusco sucediéndose muchas veces a los fuertes calores del día, el fresco notable de la noche.” “La temperatura, en algunos días de esta quincena, se ha elevado considerablemente, produciendo fuertes calores que se hacían sentir en las horas avanzadas de la noche.”35
Finalizando el mes volvieron cuantiosas lluvias sobre la ciudad, el edén estaba nuevamente establecido.
Existe cierto consenso en señalar al 27 de enero, día en que mueren tres personas de fiebre amarilla en la ciudad, cómo fecha de inicio de los días de borrasca. Y mientras se discutía en secreto para no alarmar a la población, si se trataba o no de fiebre amarilla y la mayoría de los diarios llenaban sus espacios con noticias de todo menos de la enfermedad, Mardoqueo Navarro con una frase breve y lapidaria (marca registrada de su pluma), inauguraba lo que se adoptaría luego como el diario de la Gran Epidemia :
Enero 27. Según las listas primitivas de la Municipalidad, 4 de otras fiebres, ninguna de la amarilla. 36
El subrayado sagaz del autor no sólo demuestra que una brisa de inquietud sobrevolaba la ciudad, sino que además se cuestionaba los partes oficiales. Lo cierto es que la enfermedad no dará más prórroga, iniciándose así uno de los capítulos más oscuros y tristes que haya vivenciado Buenos Aires. Derrumbando, incluso, el clima “optimista” que se presagiaba desde las revistas y los almanaques que daban inicio al nuevo año, quienes auguraban, bajo el título Juicio del año tal bienestar:
Lectores no será extraño que este año sea propicio, pues año que tiene juicio nunca puede ser mal año. / Año corriente tan corriente y sano, y tan agradable y tierno, que ni habrá frio en invierno, ni calor en su verano.
Читать дальше