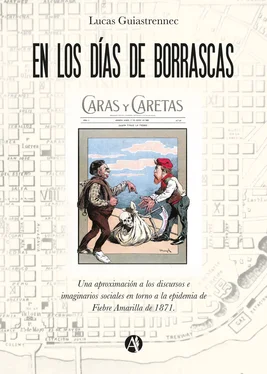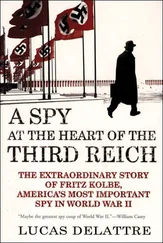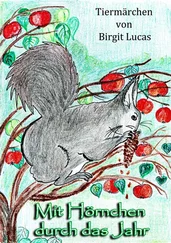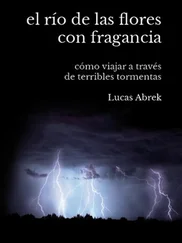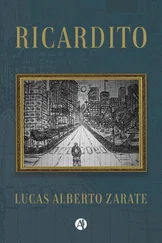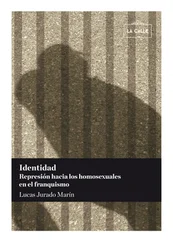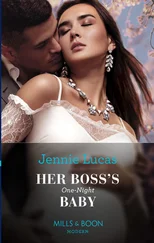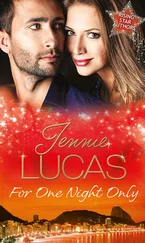prácticas» En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 88, 37-74, Madrid, 1999, p. 49.
CAPíTULO I
EL ESCENARIO, PRÓLOGO DEL DESASTRE
La Fiebre Amarilla desde la mirada
de la bacteriología moderna
En la actualidad la Fiebre amarilla es definida como una enfermedad infecciosa, de rápida evolución y con alto índice de mortalidad. Si bien el área de origen es tema de discusión13 (costas selváticas del Caribe o África Occidental), no hay dudas de que la enfermedad es tropical y vírica. Su vector es un mosquito que habita en zonas tropicales y templadas bautizado como Aedes Aegypti quién, si está infectado introduce en el hombre al picarlo el virus que alberga involuntariamente.
Si bien el Aedes Aegypti precisa temperaturas superiores a los 25° para desarrollarse, es indudable que resiste y se adapta a temperaturas medias, más bajas. Respecto a ello, Scenna señala que la ciudad de Buenos Aires se encuentra cerca del límite sur del área de dispersión al poseer un hábitat permanente y estable a un paso de ella: el delta del Paraná.14
Es un insecto casero y noctámbulo, datos fundamentales para comprobar la hipótesis sobre el porqué se registra el mayor número de muertes durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, es decir en temperaturas relativamente bajas.
Se ha sostenido que la sintomatología de las enfermedades, y el impacto visual de ésta, es una pieza clave para analizar la construcción de su imaginario. La influencia que ejerce para despertar temor o estigmatizaciones, está más allá de la ferocidad real o aparente de cierta enfermedad. En relación a ello, Enrique Fliess afirma que:
“la imagen que un grupo social construye alrededor de un dato de la realidad puede tener un mayor o menor grado de aproximación al mismo, puede ser verosímil o bien deformarlo completamente.”15
Esto indica que toda investigación embarcada en dirección a los imaginarios sociales que se construyen en la historia de las enfermedades debe tener en cuenta los síntomas particulares de la patología a analizar.
Por lo tanto, expongamos los síntomas que despierta el virus de la Fiebre amarilla una vez inoculado por el Aedes en el hombre: Hasta una semana después de la picadura se da la incubación del virus, el hombre incólume sigue su vida normalmente sin la menor sospecha y de pronto, estalla vehementemente un cortejo de síntomas. Es entonces cuando la fiebre amarilla declara una guerra a muerte al involuntario adversario. A partir de allí se puede transitar por tres fases: En la primera, que dura entre tres y cuatro días el hombre en un breve lapso pasa a una fiebre violenta, alcanzando los 41° acompañado por escalofríos, un quebrantamiento general del cuerpo, dolores musculares, de espalda, una terrible cefalea, pérdida del apetito, nauseas y vómitos abundantes e incontenibles.
Al finalizar esa primera fase el enfermo se recupera, los síntomas desaparecen y todo es mejoría, apenas molesta un leve dolor de cabeza, esa segunda fase dura no más de 48 horas y es realmente peligrosa, por tratarse en realidad de una falsa mejoría, la que provoca que el enfermo se confié de su cura y deje el reposo.
Pasada la engañosa calma, comienza el desesperante tormento: los ojos se inyectan en sangre y las pupilas se dilatan, aparece de forma bien definida la ictericia, que avanza como un manto amarillo cubriendo todo los rincones del cuerpo, al tiempo que las hemorragias hacen eclosión en encías y nariz. El enfermo es apresado por el delirio, se obnubila, mientras que su pulso se acelera, su respiración es lenta y costosa. La temperatura corporal antes elevada, ahora cae estrepitosamente por debajo de lo normal, caminando por la cornisa del coma. Por si todo esto fuera poco, vuelven los vómitos, pero esta vez oscuros, síntoma impactante que ha generado el bautizo de vomito negro a la enfermedad, tratándose de sangre digerida a su paso por el estómago. Y aparece la anuria. Los latidos del enfermo, preso de una adinamia e indiferencia total, son ahora cada vez más lento y el pulso tardo al límite de sucumbir. Aquel que logre sobrevivir al flagelo le espera una recuperación lenta y penosa, aunque la inmunidad que adquiera durará lo que le resta de vida.
Está claro que más allá de los espeluznantes síntomas, otro ser humano puede tocar al enfermo, respirar su aliento, convivir íntimamente con él y de ningún modo se contagiará, ya qué la fiebre amarilla no es directamente transmisible de un hombre a otro. Para ello es necesario que entre a escena un nuevo Aedes pique al enfermo (en los primeros cuatro días de la enfermedad), pase un determinado período de incubación y luego pique a otro hombre sano, para que este deje de serlo. Esa es la única forma de transmisión. Pero estos conocimientos se consolidaron a en las primeras décadas del siglo XX, cuando la «Gran epidemia» asoló Buenos Aires nada de esto se sospechaba.
El enemigo invisible: Los miasmas
En este periodo de incertidumbres biomédica, anterior a la consolidación de la bacteriología moderna, las faltas de certezas dan margen a narrativas de matices tan variadas que van desde lo arbitrario o delirante a otras razonables, arrojando como resultado una diversidad de constructos desde el saber médico-científico.
En ese lento andar de la medicina se cuestionaba el contagio de enfermedades que sobradas evidencias se mostraban como tal y, contrariamente, se afirmaba con total seguridad la contagiosidad de otras que no lo eran, al menos directamente. De esta forma las causas de las enfermedades infecciosas eran razonadas bajo endebles teorías. La más aceptada de la época era atribuirlo al Miasma , término difuso y cambiante a lo largo de su empleo en la terminología médica, siendo los higienistas su más acérrimo defensor.
El estudio de Alain Corbin es buen punto de partida para analizar la esencia que ha adquirido el término en Francia durante los siglos XVIII y XIX, por tratarse de uno de los países cuyos postulados médicos han sido influyentes en nuestro país.16 Allí se reafirmaba que el detritus nauseabundo amenazaba el orden social [ mientras que ] la victoria tranquilizadora de la higiene acentúa la estabilidad; [ por ende ] el olfato delata ba el veneno, [ y ] detectaba los peligros que oculta la atmósfera.17
No hay dudas para los higienistas de la época que el aire mantiene en suspensión las sustancias que se desprenden de los cuerpos. Se lo denominaba miasma al efluvio o emanación nociva que se suponía desprendían los cuerpos enfermos, las sustancias corrompidas y las aguas estancadas y que transmitían las enfermedades .18
Esta concepción del aerismo forjó entre los higienistas una práctica discursiva centrada en nociones como aire mefítico y gases tóxicos. A partir de ellas, diagramaron su profilaxis: en un primer momento, retomando la antigua senda recorrida por Hipócrates, se consideró que el antiséptico capaz de detener los miasmas eran las substancias aromáticas, por los olores socialmente considerados “agradables”. Tanto los síntomas como el remedio pertenecen al sentido del olfato. 19
En un segundo momento, los principios que delinearán las acciones de los higienistas, definida como vigilancia olfativa , tendrá como objeto no sólo detectar y atacar el miasma, sino buscar donde germina la amenaza, de allí que el punto de localización del mal sea, además de olfativo, visual: La relación que el hombre tiene con su entorno también oscila. Lo esencial será el análisis de las cualidades de los lugares estrechos, de la vida cotidiana; de la envoltura aérea, de la atmósfera de los cuerpos.20 La profilaxis aquí apuntaría al saneamiento, desinfección y cuarentenas. Entonces la insalubridad y las precarias condiciones de vida se convertirían en la principal amenaza, capaz de desencadenar desde el miasma a las epidemias. De este modo se evidenciaba una definida política higienista neo hipocrática, con un campo de acción mucho más vasto y activo. Esa política, preocupada en los problemas sociales, enfocaba su lente de supervisión en las ciudades y su hacinamiento. Con el concepto de suciedad en el centro de la escena las estrategias fueron desde la desinfección de los espacios, (calles, cementerios.), hasta el control de la vivienda popular, (conventillos).
Читать дальше