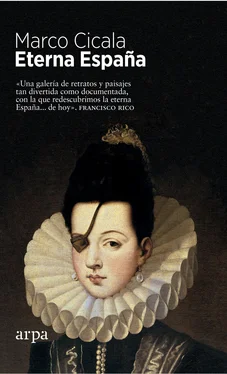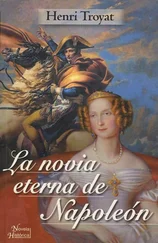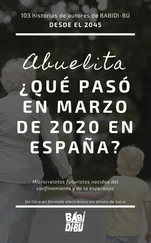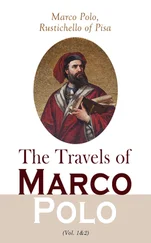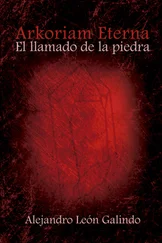«Vivo sin vivir. Muero porque no muero». Teresa hablaba de la muerte con conocimiento de resucitada. Porque la había pasado. Con veinticuatro años —a causa de una desnutrición voluntaria, vómitos biliares, diversas dolencias— la creen acabada. Le dan la extremaunción y están preparados para enterrarla. Pero el padre se opone. Conociéndola, no se fía. Y acierta. Días después, Teresa se recupera. Pero es un esqueleto inerte. Apenas mueve un dedo. Saldrá de esta moviéndose a gatas durante meses. Es la misma persona que más tarde veremos transformarse en una especie de beatnik , en heroína on the road . Mujer «inquieta y andariega», errante, comentan con suspicacia sus superiores. De Castilla a Andalucía, funda conventos carmelitas —orden reformada en versión descalza— rehabilitando establos, almacenes, casas en ruinas. A pie, a lomos de una mula, haciendo autostop al paso de los carros de campesinos, avanza a duras penas entre tierras calcinadas, pasos sepultos bajo la nieve, campamentos a la intemperie, posadas de mala muerte. Le sobra ímpetu, si bien lleva consigo la muerte como si le hubiera quedado en el cuerpo una bala que no la hubiera matado. Mira a menudo el reloj, pues se alegra mucho al sentir cómo discurre el tiempo, porque piensa que ya ha pasado otra hora de vida. Y está más cerca el anhelado reencuentro con el Altísimo.
En la autobiografía, cupio dissolvi y vitalismo se unen en una escritura torrencial, arrolladora, sencilla y clara, para nada pulida, toda ella imágines y digresiones, «desgreñada», «casi de vanguardia», apuntaba el difunto Italo Alighiero Chiusano en la introducción a una edición de la Vida traducida por él mismo. En los límites de la cursilería, se podría definir ese libro como «un blog del alma». Si no fuera porque —en su abrumadora mayoría— esos discursitos «internetianos» son vitrinas narcisistas. Mientras que durante trescientas cincuenta páginas la autoirónica Teresa martillea una y otra vez con lo de «desconfiar de sí». Y disgregando la espectacularización del ego extrae un antídoto contra el demonio. Satanás, de hecho, no engaña a quien no se fía de sí mismo.
Emil Cioran, Raymond Carver, Gertrude Stein o Vita Sackville West, la «novia» de Virginia Woolf... en la modernidad muchos se han visto hechizados de diversas formas por los escritos de Teresa. Los cuales, sin embargo, hoy nos atraen como una lengua cuya llave de acceso hemos perdido. Porque, queramos o no, todos somos hijos de una civilización del deseo. En cambio, aquellas páginas son duras, a menudo impenetrables, concreciones de una épica de la voluntad. Impulso hasta la anulación de la voluntad.
Coged el pasaje de la Vida en el que se recuerda el encuentro con el místico Pedro de Alcántara. Quien, para no perder la concentración, siempre mantenía la vista baja y nunca miraba a nadie a los ojos. Se había habituado a dormir no más de una hora y media por la noche con una viga como almohada, en una celda tan angosta que no le permitía estirarse. «Tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles». Porque comía cada ocho días. Cuando Teresa le preguntó cómo lo lograba, él le respondió: «No es difícil. Basta con acostumbrarse».
La obra maestra en la que Bernini inmoviliza en el mármol la famosa visión del ángel que atraviesa la santa con una flecha siempre es mencionada por quienes sostienen que las experiencias teresianas no son otra cosa que orgasmos histéricos. Pero se trata de psicobanalidades de una colección de estupideces modernas. No obstante, es verdad que los escritos de Teresa, así como la lírica de su amigo Juan de la Cruz o más tarde el Quijote , los dramas de Calderón o El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, son explosiones de inventiva que entran en erupción como géiseres de la corteza de una sociedad rígidamente formalizada en códigos. Y que, por tanto, fomentaba la sublimación. Sin la cual no hay arte.
Teresa de Ávila continuó con sus «visiones» hasta el final; para los místicos estas no son huidas de la realidad, sino atisbos de un real absoluto. En octubre de 1582 tiene sesenta y siete años. Desangrada por un cáncer de útero, ha llegado al final del trayecto. Pide el viático. Está a punto de dormirse para siempre. Pero, justo tras recibir la hostia, salta de rodillas sobre el lecho y, como si hubiera rejuvenecido de repente, invoca al Señor. Después vuelve a acostarse. Con los ojos cerrados, aferra el crucifijo mientras sonríe con júbilo. Pide a la enfermera que se le acerque. Posa su cabeza entre los brazos de aquella y, anudada a ella, expira. Esta vez de verdad.
Reflexionando en torno a todo esto, en el 2015 vuelvo a Ávila, que se prepara para celebrar los quinientos años del nacimiento de la santa. La idea sería que alguna hermana me explicara cómo se vive hoy la herencia teresiana en el lugar donde comenzó la aventura. Elijo empezar por la Encarnación. Es el convento, situado no muy lejos de las murallas medievales, en el que Teresa entró como joven monja y del que salió como madre superiora y revolucionaria de la fe, volviendo a poner orden en una Orden demasiado contaminada por el mundo, pero a la vez inyectándole también un cierto audaz buen humor. En la zona dedicada a museo puedes ver la celda, los manuscritos, los modestos efectos personales, las rejillas a las que —ella a un lado y él al otro— la monja y su confesor, Juan de la Cruz, se asían levitando en feliz conversación. Para hablar con la madre superiora me dicen que debo tocar un timbre. Que, de hecho, es una campanilla. Tilín, tilín. Pocos instantes después una vocecita chirría: «¿Sííí?». Se filtra a través de la madera crujiente del torno, un cilindro giratorio que todavía es el único punto de contacto entre ciertas comunidades de clausura y el siglo. En los libros lees: «La alegría es el sello del Carmelo». La hermana cuyo rostro jamás conoceré me lo confirma: con gran regocijo me comunica que no se dejará entrevistar. Ni tan solo durante unos pocos minutos tras la pared. Insisto. Pero «Vengo de Roma» es un «ábrete, sésamo» que en estos conventos de estricta observancia no da en el blanco. La hermana Carmen repite que no proferirá palabra. «Se necesita la autorización». «¿Y qué hay que hacer para obtenerla, hermana?». Tal como me lo explica, comprendo que el papeleo supondría, grosso modo , un año litúrgico. Por ello le doy las gracias y me voy algo desanimado de la Encarnación.
Toca llamar a otro convento. El de San José está en la parte opuesta de la ciudad. Fue la primera sede de la reforma carmelitana. En las vitrinas, una camisa («Camisa usada por la santa», advierte un cartelito) o la silla que ella colocaba sobre la grupa de un asno cuando viajaba por España fundando nuevos conventos.
Entre los muros de San José, la habitual atmósfera hierática, enrarecida, impasible. A simple vista no se ve nada —algún cartel, un mínimo folleto, qué sé yo— que haga referencia a las celebraciones previstas. También aquí, si deseas comunicarte con la madre superiora, debes pasar por el dulce suplicio del torno. Toc, toc. De nuevo una vocecita animada pero firme: nada que declarar, corta en seco la hermana Julia. Otras carmelitas ya dejan entrar a las televisiones, tienen sitios web, alojan a turistas. Estas de Ávila, Dios no lo quiera. En otros lugares la clausura es una coraza de reglas que la modernidad ha forzosamente suavizado, flexibilizado. Aquí no. Aquí la antigua armadura no cede, no vacila, permanece más o menos igual que hace cinco siglos. En las dos fortalezas teresianas viven hoy unas cincuenta monjas entre los veinte y los noventa años. En materia de contemplación, son un poco las tropas escogidas, las unidades de élite de la Orden descalza. ¿Una jornada normal? Fuera de los catres a las seis, a las cinco en verano. A las once de la noche vuelve el silencio. En medio, trabajo, pero sobre todo plegaria. Mucha. Colectiva o en beata solitudo . Al alba, la carmelitana se levanta de su jergón y al momento se estira en el suelo boca abajo: «Junto a toda la Creación adora a la Santísima Trinidad». Las genuflexiones «son muchas», pero tampoco son ningua broma las postraciones: «Consciente de su propia insignificancia, muchas veces al día se postra la carmelitana ante el Señor: adorando por todos, por todos amando». Encima «lleva el peso de toda la Iglesia». Durante dos horas «se sienta en el suelo a los pies del Tabernáculo». Y «su oración personal es quedar engolfada en Dios». Se recita el santo rosario «sin ninguna distracción». Cinco los Pater noster diarios: uno por cada continente, «pidiendo a Jesús que la sangre de sus Llagas» haga crecer en todos ellos «el amor por el Santísimo Sacramento». Un sexto Pater noster está reservado para el papa. En grupo se entonan Miserere , Angelus , De profundis … Pero, más allá de las establecidas, las oraciones se pueden iniciar en cualquier circunstancia, en el trabajo, en el refectorio. Basta con que la madre superiora diga: «Encomendémonos a Dios» y se comienza. Sin embargo, el clímax espiritual es el gran silencio que sella el convento desde el final de la jornada hasta los Laudes de la mañana siguiente. Ese es «el momento solemne y silencioso» en el que cada hermana «reposa totalmente en el Señor».
Читать дальше