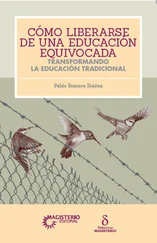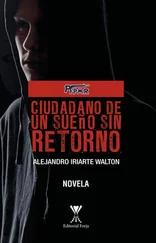Jaime Romero - Una madrugada sin retorno
Здесь есть возможность читать онлайн «Jaime Romero - Una madrugada sin retorno» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Una madrugada sin retorno
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Una madrugada sin retorno: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Una madrugada sin retorno»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Una madrugada sin retorno — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Una madrugada sin retorno», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
—¿Y eso para qué sirve? —me preguntó legítimamente y se puso el casco de minero como si con ese acto me restregara en la cara que su trabajo era una labor de verdad.
Pinche don Marcelino, aquella vez no supe qué responderle.
Entonces me di cuenta de que estábamos cerquita de la minera de Mezcala. Sentí un poco de pena por él ya que, por la naturaleza de su trabajo, seguramente, había pasado mucho tiempo bajo la tierra. ¿De qué habrá muerto?, me volví a preguntar y consideré que su mujer no estaba mintiendo al decir que había muerto de tristeza. Al otro día don Marcelino se iba a llenar de tierra y gusanos. Pobre hombre: en la vida y en la muerte bajo la tierra. Me pareció horrible. Si me muero, pensé, que me avienten al río Balsas o al mar de Acapulco. Estaba pensando eso cuando pasó un carro. Me puse alerta. Pero el carro se fue de largo. Recordé la expresión de don Marcelino muerto con los ojos abiertos. Lo que me provocó una idea; un acto de conmiseración. Me bajé del toldo. Abrí la puerta trasera. Lo agarré con fuerza y, tratando que no se me fuera a caer, lo saqué despacio. Una vez afuera lo acosté en el pasto y le destapé la cara.
—¡Ándele, don Marcelino —le dije—, despídase del cielo.
Lo alumbré con mi lámpara para despedirme. Esa seriedad de su rostro y sus ojos abiertos me dejaba muy contrariado. El aire se sentía fresco. Me senté a su lado y encendí un cigarro. Como embrujado miré al cielo otra vez. La lucecita de un satélite atravesaba el firmamento lentamente; a su tiempo. Podía sentir el penetrante aroma a muerto. Pensé en una manada de zopilotes despertando de la noche, saboreándose las carnes de don Marcelino. Me espanté un poco. Volví a tomar aire para recobrar la paz. Me dieron ganas de orinar, me levanté y caminé unos pasos hacia unos arbustos. Al regresar volví a alumbrar a don Marcelino. Ahí estaba, frente al cielo con los ojos bien abiertos. Decidido a disfrutar del paisaje me tumbé a su lado. Se escuchaban los grillos y algunas aves. Vi una estrella fugaz, luego otra y otra más. Con cada estrella pedía un deseo. Mirar el cielo era lo más mágico que me había pasado desde que vi nacer a mi primer hijo. Entonces me llegó a la cabeza la respuesta a la pregunta de don Marcelino: ¿Para qué sirve la historia? Pensé en la profundidad del inmenso cielo, en el origen del universo y los misteriosos hoyos negros que se tragan todo hasta el olvido. La historia es como el cielo: sirven para recordarnos lo pequeños que somos los humanos. Me sentí reconfortado con la belleza de la naturaleza. Era como si el kilometraje de mi vida volviera a cero y tuviera una nueva oportunidad. Después de un rato me entró frío y me levanté para volver a agarrar camino.
—¡Ah, don Marcelino —todavía le dije al muertito y me sacudí la chamarra—, espero se hayan llenado sus ojos de cielo!
Al desviarme por la terracería para entrar a Huitzuco, me sentí ya muy tranquilo. Trabajo hecho. Habrán sido como las dos de la madrugada cuando llegué a la casa de los familiares. Apagué la camioneta. Eché un vistazo a los asientos traseros para cerciorarme que don Marcelino viniera bien. Ahí venía el bulto. Tieso. Toqué la puerta. Casi al instante me abrieron. Eran los hijos del difunto. En el interior se veían dos coronas de flores y cirios encendidos. A prisa, sin mayores ceremonias, entre varios fueron a bajar al cadáver. Yo me hice a un lado. Ya tenían su caja lista sobre una mesa de madera. Alguien me pasó una botella de aguardiente. Bebí. Pasé al baño. Me mojé la cara. Ya me iba.
—Buenas noches a todos —dije y me encaminé hacia la puerta.
Varios de los presentes me devolvieron el saludo.
Al lado de la caja estaban sus dos hijos contemplando a su difunto padre. Consideré prudente ir a despedirme de ellos con un abrazo.
—Lo siento mucho —les dije a ambos—. Descanse en paz don Marcelino.
—Gracias, Jacinto —respondió el más grande—. Espéranos un minuto, vamos a darte una pequeña propina.
Los vi caminar hacia uno de los cuartos.
Al quedarme solo con don Marcelino, me reí por la aventura cósmica que me acababa de pasar con el difunto. Me acerqué despacio para despedirme. Olía a flores. Al ver a don Marcelino con los ojos cerrados, se me enchinó la piel. Tenía una sonrisa que le atravesaba la cara de oreja a oreja, como si estuviera muy complacido.

¿Quién soy yo para juzgar?
Aunque la señora de la palapa me advirtió que no me fuera lejos por mi seguridad, yo no le hice caso y caminé tranquilamente todo el borde de la playa hasta llegar al final, donde se juntan el mar vivo y la laguna en Boca del Cielo.
Ahí estaba yo, bajo la tímida sombra que improvisé con una toalla y unos palos que me había encontrado en el camino. Un sol abrumador, abrazándolo todo con su luz, proyectaba muy bien lo solitario del lugar. Además de pasto seco, plantas espinosas y pequeñas palmas había dos palmeras enormes ahí paradas, como guardianas del lugar. Boca del cielo era una playa virgen que me habían recomendado unos amigos. Se tenía que cruzar la laguna en lancha para llegar ahí. A la distancia veía los manglares impenetrables, verdes y frondosos. Me habían dicho que tuviera cuidado con los cocodrilos, lo que me pareció muy sugestivo. De mi mochila saqué una botella de Jack Daniel’s que había comprado en el aeropuerto. Tenía un termo con hielos, agua mineral y dos vasos de vidrio grueso que venían de regalo con la botella. Me iba a tomar ese whiskito a gusto, como si estuviera en el mejor de los hoteles. Ese era mi propósito. Al ir sirviendo mi trago, mientras escuchaba el sonido del alcohol cayendo sobre los hielos, me sentía muy complacido. Di un sorbo pequeño. Me supo a gloria. Con el vaso sudando entre mis manos, me quedé mirando a un grupo de pelícanos parados sobre unas rocas enormes frente a mí, como a doscientos metros mar adentro. ¡Qué bonito sería volar!, pensé al ver un grupo de esas aves atravesar el cielo y bordear el mar en formación casi militar. Se fueron a parar sobre otras rocas a mi izquierda, pasando la bocabarra, donde la laguna se confunde con el mar vivo y el agua parece tranquila. ¿Los cocodrilos podrán nadar en mar abierto?, me pregunté al reconocer que en las aguas tranquilas habitan peligros insospechados. Una vez, un amigo casi muere del susto por meterse a un río de agua dulce que se veía tranquilo, pero tenía sanguijuelas. Hasta se me enchinó la piel al pensar eso. El sonido de una lancha cruzando me sacó de ese trance. Una brisa tiró mi toalla. De inmediato la coloqué otra vez. Fantaseé con una buena sombrilla y un camastro. Tal vez un servicio de bar. Pero no había nada de eso. Lo que me puso a pensar en el grupo de gente que juntaba firmas para continuar con la construcción de un hotel. Yo iba llegando apenas. Habrán sido como las ocho de la mañana. Dejé mi mochila recargada sobre la barda de una pequeña tienda y me puse a escuchar la conversación mientras esperaba que llegara la lancha para cruzar. Los hombres se acercaban a los lancheros, tratando de convencerlos de que el hotel significaba desarrollo. Algunos se decían cosas al oído y se reían. “Con la llegada del hotel van a tener empleos seguros y esto se va a llenar de turistas”, decía un hombre de lentes oscuros que, al mismo tiempo que hablaba, les extendía unas hojas para que firmaran. Para mi sorpresa nadie firmó. “Acá no necesitamos ningún hotel; así estamos bien, eso ya está decidido, métaselo bien en la cabeza”, dijo una señora que vendía empanadas y refrescos. Cuando llegó la lancha me subí; ya no escuché en qué terminó el asunto. El mar y el cielo unidos me hacían pensar en un espejo vivo. Al ver los impresionantes manglares verdes, la arena blanca y el agua casi transparente reconocí que un paisaje virginal era más mágico y encantador que un horizonte contaminado con hoteles y turistas. No sé dónde salieron, pero se me acercaron dos niños y me dijeron: ¿Me da una moneda para comer?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Una madrugada sin retorno»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Una madrugada sin retorno» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Una madrugada sin retorno» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.