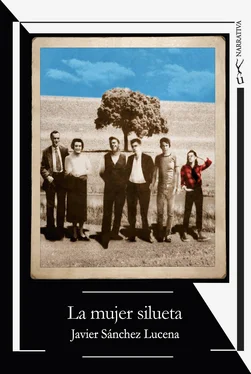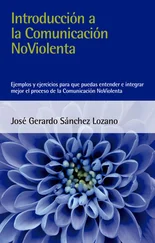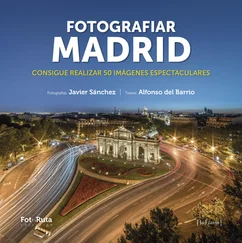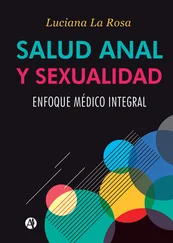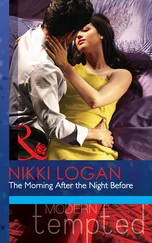La abuela, después de contarme lo que sabía, empezó a verter las quejas ya tradicionales acerca del comportamiento de su hija, algo errático desde el divorcio hacía un par de años; el exceso de salidas, sobre todo nocturnas; las amistades demasiado variadas y, por ello, peligrosas.
—Parece que tengo otra vez una niña de diecisiete años.
—Pero ha cumplido los cincuenta, abuela. Tiene derecho a vivir su vida.
—Ya ves a dónde la ha llevado.
La reñí un poco, con suavidad —la abuela no consentía que se le hicieran reproches en su casa—, fingiendo que tomaba aquel asunto con mucha calma. Lo cierto es que estaba sorprendida: nadie, hasta ese momento, me había contado nada. Pensé que tal vez hubiera razones íntimas que justificaban ese secretismo: cosas del tipo que se suele considerar que es mejor que una madre no sepa de sus propios hijos. Sin embargo, me dije, incluso en ese caso resultaba un poco cruel ocultarle a la abuela lo que pudiera haber sucedido; sobre todo porque era una persona astuta, que rara vez dejaba de darse cuenta de lo que pasaba en su entorno más inmediato. Ni la vejez ni el peso machacante de la rutina habían conseguido limar del todo esa agudeza.
La abuela alargó el brazo y cogió mi mano con una de las suyas, pequeña, arrugada, un poco fría. La apreté: aquella mano había trabajado lo suyo y sus caricias eran algo toscas, pero también verdaderas.
—Mis hijos no me cuentan lo que pasa. Se creen que soy de papel, que me voy a romper por una mala noticia.
Protesté, aunque sin mucho convencimiento. Ella apartó mis palabras con un gesto y a continuación volvió a acercárselas por medio de otro para, con las puntas de los dedos —las uñas estaban cortadas al ras—, señalar lo que quería decirme:
—Yo necesito saber dónde está mi hija, qué le ha pasado si es que le ha pasado algo.
A pesar de esta frase suya, tan directa, yo seguía sin ver claro qué pretendía de mí. O, mejor dicho, tenía al respecto una intuición que hubiese preferido no ver confirmada. Quizá porque ya sabía que, a veces, cuando nos vemos obligados a verbalizar lo que queremos que hagan por nosotros, un pudor nos sobreviene y la petición no se materializa, pregunté:
—¿Y qué puedo hacer yo, abuela? Ni siquiera sabía nada de todo esto.
—Claro que no sabías… A las mujeres de esta familia siempre nos quieren dejar aparte de las cosas, como si fuéramos tontas. Pero tú eres una Bocanegra, tanto como ellos o más…
—También soy una Díaz.
Me oí decir. Y, aunque sonreía, lo cierto es que hacer aquella puntualización me supo amargo en la boca porque, para la familia de mi padre, solo parecían existir ellos mismos. En el interior del territorio formado por sus personalidades y costumbres, muchos rasgos eran considerados virtudes y los defectos, que no faltaban, eran mirados con simpatía; o bien, en momentos en los que apetecía algo de melodrama, se les daba el tratamiento solemne que merecen las manchas atávicas e imborrables que suelen darse en los relatos góticos. Hubiera sido divertido si le pasara a otro. La abuela contestó con una mueca.
—Sí, claro, también. Pero lo que quiero decir… Este es un asunto de familia y de mujeres. Algo de las mujeres de la familia.
Apretó los labios: la abuela se estaba viendo obligada a traspasar los límites, para ella tan importantes, de lo que solo se dice con medias palabras. Yo nunca la había visto tan preocupada, tan cerca de perder su compostura habitual. No dejé que tuviera que pedírmelo: le prometí averiguar lo que pudiera y venir a contárselo. La abuela me miró a los ojos, fija y directamente. Mantuvo su mirada unos segundos. Luego, una de sus manos acudió en busca del vaso de leche ya tibia, mientras con la otra me palmeaba la muñeca.
—Bien, muy bien, hija. Confío en ti.
La mía era una casa normal. No faltaba nada que fuera importante ni había, tampoco, costumbres o cosas superfluas. Mis padres habían trabajado toda la vida para conseguir una tranquilidad que ahora mi hermana y yo, con la incerteza de nuestro futuro, habíamos puesto en peligro.
—Sois niñas listas y saldréis adelante. Pero no andéis perdiendo el tiempo.
Halago y advertencia: en esta combinación reside la base de toda buena educación que se precie. En no excederse con lo uno ni tener miedo de abusar de lo otro consiste, al parecer, el delicado arte de conducir vidas ajenas. Muchas veces he pensado: yo no podría. Otras, en cambio, temo no saber evitarlo igual que, sin duda, les ha ocurrido a todas mis antecesoras, fueran o no conscientes. En la cocina, mi padre se preparaba uno de sus típicos bocadillos de media tarde. Mi madre ordenaba ropa en uno de los cuartos. Dejé mi chaqueta y fui a sentarme en una esquina de la cama, junto a las prendas por clasificar: plancha, plancha, directo al cajón, plancha.
—Vengo de ver a la abuela.
—¿Sí? ¿Y cómo está?
—Preocupada.
Mi madre es una mujer lista y con temperamento; es decir, alguien que posee la clara noción de que a veces conviene el disimulo pero que en raras ocasiones logra mantenerlo. Puso cara de haber mordido, por sorpresa, un trozo de limón:
—No me extraña.
—¿Qué es eso de que la tita ha desaparecido?
—Pues eso, que falta desde hace cinco… No, seis días ya.
—Pero ¿cómo pasó?
Me contó algunos detalles. Después yo iría averiguando otros. La verdad es siempre parcial y fragmentaria, un lienzo de gran tamaño cuyo motivo, por efecto de un inoportuno reflejo de la luz, solo podemos contemplar parte por parte a medida que cambiamos de punto de observación.
—Habrán ido a denunciarlo, al menos.
—Tu padre y uno de sus hermanos fueron al segundo día. Los del hotel habían dado parte el mismo sábado, pero para estas cosas hace falta que intervengan los familiares.
Yo tenía una vaga noción de los trámites necesarios en un caso como aquel. No de la facultad de Derecho; allí estaban demasiado ocupados repitiendo machaconamente el esquema de la estructura típica de los delitos, rudimentos de un derecho procesal denso y cambiante, etcétera. Quizá lo había visto en un reportaje de la televisión.
—Y tu abuela, ¿qué decía?
—No le cuentan nada.
—Quería que la informaras tú.
Asentí. Sin ser muy consciente, había empezado a clasificar prendas igual que mi madre. Casi todas estaban ya ordenadas en pulcros montones.
—¿Y mi hermana?
—Ha salido.
Lo dijo con los labios apretados. Paula, mi hermana, estaba viviendo lo que un psicólogo de instituto habría llamado «una etapa rebelde», algo así como la versión agresiva y procaz de una tardía edad del pavo. Tenía dieciséis años, amistades masculinas, algunos vicios y ninguna intención de disimular en casa su modo de pasar el tiempo libre. Yo la quería mucho, pero a veces me inquietaba la sensación de estar desconociéndola a marchas forzadas. Pensé en ir al salón para hablar con mi padre.
—Voy a hablar con papá.
—Bueno, pero no lo agobies. Ya está bastante nervioso con el tema.
Fui al salón. La televisión estaba encendida y mi padre, sin mirarla, partía nueces y echaba el fruto, limpio de cáscara, en un plato hondo. Le di un beso.
—Me he enterado de lo de la tita.
—¿Qué tita?
—Tu hermana Maricarmen.
Afirmó con la cabeza. Estaba preocupado. ¿Cómo no me había dado cuenta durante todos aquellos días? Le pregunté por sus gestiones policiales.
—Se hicieron cargo del asunto.
—¿Y qué es lo que no te convence?
Se encogió de hombros. Había evitado mirarme desde mi entrada en la habitación y por eso yo sabía que algo lo contrariaba profundamente.
—No sé —dijo, pero sí sabía—. Claro que lo hemos denunciado, pero…
Читать дальше