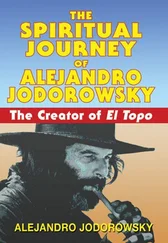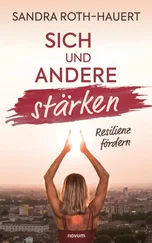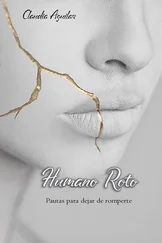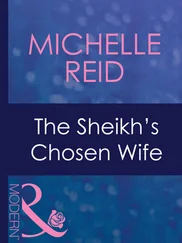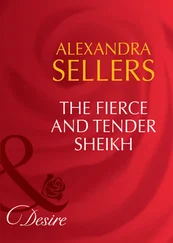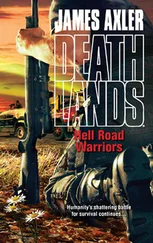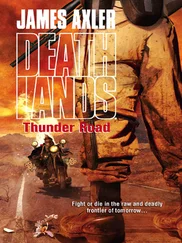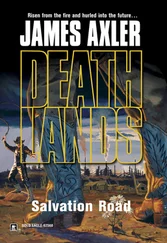1 ...6 7 8 10 11 12 ...41 Sin perjuicio de sus modestas dimensiones, el espacio urbano de Santiago se hallaba jerarquizado, del mismo modo que lo estaba el resto de las ciudades coloniales. Por lo general, estas eran diseñadas según la estructura en damero propia del Renacimiento, con las instituciones representativas del poder civil (gobernación, real audiencia, cabildo) y religioso (catedral), así como las casas de los personajes de elite, concentradas en la Plaza Mayor; alrededor de ellas, y en importancia decreciente a medida que se acercaban a la periferia, se hallaban los estratos medios y subalternos (comerciantes, escribanos, artesanos...) y otras instituciones religiosas (parroquias, conventos, beaterios) que actuaban como «satélites» de la catedral. 80
Desde el punto de vista geológico, la capital del reino había sido emplazada por Valdivia al sur del río Mapocho, en un valle rodeado por imponentes cadenas montañosas dominadas por la cordillera de Los Andes -las mismas que hoy en día impiden la circulación del aire y contribuyen a aumentar los niveles de contaminación ambiental-. Quizás por su clima cálido, este mismo lugar había sido ocupado por los Incas durante sus expediciones. De hecho, al momento de llegar los españoles varias comunidades indígenas vivían ya allí, lo que permitió a los primeros aprovechar las tierras agrícolas y los canales de regadío preexistentes. 81
Una característica que hoy se ha perdido y era motivo de elogio por parte de los cronistas -particularmente en la primera mitad del siglo XVIII- eran los innumerables jardines y árboles frutales que había en la ciudad. 82El viajero francés Amédée Frézier aporta bellos detalles al respecto:
Para impedir que el río en tiempo de desborde cause inundaciones, hicieron una muralla y un dique, por medio del cual se preparan en todo tiempo arroyos para regar los jardines y refrescar las calles siempre que se desea, comodidad inestimable que no se encuentra más que en unas pocas ciudades de Europa de manera tan natural. Además de estos arroyos, se forman canales más gruesos para que puedan moler los molinos que se hallan dispersos en diferentes lugares de la ciudad, para la comodidad de cada barrio. 83
Los mismos cronistas, sin embargo, se quejaban de la escasez de inmuebles altos y el predominio de casas de un piso con muros de adobe. Las excepciones eran algunos edificios públicos como la residencia del gobernador, las instituciones religiosas y las casas aristocráticas cercanas a la Plaza Mayor, que normalmente tenían dos pisos. 84A fines del siglo XVIII, Carvallo Goyeneche reiteraría algunos de estos conceptos en su descripción del reino de Chile:
[...] casi todas [las casas] son bajas, a causa de los terremotos tan frecuentes en aquella tierra, algunas de cal y ladrillo y todas las demás de adobes, porque en ellas hacen los terremotos menos estragos que en los edificios de piedra y ladrillo [...]. Las más son adornadas de hermosas fachadas de piedra labrada, que blanqueadas y pintadas sus paredes, alegran las calles y les dan lucimiento [...]. Tienen cómodas habitaciones con jardines de exquisita variedad de flores, y colocados con proporción algunos frutales, principalmente naranjos y limones, añaden la utilidad del recreo. 85
Según Guarda, el modelo ideal de casa en la época incluía tres patios. Al primero se accedía por un zaguán que debía ser de amplias dimensiones, pues entraban a través de él «diversos vehículos, desde el simple caballo a la carreta, pasando por las sillas de manos, calesas y carrozas». Sus puertas eran pesadas, de hojas de roble o alerce, con un postigo y armazón robusta. El segundo patio estaba rodeado por corredores y los cuartos de familia, «en torno a un grato jardín». El tercero era el de servicio y, además de albergar los cuartos de la servidumbre, cocina y despensa, solía constituir un verdadero taller para diversas labores (confección de dulces, faenación de animales, etc.). Algunas casonas -las más importantes- tenían sobre su fachada un segundo piso con cuartos para alquiler. Aunque entre este tipo ideal y los más modestos ranchos existían muchos modelos intermedios, todos ellos solían mantener a lo menos dos patios y el zaguán mencionado. 86
Otro aspecto diferenciador era la fuerte concentración de instituciones religiosas, que podría parecer desproporcionada para el tamaño de la ciudad. La catedral fue fundada en 1560 y destruida varias veces a causa de terremotos o incendios (como el de 1769); la construcción del edificio actual se inició hacia 1780. 87El seminario fue fundado en 1584, al costado de la catedral, pero se desplazó cuatro cuadras en 1603. Había tres iglesias parroquiales que administraban el centro urbano (El Sagrario) y la periferia o arrabales (Santa Ana y San Isidro), siete monasterios de frailes y colegios de diferentes órdenes (dominicos, mercedarios, franciscanos, agustinos y hermanos de San Juan de Dios), cinco colegios jesuitas y cuatro conventos femeninos (dos de clarisas, uno de agustinas y uno de carmelitas). Además, en la Chimba se hallaba desde 1643 la Recoleta Franciscana y desde 1754 la Recoleta Dominicana. 88
Si bien estos conventos y colegios de órdenes religiosas ocupaban en teoría una posición secundaria con respecto a la catedral, en la práctica frecuentemente no fue así. Esto se debía en parte a sus vínculos con las elites locales, para las cuales la ordenación de algunos de sus hijos como frailes o monjas representaba un destino natural. Como consecuencia de ello, el monasterio al que estos ingresaban solía heredar las propiedades y tierras de sus padres. 89Ahora bien, mientras que los particulares debían pagar al obispado un diez por ciento de las ganancias que generaban sus propiedades (impuesto conocido como diezmo ), las de las órdenes religiosas estaban exentas. Así, a medida que estas últimas se adueñaban del espacio urbano, la catedral, como sede del obispado, veía disminuidos sus ingresos. Esta situación fue advertida en 1609 por el obispo Juan Pérez de Espinoza, quien expresó en una carta al rey: «Los diezmos de este obispado van a menos porque las religiones compran y heredan muchas haciendas que dezmaban [sic] cuando estaban en sus propios poseedores [...] y si en esto no provee Vuestra Majestad de remedio, andaremos el obispo y prebendados dentro de diez años pidiendo limosna de puerta en puerta [...]». 90
Veremos en el capítulo 1 que a la postre los temores del obispo resultaron infundados, ya que en el siglo XVIII la catedral consiguió mejorar considerablemente su situación financiera. Pero al momento de escribir su carta el panorama era sin duda bastante incierto.
Se ha insistido mucho, por parte de los historiadores, en la posición periférica que Santiago ocupaba en el sistema colonial. 91Algunos testimonios parecen revelar que esta percepción era compartida por los habitantes de la época, ya que señalan la escasez de dinero, la lejanía respecto de las metrópolis (Lima y Madrid) y el alto costo de algunos bienes (ropa, mobiliario, etc.). Por ejemplo, en 1620 el cabildo catedralicio informó al rey sobre las escasas rentas de sus prebendados, ya que «supuesta la carestía de vestuario en esta tierra, no tienen para el muy forzoso y limitado de sus personas y por el consiguiente no les queda con qué pagar el alquiler de una casa, ni para el sustento suyo y de un criado y criada que no puede escusar cada uno». 92Así, en 1626, cuando el obispo Francisco de Salcedo ordenó aumentar los aranceles que se pagaban a los eclesiásticos por los entierros, argumentó que todo era «mucho más caro en Santiago que en Lima, y con el corto salario no hay quién quiera tomar los beneficios ni opositores, y los que postulan son ignorantes y cometen muchos yerros y desconciertos». Utilizando el mismo argumento (el costo de vida de la ciudad), los vecinos protestaron contra la medida y se inició un proceso judicial con los correspondientes testigos. Uno de ellos, el teniente Francisco Martínez, confirmó que el paño y el ruan eran caros, así como «el vino y carne que se come»; pero a la vez reconoció que los santiaguinos -incluso si eran pobres- solían enterrar a sus familiares con mucha pompa, por lo que no consideraba justo «quitar el salario a los dichos curas». Por su parte el padre Juan Romero, rector de la Compañía de Jesús, dijo:
Читать дальше