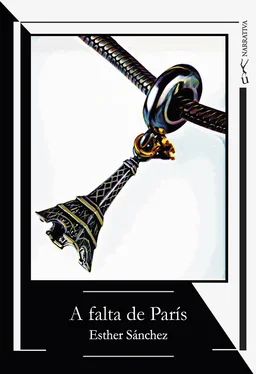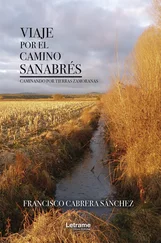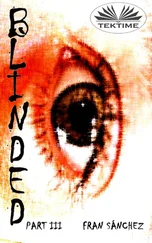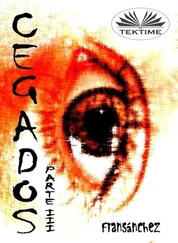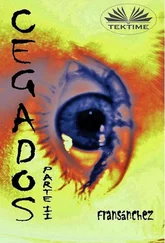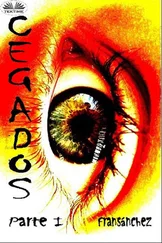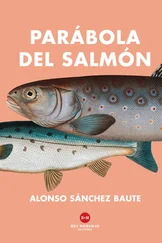Dependiendo del día, el concepto de sí misma variaba en cuanto al grado de objetividad y misericordia aplicado. Una montaña rusa de imprevistas subidas y bajadas anímicas inexplicables por las circunstancias y fuera por completo de su control.
Días nihilistas denominaba a los peores. En ellos, con una franqueza feroz, se consideraba mediocre, algo patética, física y mentalmente en irremediable declive, un poco a la deriva, un poco trastornada. Casi loca o, al menos, con una visión muy distorsionada de la realidad.
Había algunos días inocuos, en los que respetaba el pacto de no agresión consigo misma. Días planos, que se perdían en una totalidad que, a su vez, se difuminaría en la nada de un hipotético balance final. También ella se veía como inocua esos días. Mimetizada. Sin relieve. Parte de un todo, sin brillo, sin luz, sin algo destacable o de un mínimo interés. Lo que podía no ser necesariamente malo tampoco.
Pero había días de los que reafirman. Días memorables, por nada más que un desproporcionado buen humor acompañado de un infundado optimismo, en los que se preguntaba, sinceramente perpleja, cómo era posible que no fuese el objeto de deseo de Philip Roth o la inspiración de Aute. La envidia de cada mujer inteligente arrepentida de caer tan ingenuamente en la trampa social. Esos días ponía en su estado de Whatsapp : Fuera de lugar . Los hombres la miraban por la calle con un deseo disimulado y algo perverso y le facilitaban la existencia con pequeñas cortesías que le hacían sonreír. Eran días en los que pensaba que no necesitaba nada que no tuviese, es más, le sobraba casi todo. En los que se sentía insignificante respecto al universo, pero afortunada respecto a sus semejantes, ese pragmático fenómeno de la felicidad por comparación. Días de sentirse a gusto en sí misma, en su cuerpo y en sus circunstancias, en los que no pediría ningún deseo al genio de la lámpara ni volvería atrás por nada del mundo (¡qué pereza pasar por todo otra vez!). Días amables, en los que la tableta de ansiolíticos resultaba inconcebible. Y limpiaba la casa y le parecía bonita y acogedora. Y tan suya que resultaba una extensión de ella misma. Y no había un él para remarcar carencias, ni necesidad de complementar ningún aspecto de su vida. No sentía ese cansancio antiguo y crónico que, por otro lado, seguía allí, agazapado. Y se reconciliaba con todas aquellas decisiones. Las difíciles. Las que dolieron. Las que seguían doliendo las semanas de tableta de ansiolíticos. Las definitorias. Las que marcan los límites transgredidos y separan el después del antes. Las que excluyen. Las que no dejan lugar a dudas. Las que justifican. Las que lo explican todo sin explicar nada. Cada vez menos intentos fallidos. Menos pérdidas de tiempo. Menos inseguridades. Sin certezas, eso sí, no son estables. Las certezas mienten. Embaucan. Traicionan. Esos escasos días en los que, después de desayunar, podía volver a la cama aún caliente y Philip Roth, circuncidado, cínico y brillante, salía de algún libro, como quien sale de un estado de concentración y ensimismamiento, para pedirle, muy serio, que se quitara las bragas esta vez más despacio .
La desilusión siempre es soportable
No se comprendían, pero, a pesar de ello, ambos perseveraban en la misma conformidad. Creo que tenían miedo. No a la soledad realmente, más bien a no ser capaces de apañárselas separados uno del otro, después de la mayor parte de su vida juntos. Su convivencia, vista desde fuera, era de una armonía inquietante. Debía tratarse de una cuestión práctica ese culto a la regularidad. Trabados en su mundo pequeño obviaban rencores, recuerdos y olvidos que no eran capaces de perdonarse, pero que no se echaban en cara. Quizá era el cariño, que todo lo amortigua, compañerismo o alguna extraña clase de piedad. Cualquier intento por parte de ella de recuperar algo del pasado no resultaba lo suficientemente estimulante para que él siquiera lo percibiese. Su calor, al lado, en la cama, le resulta molesto. A ella, al final de cada conversación le entraban ganas de llorar. Él se sumía a menudo en una pasividad hermética, insondable y muy perturbadora. Cuando el rencor era incontenible decía algo que ella no entendía porque su origen estaba en un monologo interior que él no había verbalizado. Y lo soltaba, como si se tratase de un pensamiento desvinculado, sin mirarla, distraído de sí mismo. Ella, desconcertada, pensaba que se estaba volviendo loco. Temblaba. Después él, cuando se daba cuenta, intentaba resolverlo con una sonrisa. Era inútil. Ella permanecía en una intolerable docilidad, dejándose conducir por las rutinas y la tranquilizadora sensación de congruencia que proporciona abandonarse a la costumbre. A veces trataba de explicarse, lenta, monótona, exasperante. Pero no siempre tenía cosas que decir, o lograba decirlas. Y luego, a solas, el eco mental. El reflujo de todo aquello, el dolor regresando una y otra vez. No eran capaces de defenderse uno del otro, de ese daño terrible, por involuntario, que se hacían. Permanecían en una especie de convalecencia compartida. Separados por su silencio, por su obstinación, sólida como un muro. Se apreciaba una actitud mutua vagamente paternal. No se amaban, a pesar de ello seguramente aún se querían.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.