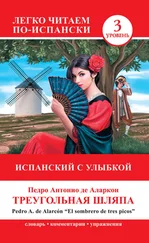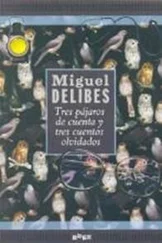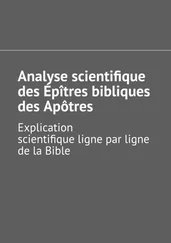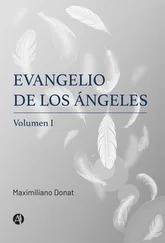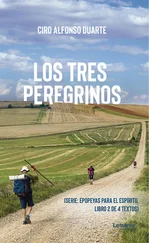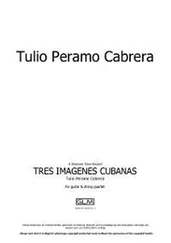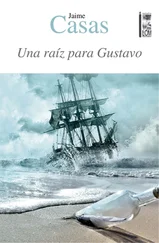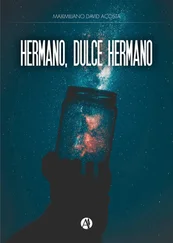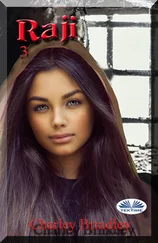después ”, se puede leer en
El idioma de los argentinos (1928). Poner el problema a la distancia, en la mitificación del pasado o en la promesa del futuro, es la manera irónica, distinguida, ladina —
id est , borgeana— de esquivar su actualidad y, al mismo tiempo, de blindar de historicidad al propio contenido de enunciación. Lo importante no es disertar sobre lo que fue o presagiar lo que será la literatura; lo realmente importante es (tratar de) comprender de qué manera funciona, qué fuerzas activa o desactiva en tiempo presente. Plantear la pregunta por el cómo se lee es ya empezar a creer en la posibilidad de trazar un horizonte de semejanzas y diferencias para pensar lo literario en un corte sincrónico y contemporáneo al ejercicio político de la lectura. Pero es también —y fundamentalmente— asumir la historicidad y la contingencia de las propias lecturas.
Hay que seguir buscando el modo de salir de la niebla de indeterminación y de empatía boba que genera el desconcierto; hay que animarse a mirar de frente —la imagen pertenece al filósofo germano Helmut Kohlenberger— el paisaje extenuado y desolador de lo que (se) nos narra en presente. La tarea no es para nada sencilla. En principio, porque los escritores vivos, como solía decir Sartre, se ocultan de los otros casi tanto y casi tan bien como se ocultan de sí mismos. Pero también porque la lucha de las formas se envuelve y se enmascara astutamente en las formas de la lucha.
En este sentido, el uso un poco salvaje del lenguaje y de las categorías teóricas que, transmutadas en “nociones”, suponen formas de pensamiento técnico ligadas a una historicidad práctica, no apunta a rescatarlas de la solemnidad burocrática en que languidecen satisfechas. Tampoco a imponerlas en la intimidación de una pedagogía forzada. La apropiación cimarrona de esas categorías, como su mestizaje con otras formas plebeyas, busca tan sólo probar sus resonancias y reverberaciones en el potrero desmarcado del ensayo. Como un buen cuento o un buen poema, un buen ensayo tiene que ser también un paso en el vacío. Su escritura debe trascender, al mismo tiempo, el utilitarismo romo de la comunicación y la coquetería presumida de la pose vanguardista. La estrategia siempre se objetiva: para deshacer o desbordar el orden cristalizado del imaginario cultural es necesario extraer, del ruido de los lenguajes arruinados, los signos nuevos de una crítica que no se anule en la represión pedagógica ni se entregue a la condonación indulgente de la ideología espontánea; esto es, una forma nueva que no vacile en pagar el precio del ninguneo o de la marginalidad antes de resignarse al efectismo interesado, al servilismo voluntario o la comunión demagoga. No está en juego sólo la posibilidad de fundar nuevos pactos de lectura; también lo está el reclamar el derecho a potenciar la capacidad de afecto de la crítica, liberándola de la intimación compulsiva a la claridad y de la obsecuente inclinación al consenso.
Repitámoslo una vez más: el lenguaje no se negocia. La razón es estrictamente política: cambiar el lenguaje es cambiar el pensamiento. Escribir, decía el buen Barthes, no es acordar una relación simple con el término medio de los lectores posibles; es, al contrario, plantear una relación compleja —y tirante— con las determinaciones del lenguaje propio. La voz que se oye en estos textos no se esconde por ello tras la sobriedad blindada del crítico profesional. Menos aún tras la del divulgador. Es la voz de un cavernícola en diálogo con su sombra, un payaso afiebrado aferrado a un lenguaje y a una voluntad de saber cuyo sentido se le escapa, un animal resentido por la frustración de no encontrar —y no haber encontrado nunca— un lugar en el presente. Pero, entonces, ¿qué es eso que habla a través ese alienado que sueña y se sueña noche a noche envuelto en una enloquecida nube de moscas? No hay una única respuesta a esa pregunta. El rechinar de su dentadura irregular se confunde ya con el delirio psicótico de quien, un poco por miedo y un poco por juego, se trasviste en el semblante simple de los lenguajes herméticos para empujarlos al éxtasis paroxista, como si en ese estado de efervescencia se jugara su vida entera y no sus rencorosas ganas de rasgar con uñas sucias y filosas los candorosos rostros de los jóvenes celebrados. Va de suyo: el payaso es el único ser al que todo este asunto no le hace ninguna gracia. Su sonrisa tiene mucho de mueca y emula el gesto tenso y un poco absurdo de quien se pone a silbar cuando camina solo por un callejón oscuro.
La historia es más que conocida. Eso se alimenta de cualquier cosa, aunque muestre cierta preferencia por la carne que se presume inocente o que se victimiza en la culpabilidad. El deseo es metonímico. “Todo sabe mejor cuando ha sido adobado por el miedo”, se dice. En la húmeda penumbra del sótano amasa un lenguaje propio con las sobras descompuestas de un lenguaje que lo excluye. Pero luego se da cuenta de que tampoco ese lenguaje le será realmente propio. Desespera. Está solo; su voz se confunde con las voces que también hablan en su cabeza. Escribir lo que oye se le va volviendo un hábito; lo va ganando el encanto perverso de la usurpación ilegítima. Por ese filo corre su deseo, las ganas de tomar todo aquello que se le enrostra y que siempre le está siendo negado. El hambre le retuerce las tripas. Apoya la espalda en la pared y, con la mirada en alto, se deja cortar la cara —¿una vez más?— por el cuchillo de la histeria. Cierra los ojos y balbucea algo ininteligible. Reza y maldice en una misma frase. Curte un lenguaje autista, casi un idiolecto que hiede a óxido quemado. El resultado es único y monstruoso, como la imagen de su propio rostro reflejada en el charco de sangre. Sonríe y seduce a los niños buenos desde una boca de tormenta. Lo mueve el deseo de lo nuevo. Ojo, agua negra, hedor, arácnido. Muta porque se quiere otro —aun cuando íntimamente intuye que, al final del día, en el espejo, bajo la sonrisa maquillada, el otro es la medida de su desprecio. Es menos siniestro de lo que lo imaginan; pero le excita tanto esa proyección en los demás, que termina por estimularla como alimentado algo desconocido para él mismo. Se ve de pronto a los ojos vidriosos y reconoce en ellos el vértigo que precede a la angustia. Respira profundo. Huele a canela y especias, a mortajas podridas tratadas luego con drogas extrañas, a meo, a arena gruesa y sangre seca impregnada en una bolsa arpillera. “Acá abajo, todo flota en aguas servidas”, se dice. Levanta la escopeta que con el tiempo se le ha ido volviendo ya una extensión del brazo y apunta. Duda apenas un segundo, pero enseguida dispara. Los perdigones se dirigen a un blanco siempre en movimiento. No hay garantía de acierto; tampoco presunción de inocencia. La razón nunca es suficiente: acá abajo, estamos todos escribiendo, un poco a tientas, la turbia y melancólica comedia del presente. *
[*] Si, como afirma Foucault, la indagación en el pasado no es otra cosa que la inquietud proyectada de una interrogación dirigida al presente, la obsesiva interrogación del presente ¿no será una forma indirecta de obligarnos a pensar todavía en el futuro?
OBSERVACIONES
Porque el acto mismo de leer depende de ciertos pactos sociales, de ciertos intereses sensibles, de ciertas percepciones condicionadas, de ciertas pasiones y decisiones tomadas en el contexto de la práctica social colectiva.
—Terry Eagleton.
Sarlo: la mitificación del pasado
En su corrosivo comentario crítico de Modern Times, Modern Places: Life and Art in the Twentieth Century del tasmano Peter Conrad, Terry Eagleton plantea los términos ciertos de una fatalidad axiomática: toda época sufre la imposibilidad de ser contemporánea de sí misma y se ve por ello inexorablemente obligada a vagar en la incertidumbre de lo que es e hipotecada a una imagen idealizada de su destino. La pasión de lo moderno es tan sólo un impulso —a la vez desesperado y utópico— de autodesignación que presume incluso de su propio fracaso. Menos neurótica pero sin duda más encanallada en su paranoia, la actitud “clásica” se aferra a la miseria de vivir la experiencia de lo actual como repetición de lo pasado, al punto que sólo los aspectos de ella que confiesan su obediencia a la tradición se le presentan con la dignidad suficiente como para ser investidos con el valor de lo “auténtico”. Según este modelo de percepción, lo más valioso de lo contemporáneo es lo más residual en él y lo más descartable es lo que en él asoma como emergencia. La lectura crítica que Beatriz Sarlo plantea en Ficciones argentinas. 33 ensayos (Mardulce, 2012) de la reciente narrativa argentina actual acierta en la lectura del síntoma (un cambio cualitativo en la percepción de lo literario); pero se manca en la adopción de una perspectiva conservadora que hace de lo nuevo un signo de decadencia o degradación.
Читать дальше