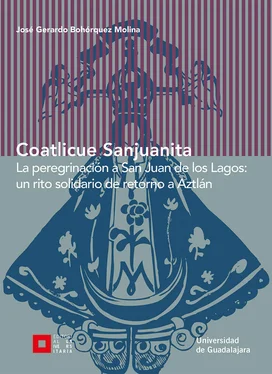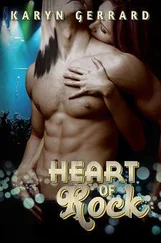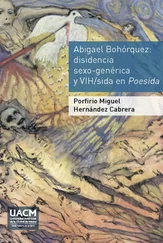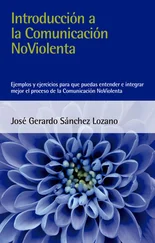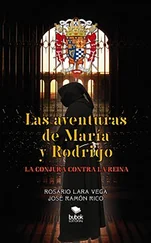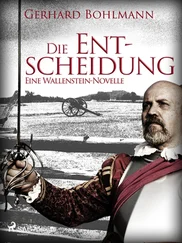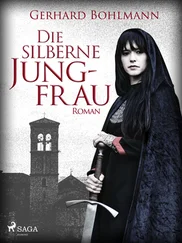José Gerardo Bohórquez Molina - Coatlicue Sanjuanita
Здесь есть возможность читать онлайн «José Gerardo Bohórquez Molina - Coatlicue Sanjuanita» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Coatlicue Sanjuanita
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Coatlicue Sanjuanita: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Coatlicue Sanjuanita»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
integral, que no busca el desmembramiento de un fenómeno complejo y unitario.
Coatlicue Sanjuanita — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Coatlicue Sanjuanita», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
A mis generosos lectores, el padre Fidencio López, vicario de pastoral de la Diócesis de Querétaro, Manuel Piña, presidente de la Asociación Diocesana de Peregrinos a San Juan de los Lagos de 1997 a 2006; a Salvador Reyes Equiguas y Juan Ricardo Jiménez, que me hicieron observaciones críticas muy valiosas; a Alejandro Vázquez, investigador apasionado de las peregrinaciones indígenas de Tolimán; a Diego Prieto, amigo y consejero en este y otros andares. A don Samuel Ruiz y a don Miguel León Portilla por sus invaluables consejos, comentarios y su criticidad. A Bernardo Guízar, por su testimonio en la pastoral indígena; a Javier García Muñoz, mi orientador en la publicación; a Rodrigo Guerra, que acogió mi trabajo; a Blanca Solares, por su profunda comprensión de la diosa en el México antiguo.
En mi familia, a mis suegros, Lucha y Chepe, que siendo sanjuanenses me facilitaron los primeros libros sobre el tema; a Angélica, Nacho e Irma, por su apoyo. A la tía Dolores, que entró siendo niña a la cueva de Mezquitic. A mi papá, un recuerdo cariñoso. A Lolita, mi compañera en la vida y en mis viajes a San Juan, a mis hijos Manuel y Felipe que escucharon pacientes mis comentarios cotidianos sobre el tema, a la historiadora Patricia Luna y a Paty Ávila por su interés en mi trabajo, a mi hijo Francisco por la redacción, las fotografías y los aportes de fondo para este trabajo y a Silvia García por su trabajo en favor de la educación y el desarrollo comunitario.
Gracias a todos, ahora más que nunca es cierto que no son responsables de lo que escribí, sino colaboradores generosos y desinteresados.
Encontrar la peregrinación como una forma de supervivencia y resistencia de los pueblos indios después de agotada la defensa violenta, antes de que fueran totalmente exterminados por los conquistadores y sus aliados, vislumbrar la peregrinación de origen cultural nahua-chichimeca como un rito solidario de regreso a Aztlán para ir al origen y destino, Coatlicue Sanjuanita, no fue fruto de mi habilidad al buscar, ni de un azar sin sentido; 1ha sido tan hermoso que lo único que me queda es agradecerle a mi Madre Santísima de San Juan, por haberme mostrado tanto de lo suyo, sin ningún merecimiento de mi parte: un verdadero milagro.
Se me concedió,
se me concedió,
para mí es un gran milagro
venirle a cantar,
venirle a cantar
a la virgen de San Juan
(Pregón conchero)

Introducción
Antes de abordar este trabajo hago algunas aclaraciones. Soy un peregrino de a pie de Querétaro al Tepeyac y a San Juan de los Lagos; nací en Tepito, en el Distrito Federal, y estoy avecindado en Querétaro, Querétaro; pretendía escribir originalmente en una o dos páginas de un periódico local, dando cuenta de una peregrinación realizada del 21 al 31 de enero del 2004 rumbo a San Juan, pero conforme avancé la investigación vi necesario darle un destino más amplio. Al regreso de la peregrinación tenía la convicción de que la oleada de romeros que van por la carretera a San Juan no estaban equivocados de rumbo. Gracias a ellos obtuve algunas conclusiones: que la peregrinación es vital para quienes la hacen; que acompañar a los pobres en su camino, en el rito y en la vida, es muy difícil; y que la sabiduría del pueblo que camina se resume en el saludo conchero: “Él es Dios”, a Él hay que presentarle proyectos de amor y por Él hay que dejarse llevar.
En este testimonio se entrelazan el mito y la historia, el rito y la vida, la historia de salvación y la inmanencia, la religión y la política. Se trata de un trabajo que se atreve a proponer algunas hipótesis de índole multidisciplinaria, con la pretensión de hacer una reconstrucción e interpretación integral, que no busca el desmembramiento de un fenómeno complejo y unitario. 2
Algunas personas se preguntarán qué es lo que está aportando este trabajo. Quiero decirles que el primer sorprendido fui yo, porque a lo largo del mismo fui encontrando cosas inesperadas.
Se me vinieron más de mil años encima, ya que concebía la historia como etapas concluidas, tal como nos la enseñaron en primaria (época prehispánica, Conquista, Colonia, Independencia, etc.), y no una historia acumulada y viva, al grado que me conmovió el relato de los enviados por Moctezuma a buscar Aztlán y a Coatlicue, que le había dado a su hijo Huitzilopochtli cuatro pares de huaraches, dos para ir hacia su destino sagrado y dos para regresar con el cansancio a cuestas a su lugar de origen. Fue cuando descubrí que los peregrinos vamos de regreso a ver a nuestra madre Coatlicue Sanjuanita.
Tuve la intuición de que había una zona arqueológica, que no era reconocida porque los lugareños estaban desde niños acostumbrados a ella y no le daban suficiente importancia. Y ahí estaba, apenas anotada por cronistas locales. Generosa nos mostró, a través de los habitantes de Mezquitic y San Juan, algunas piezas muy significativas y, en un recorrido por la zona, muestras de superficie que fueron útiles para fechar de forma confiable una etapa de ocupación de lo que más tarde fue el Pueblo de Indios de San Juan Bautista de Mezquitic, con su probable capilla de indios viendo hacia la explanada ceremonial. 3
Se puede decir que la utilidad del presente trabajo está en haber reconstruido un rompecabezas al tomar, reunir y relacionar cien piezas que, aparentemente distintas, forman una unidad coherente. A través de esa labor de reconstrucción, por ejemplo, podemos darle su verdadera dimensión al origen chichimeca de los habitantes de San Francisquito y de Tolimán en Querétaro, lo que ellos han subrayado siempre. También pudimos resaltar los rasgos de continuidad entre los mitos prehispánicos nahuas y la fe que se vive en la peregrinación a San Juan de los Lagos, que nos muestran el sentido y la lógica del largo tránsito de la cultura indígena al catolicismo popular. Como una interpretación de primera importancia, presenté una visión de la historia trascendente del pueblo que camina, una historia de liberación de la violencia, de un peregrinar lento y con retrocesos desde nuestro origen prehistórico fraticida, en el devenir de la construcción de la nueva fraternidad solidaria.
En lo particular, nos vamos a adentrar en el estado de Querétaro para ver quiénes y de dónde caminan hacia San Juan. Ahí, en San Juan, analizaremos la historia de la Virgen y veremos aspectos del origen y de la actualidad indígena. Profundizaremos en comunidades chichimecas-otomíes de Querétaro, una en la ciudad capital del estado, el Barrio de San Francisquito, y otras en el municipio de Tolimán, ubicado en el semidesierto.
Los aspectos generales se tratan en dos sentidos: uno sobre la cultura nahua y otro sobre la interpretación de la peregrinación. En lo cultural destacaremos su cosmovisión de origen y de las deidades relacionadas con la tierra y el nacimiento de los dioses y la humanidad. Aquí aparece el barrio de Tepito como una subcultura marginal de la Gran Tenochtitlan. Ya en la interpretación propondremos el arquetipo 4de Aztlán para San Juan con todas sus implicaciones sociales, territoriales y simbólicas.
En un plano universal aparece la peregrinación nahua chichimeca enmarcada en un mundo globalizado que desde la conquista ha intentado destruir la forma de vida indígena y ha impuesto sus formas de relación social con absolutos religiosos, políticos y económicos. Así se contempla el gran mapa de Aztlán-Tenochtitlan, y desde ahí nos topamos con el sistema dominante que desde 1492 ha distribuido y redistribuido los territorios de acuerdo a los imperios de las distintas épocas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Coatlicue Sanjuanita»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Coatlicue Sanjuanita» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Coatlicue Sanjuanita» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.