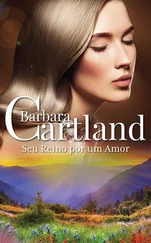El presentimiento se había movido de su barriga, había ascendido por su pecho y ahora se había enroscado en su garganta.
—Lo que es una pena es que me pasara dos años esperando ir a ese sitio. Que la mitad de mi presupuesto para la boda lo invirtiera en reservar ese sitio. —Su mano aferró con fuerza la seda que le cubría la cintura y la presión arrugó la tela—. Clark, por favor, dime que no le has prometido mi sitio a Molly-Leigh.
—No sabía qué hacer. Es que miró por los ventanales y dijo que la luz del sol de media tarde iluminaba el recibidor como si de mil velas se tratara. ¿Qué querías que le dijera?
—Que gracias pero no, que habías plantado a tu otra novia y que ese sitio estaba prohibido.
—Lo intenté, pero me dijo que, después de vivir en primera persona la magia del Hartford Club, no se imaginaba un lugar mejor donde casarse.
La frustración le ardía en la garganta y la rabia se extendió, ocupándolo todo a su paso e impidiéndole respirar. Annie temió que fuera a desmayarse. Se llevó las manos a la espalda y desató dos corchetes del corsé para que sus pulmones se expandieran lo suficiente para hincharse de aire.
Como no lo consiguió, desató un tercer corchete.
—Coge papel y lápiz —le ordenó, la voz teñida por la furia que sentía—. Porque se me ocurren mil lugares donde casarse. ¿Estás preparado? Genial. Pues apunta. «Cualquier lugar que no sea el lugar con el que te ibas a casar con otra mujer». O qué tal esto: «Buscar un lugar que no implique que mi ex me haga de banco». Es mi colchón para emergencias, Clark —enfatizó—. Lo necesito.
—Seguro que encuentras un colchón de segunda mano, pero te prometo que te lo devolveré después de la boda. Así será más fácil y menos confuso.
—¿Para quién? —preguntó ella.
Clark se quedó en silencio. Su completa indiferencia despejó a Annie.
—Es el día que se casaron mis abuelos.
—Lo sé —dijo él en voz baja—. Por eso llevo días intentando hablar contigo. Quería conocer tu opinión antes de que nos comprometiéramos a nada.
—Lo del vestido no es discutible. Punto. —Reajustarlo otra vez sería una desgracia, quizá incluso imposible, pero de ninguna de las maneras el vestido de su abuela iba a servir para que se casara una mujer que no fuera una Walsh.
—Claro que no —respondió él, escondiendo muy pero que muy mal su decepción—. Me refería más bien al día de la boda.
Annie había trabajado con Clark durante seis años y vivido con él tres de esos seis, así que lo conocía de cabo a rabo. Por las pausas largas que separaban sus palabras, supo que el célebre cirujano Clark Atwood no le ofrecía opciones. Solo le revelaba su diagnóstico.
Las esperanzas que hubiera albergado Annie acerca de las posibles consecuencias de esa conversación se habían desvanecido. Clark había sopesado los distintos escenarios, había tomado una decisión y nada iba a interponerse en su boda. Todo seguía en marcha, a pesar de los pesares.
Una persona racional les habría espetado un sonoro «que te den» al universo, a Clark, al inventor de la tarta de zanahoria y —mientras desataba otro corchete del corsé— a todos los malditos ángeles de Victoria’s Secret. Pero la rabia era un lujo que Annie jamás se permitía.
—Clark, qué más da lo que yo piense o diga. Es tu vida, has decidido y yo ya no soy la novia.
Su corazón dio un doloroso e inesperado vuelco, seguido por una cantidad de latidos erráticos que preocuparían a cualquiera. No era resentimiento, ni celos. Ni siquiera ira. Annie había aprendido hacía mucho tiempo que el resentimiento hacia la felicidad ajena no la acercaba a su propia felicidad.
No, el dolor familiar que le recorría los huesos y que estaba afianzándose en ellos era la resignación. La resignación de haber perdido a alguien que en realidad nunca había sido suyo.
Harta de sujetarlo, Annie soltó el vestido y la seda se deslizó por sus caderas, dejándola solo con el bodi, los tacones y con una agobiante sensación de aceptación, acompañada de una aguda soledad.
—Lo sé —respondió él con calma—, pero sigues siendo mi amiga. Cuando rompimos, prometimos que haríamos lo que fuera para mantener nuestra amistad. No quiero perderla.
—Me convenciste de que no estabas preparado para casarte, y al cabo de poco menos de un mes, le escribías a otra mujer sonetos de amor por Instagram.
—La verdad es que fui muy inoportuno. Tendría que haberlo gestionado mejor. —Exhaló un suspiro y Annie estuvo a punto de visualizarlo con la palma de la mano sobre la frente—. Ni siquiera sé cómo explicar lo que pasó. Conocer a Molly-Leigh fue inesperado y emocionante, y sé que parece una auténtica locura, pero… de pronto todo tuvo sentido, las piezas encajaron a la perfección y no quise esperar ni un solo segundo para empezar mi vida.
Annie soltó un suspiro de incredulidad, que hizo retroceder a Clark.
—Ay, Dios, Annie, no quería decirlo así. Pero cuando se trata de la persona adecuada, lo sabes. Y sientes la urgencia de agarrarla y apretarla con fuerza. Pase lo que pase.
Así fue precisamente como la abuela Hannah describía el día que conoció a Cleve. Una sola vuelta por el salón de baile y ¡pum!, se habían enamorado.
—Y cuando decías que me querías, ¿qué? ¿Era mentira?
—No. Era de verdad, y lo sigue siendo. Pero con el tiempo vi con claridad que funcionábamos mejor como amigos. Los dos lo sabemos.
Sí, Annie lo sabía, pero el rechazo todavía escocía. Su mejor amigo ahora era de otra. Y eso era lo que le dolía más.
—Pues me alegro —dijo—. Porque espero que me transfieras todo mi dinero mañana mismo.
—Veré qué puedo hacer —respondió Clark, y acto seguido se tapó el móvil con una mano mientras hablaba con una enfermera—. ¿El qué? Vale, ahora mismo voy. Preparad el quirófano número…
—Siete. —Ella terminó la frase, y él se quedó en silencio—. ¿No recuerdas que estabas conmigo cuando te inventaste la excusa del quirófano siete para colgar a tu ex?
—Por eso nunca sería tan tonto como para usarla contigo. De verdad que me necesitan en el quirófano —mintió—. Me tengo que ir.
—Ni se te ocurra… colgarme —exclamó, aunque la última palabra se la dijo a sí misma, porque Clark ya había colgado.
Annie lanzó el móvil sobre el sofá y se preguntó —y aquella no era la primera vez— cuándo iba a encontrar a alguien con quien encajar. No era avariciosa. Le bastaba con una sola persona.
Sus abuelos se encontraron el uno al otro. Sus padres se volcaban con sus pacientes. De ahí que Annie hubiera sido tan comprensiva con el horario intempestivo de Clark y la dedicación a su trabajo. Porque en ese mundo ella sabía dónde encajaba. Ahora se veía a sí misma en caída libre, dando vueltas sin control, y sin saber adónde iba a aterrizar.
Si a Annie no se le ocurría un plan de huida, y ya mismo, iba a verse atrapada en un infierno nupcial. Un pensamiento ridículo, ahora que ya no era la novia de nadie. Pero, por lo visto, al universo eso le traía sin cuidado.
Se quitó los zapatos con un par de patadas y estiró el brazo para liberar otro corchete. O sus brazos eran demasiado cortos o el corchete estaba demasiado abajo, pero Annie se habría apostado la última porción de pizza de peperoni y aceite de oliva a que ni siquiera Houdini podría escapar de aquel vestido.
Sujetó la tela de seda y las copas de encaje con ambas manos y tiró del vestido hacia un lado. Ni se movió. Le dio un tirón mientras escondía la barriga, y después intentó dar un saltito.
—¡Mierda! —Con lo fácil que había sido ponerse el maldito vestido, ahora se temía que iba a tener que cortarlo para salir de él—. ¡Mierdamierdamierda!
Читать дальше