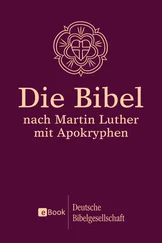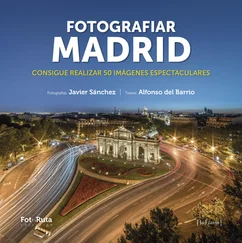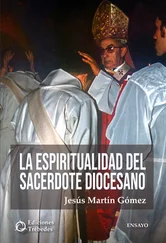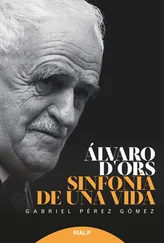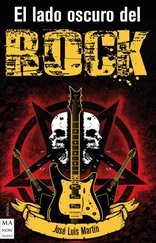1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Dicen por ahí que soy una zorra. Que no sé lo que es el amor. Que aprendí empatía en la escuela de Hitler. Dicen por ahí que soy un témpano de hielo, que no peleo por la gente que me quiere, que no sé lo que es el cariño. Hasta yo pensaba eso de mi misma, pero fue descubrir a mi novia con otra y darme cuenta de lo sumamente manipuladora que puede ser la gente. Especialmente con personas vulnerables como yo, que solo esperan intentar reorganizar su vida mientras el mundo a su alrededor se cae. Yo solo quería anotar en mi libro de color rojo brillante, céntimo a céntimo, el dinero que necesitaba para ser feliz, pero pronto te cruzaste tú y los silencios de toda la gente que he querido en algún momento y todos los planes que tenía se vinieron abajo. Ahora salgo a la calle, espero que las farolas alumbren mi solitario camino hacia el centro de la ciudad.
Hay millones de personas que, en el anochecer del otoño, cuando todavía no han cambiado la hora, pasean por Gran vía. Soy fan de esta artería madrileña. Resulta transversal a la existencia. Es un caldo de cultivo de almas perdidas, de personas que intentan retornar a sus casas después del trabajo. Eso, los que todavía tienen trabajo. Luego estamos los otros. Los que, por un motivo o por otro, nunca terminamos de adaptarnos y aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas terminamos solos, paseando por esta calle con lágrimas en los ojos y haciendo cosas que no nos gustan. Como por ejemplo contestar un teléfono o intentar llevar una vida ordenada y limpia. Tengo la mala costumbre de no llorar. Yo lo intento, pero las lágrimas no me salen.
Salgo al frío madrileño, después de cuarenta minutos de metro, después de comerme mi espacio en una casa de alquiler, después de no plancharme la ropa deliberadamente y de encontrar a Eve con otra, mantengo los ojos abiertos por si acaso me he perdido algo. Lo hago como Jobs, el creador de Apple. Me entrego a un juego ridículo: no pestañear. Bajar las nueve calles, llegar a Hortaleza. No pestañear. Llegar hasta Hortaleza. Leer las palabras que otros dejaron para mí. Encontrar un buen libro sobre el que vomitar. Soy adicta a estos libros. En la puerta de Berkana todo son iras que se encienden mientras mi corazón va lentamente calmándose.
Veo una cantidad de gente dentro que no esperaba. No tengo ganas de compañía. Podría haber escogido otro momento menos plausible para acercarme hasta aquí, pero hoy no aguanto quedarme en casa. No, después de lo que he visto. Quiero que se vaya, pero no encuentro el valor para echarla.
Me limpio los ojos de unas pequeñas y calientes lágrimas e intento concentrarme en lo que sucede en el interior. Parece que haya la presentación de un libro. Sirven copas de vino, panchitos. Tres mujeres están sentadas frente a un grupúsculo de personas que están emocionadas. Sonríen y aplauden. Una mujer rubia toma el micrófono, todos se sienten cómodos, se ríen. Se miran entre ellos. Salta a la vista que como mínimo se conocen. Me pregunto si habrán follado entre ellos, casi siempre me pregunto si la gente que se mira a los ojos ha follado anteriormente. Probablemente no, es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay gestos que los delatan, como guiños, como pérdidas y arrastres en los gestos de cariño. Quieren tocarse, las personas de dentro digo, que parece que a veces quieren tocarse. El ser humano no es consciente del que el contacto implica un daño serio e irreversible al corazón.
Habla la mujer rubia de ojos azules, es como un ángel. Ojos claros, pelo claro, voz dulce. Parece un río cristalino de consistencia y dramatismo. Con su voz nítida a punto de partirse por los nervios, consigue que el público rompa en un aplauso espontáneo. Presenta el penúltimo libro de una saga. Reparte empatía entre los presentes. Una mujer pasa por mi lado, le oigo decir que dentro está lleno de escritores. Está emocionada. Corre a comprar libros, quiere que alguien le firme un par de páginas en blanco. No le importa esperar una inmensa cola, mientras al fondo siguen debatiendo sobre la importancia de una cultura que no esté estigmatizada. La voz atronadora de uno de ellos rompe los cristales. Observo la escena desde fuera, los veo a todos, los huelo a todos, los siento a todos. Al tenor con aspecto de mosquetero, a la cristalina rubia que vende historias infernales y parece tocada por un ángel, a la que ha venido desde lejos y en cada una de sus historias encuentra muertos en contenedores. Al chico de la cresta y el insomnio, a la tierna y soñadora autora de pelo eterno. A la que finge no estar hablando de sí misma y sentirse incómoda, mientras se va haciendo cada vez más pequeña al estar rodeada de gente. Dentro alguien llora, los presentes rompen en aplausos. Parece el fin de una era, me siento triste, yo necesito esos libros. Necesito que me cambien sus palabras por dinero. Quiero seguir sintiéndome identificada y representada. Quiero seguir leyendo las historias que ellos, los que están dentro, dejaron para mí. Construyeron para mí. Resulta bonito vernos así, en la distancia metafísica que nos separa, yo esperando que ellos me escriban, ellos deseando proyectarme y correrse. Solo tengo un problema, no entiendo de gramáticas emocionales; donde los demás leen amor, yo solo interpreto sexo. Donde los demás escriben sobre el amor, yo solo quisiera leer sexo. Alguien dentro de la sala dice unas palabras que me conmueven. Dice: “Estamos en un país en el que se escribe mucho y se lee poco.” Caigo en la cuenta de que estamos en un país en el que se pelea mucho y se ama poco. Todo es motivo de discordia. De pronto, siento que mis problemas conyugales son pequeños en relación a todo el dolor que hay en el mundo. Agito el aire que me rodea, en la calle ha comenzado a oler a comida china. Hace frío, un frío muy raro este año. Ha resultado ser demoledor, sin un ápice de humedad. Chueca huele a gente, la siento arañando en las esquinas, esperando que llegue el momento de saltar a la palestra y hacerse un hueco. Son como zombis. La gente no solo viene aquí a beber y follar, la gente viene también a leer, a escribir, a hablar con otras personas con las que sentirse identificadas. Chueca no es el prostíbulo de Madrid, es la puerta a la cultura. El que quiera puede entender un concepto muy sencillo sobre la empatía: absolutamente todas las personas del mundo tienen derecho a sentirse identificadas.
Igual que todas las personas tienen derecho a amar y ser amadas. Y a engañar y ser engañadas. Y tienen el deber de ser felices. Y de compartir sus vidas con otras personas que las quieran o que las odien. Y están en la obligación de contraer préstamos con los bancos para que estos puedan hacerse inmensamente ricos mientras un tercio del mundo se muere de hambre y, si me apuras, existe además la obligación como ser humano de reproducirse para cumplir con la especie. Debes estar comprometida con todo.
O sencillamente puedes ser tú misma.
Y no llorar, o al menos intentarlo.
Y esperar a que los demás lo hagan por ti.
Esperar a que te amen.
Esperar sentada a alguien que quiera romper tu corazón.
Esperar que alguien escriba un libro para ti, que será de un color rojo intenso cuando todos los demás que subyacen en esta sala y que no son conscientes de lo que les depara el futuro se hayan marchado. Cerrar esa pesada puerta de cristal a tu paso y dejar sus resueltas voces, que hoy se cruzan cristalinas y limpias, resonando en el eco de un pasado que les trajo muchos sinsabores.
Siento ese libro de un rojo intenso ardiendo dentro de mí, como una promesa de que cada cosa que he vivido en sueños y para la que no he encontrado explicación está naciendo. Dicen que, si un escritor se enamora de ti, alcanzarás la inmortalidad. Yo ya no creo en las personas. Ni en realidad creo en nadie. En lo que todavía no he perdido la fe es en ellos, en los libros de colores rosados, rojos, púrpura. Repletos de tonos calentitos, que están llenos de palabras y que saben cosas de ti que nadie más puede adivinar. Yo no quiero que una escritora se enamore de mí como tampoco quería que se enamorase una actriz, porque sumando su ego y el mío y el de todas las personas que me rodean tendríamos que irnos a vivir a una casa muy grande en la que cupiéramos todos. Yo quiero que de mí se enamore un libro con sus ventanas, sus historias y sus versos. Con sus ritmos, sus frases, sus millones de fantasías que sabrán entenderme y poder mirar, si acaso, a través de este cristal a esas almas confusas, emocionadas e inconscientes de lo que les trae el destino.
Читать дальше