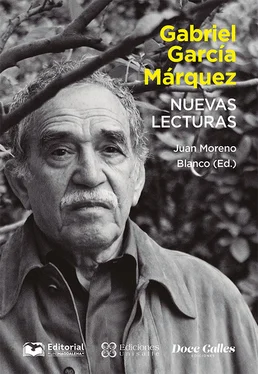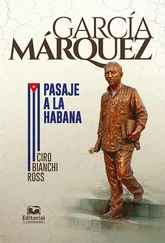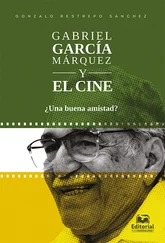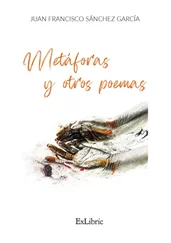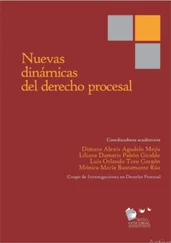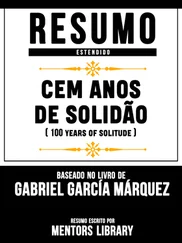Intentaré demostrar que, a pesar de ese intento de historización (contención), la leyenda desborda a la crónica. Esto es así en varios sentidos. Primero, la crítica ha resaltado más los temas realistas mágicos que sirven para una crítica genética, como la ampliamente atendida por Conrado Zuluaga (2015)14. Segundo, la leyenda reportada afecta incluso la tipología textual de la crónica, y por extensión al periodismo de García Márquez, hasta el punto de ser calificados como literarios (Williams, 1985) o mágicos (Herscovitz, 2004). Tercero, obliga al lector de la crónica adoptar códigos de lectura no canónicos, como si estuviera frente a la literatura fantástica (McGrady, 1972). Cuarto, que es mi tarea en lo que sigue, la leyenda se irradia por los personajes, el espacio, la cosmovisión y la cotidianidad del universo narrativo hasta hacer viable que las fronteras de lo ontológico y lo metafísico, entre lo imposible y lo probable, entre lo veritativo y lo verosímil, se disuelvan.
Los habitantes de La Sierpe y su realidad son sobrenaturales. Incluso aquellos que no fueron herederos de los poderes de La Marquesita interactúan con esa realidad sobrenatural sin asombro. La hechicería es una práctica cotidiana. Esto se comprueba con la calma que un hombre llega al consultorio médico «para que me saque un mico que me metieron en la barriga» (García Márquez, 1985, p. 5). «Lo ordinario de lo sobrenatural es el gran marco para que a ciertos personajes se los trague la leyenda» (p. 21). No se trata de un pasaje de lo real objetivo a lo imaginario o fantasioso, sino que la leyenda es una narrativa que va a fijar justamente los rasgos memorables, hiperbólicos, de sus personajes. Así las cosas, los personajes por ser fantásticos se convierten en leyenda.
Devenir leyenda no es una nueva condición, es una fijación narrativa de su existencia. No cabe duda de que La Marquesita es el personaje más potente en este mundo. Sin embargo, hay otros habitantes que se vuelven personajes legendarios por su osadía; tal es el caso del hombre del pie hinchado, quien trató de alcanzar el tesoro escondido de La Marquesita. Este personaje es muy importante para entender los dos niveles textuales que ocupa la leyenda. Esta es memoria y modo de narración. Solo por esta doble dimensión es posible que la leyenda cuente la historia de un hombre que pisó la leyenda.
Para entender el caso del hombre del pie hinchado es necesario situarlo en el contexto de ese mundo de leyenda que es La Sierpe. La Sierpe es un microcosmos dentro del caribe colombiano. De ahí que la serie completa haya recibido el título de «Un país en la costa atlántica». Al tiempo es un universo narrativo autosuficiente (Sims, 1987, p. 46). La Sierpe nace como universo asimilable a lo mítico por su vinculación a la muerte de La Marquesita:
Concentró frente a su casa sus fabulosos rebaños y los hizo girar durante dos días en entorno a ella, hasta cuando se formó la ciénaga de La Sierpe, un mar espeso, inextricable, cuya superficie cubierta de anémonas impide que se conozcan sus límites exactos. (García Márquez, 1985, p. 8)
El elemento agua se ha registrado en diversos relatos fundacionales, forma parte de las mitologías cosmogónicas. También está asociado a la figura femenina. En esta primera crónica, se tiene la conjunción de una suerte de diosa creadora y un mundo acuoso. La Sierpe ya existía, pero su constitución en «país de leyenda» obliga a ser una ciénaga y a tener límites imprecisos. Esta cosmogonía permite sostener que la leyenda «se traga» tanto al personaje central como a su universo.
La leyenda, cuenta la crónica, además va a infestar de «realismo mágico» al arrocero que intentó alcanzar el tesoro de La Marquesita. Su viaje es un desplazamiento a la leyenda misma. En el centro de la ciénaga, la creencia popular afirma, se encuentran enterrados los grandes tesoros de La Marquesita. «Allí hay un totumo con calabazos de oro al que se le tiene amarrada una canoa, y a esta la custodian culebras gigantes y caimanes blancos» (p. 8). Él va a ser testigo y testimonio de que sin lograr tocar el centro de la ciénaga-universo-leyenda, y con esa imposibilidad se le mantiene en el plano del deseo, fue suficiente con acercarse para que su pie sufriera una hinchazón monstruosa (García Márquez, 1985, p. 8).
Su monstruosidad no es signo de caída como lo es la cola de cerdo en Cien años de soledad. Otra caída se registra en la serie: al hombre que trató de robarse la dote de Jesusito se le hincharon las manos. Eso sí, la deformidad es un estigma que documenta la facticidad de la fantasía. Entonces, la hinchazón es el efecto, en el plano de la realidad, del atrevimiento, y el calificativo monstruoso es su medida.
El hombre del pie hinchado luciría con satisfacción su monstruosidad por «ser el único hombre de La Sierpe que se ha atrevido a pisarle los terrenos a la leyenda» (García Márquez, 1985, p. 9). La deformación es la marca de su heroísmo. Son los riesgos que se corren en las expediciones a mundos perdidos o arcaicos, como el paraíso. Ese árbol de totumos de oro parece una alusión al árbol bíblico. La secularización recreada en la crónica no resalta la prohibición, opera con vigor la comprobación de que la leyenda es cierta. La deformación no es castigo por la transgresión, es una prueba de que lo fantástico tiene concreción en el plano de la realidad. Esto que le ocurrió al ambicioso arrocero no lo cuenta la leyenda, no forma parte de esa fijación narrativa. El lector sabe del suceso y travesía del hombre del pie hinchado por la crónica, y el cronista se informa por el mismo aventurero: «La descripción que hace el hombre de su aventura» (p. 8). En consecuencia, la leyenda «se traga» al hombre por su pie y también por su relato. La descripción de la travesía hecha por el arrocero –reporta la crónica– «es tan fantástica como la leyenda de La Marquesita» (p. 8). Finalmente, la crónica no es una memoria de hechos objetivos. No tiene una pretensión de verdad científica. La crónica es un registro subjetivo, mediado por la tradición oral. Con la serie de La Sierpe, el lector está ante una crónica del deslizamiento: de lo fabuloso a lo real; pero una realidad excepcional, solo posible en un país de leyenda. Esto es justamente lo contrario al movimiento que advertía Vargas Llosa de tomar el mundo real objetivo y trasladarlo a lo mítico-legendario.
La Sierpe es un universo erráticamente cerrado
La Sierpe es un «país de leyenda» (García Márquez, 1985, p. 5), pero posee un estatuto de realidad ontológico: se le ubica en el mapa político territorial de Colombia. Para la década de los cincuenta, el departamento de Bolívar comprendía los actuales departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La crónica sitúa la ciénaga serpeña al sureste de aquel Bolívar, entre los ríos San Jorge y Cauca, y «más allá» de puntos de referencia como La Mojana y La Guaripa. Actualmente La Sierpe se encuentra al sur de Sucre. Hoy es posible hacer el recorrido en auto desde Magangué (Bolívar) hasta La Sierpe, por la vía a Corozal, en busca de mejor pavimento. Son aproximadamente 260 kilómetros, para recorrerlos en unas cinco horas15. Hace casi setenta años, al joven cronista le tomó tres días hacer la misma travesía. A tal peregrinación le adjudico la misma importancia que tuvo el éxodo de los Buendía que los conduciría, en últimas, a la fundación de Macondo. Ahora bien, en el caso de la crónica su relevancia es mayor porque se trata de un viaje que conduce de la realidad al mito. Una incursión por el territorio que parece ser un viaje por el tiempo, al pasado, a la atemporalidad de la leyenda.
Dada la importancia referida, es oportuno ofrecerle al lector de hoy una reconstrucción de aquella peregrinación emprendida por García Márquez a los 25 años, de la que dejó registro en su crónica (cfr. García Márquez, 1985, p. 5). La crónica no registra la partida desde una ciudad cercana de referencia como Santa Marta o Mompox. Menciona un lugar más liminal como Magangué. Este punto de partida no es urbano (civilizado) ni propiamente la selva o la pampa (salvaje). Es asimilable al lugar que ocupan los llanos, en La vorágine, un interregno entre Bogotá y el Amazonas. En Magangué se toma una lancha para el puerto de Sucre, lo que demora unas «pocas horas» (mapa 1).
Читать дальше