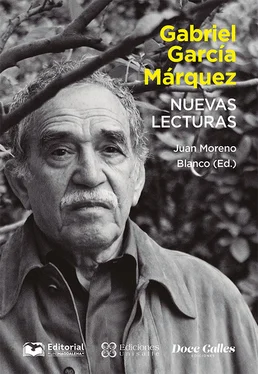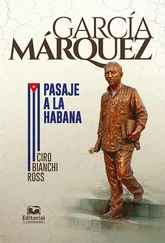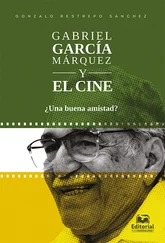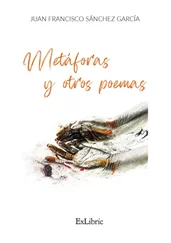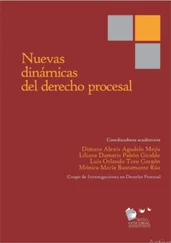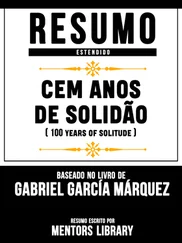Situar temporalmente estas crónicas es muy importante porque revela su punto axial entre dos periodos de la producción periodística de García Márquez, a saber, entre los tomos Textos costeños (recopilación de trabajos de 1948 a 1952) y Entre cachacos (1954-1955) (Williams, 1985, p. 117). McGrady (1972) escribió de los primeros comentarios a dicha serie de crónicas. En ellos, señala rutas interpretativas sobre, primero, la Marquesita como un arquetipo de las matronas literarias y, segundo, el mundo de La Sierpe como un descubrimiento para narrar Cien años de soledad (McGrady 314). Estas rutas han sido solo ratificadas o desarrolladas, en mayor o menor medida, por Gilard (1976, p. 154), Sims (1987, p. 46), Castaño Restrepo (2007, p. 264) y Sarango et al. (2017, p. 3).
Este artículo pretende abordar unas rutas complementarias a las anteriores con respecto a la fundación de una cosmogonía (leyenda) reportada por la crónica periodística de orden culturalista. Williams (1985) habla de «some of the journalism is cultural or literary commentary». Enfatiza que un vocablo como commentary es más apropiado que la etiqueta literary criticism (p. 117), por su gran variedad de temas e intereses, tales como el social, el político y el literario. En ocasiones, este tipo de escritura elude categorizaciones –advierte Williams (p. 118)–. Por otra parte, mi insistencia de que se trata de una leyenda es un esfuerzo por situar una expresión narrativa con antelación a la historia (history), es decir, anterior al logos no solo de la razón moderna sino también del tiempo lógico (¿lineal?), según lo articula el logos histórico. La materia narrada y el modo mismo de la crónica serpeña están muy alejados del proceder sistemático de algunas tradiciones historiográficas.
Así lo entiende el narrador del cuento «Los funerales de la Mamá Grande» (1962), por lo mismo recuesta el taburete a la puerta de la calle, para «empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores» (García Márquez, 2012a, p. 97). Esto lo dice justo al inicio del cuento y lo repite al final. En el último párrafo se lee que el narrador hace la tarea necesaria, posterior a los eventos grandilocuentes de los funerales, de contar la historia11 o, mejor, una leyenda: la leyenda de la Mamá Grande. Me he desplazado de la crónica al cuento para mostrar un par de coincidencias: la importancia de la leyenda y su modo de transmisión oral. La leyenda dice es una fórmula repetida que se encuentra en las crónicas. Las historias transmitidas oralmente sin la validación de la historiografía son, entonces, el texto y el modo de apropiación y de transferencia de la cultura.
La crónica reporta la leyenda
En relación con el cuento «Los funerales de la Mamá Grande», Vargas Llosa (1971) afirma:
El narrador ha hecho suya la perspectiva de la gente que, en la calle, chismea, murmura, se apodera de los hechos real objetivos y los manipula con la fantasía, aumentándolos, coloreándolos, mudándolos en mito y leyenda. (p. 451)
«El narrador se alinea con la perspectiva mítico-legendaria del pueblo» (pp. 449-450). Esto querría decir que existe una versión con la facultad de hacer pasar la materia narrada del mundo real objetivo al de la fantasía, el mundo mítico. Aun cuando existe literatura crítica suficiente para aceptar que la serie de La Sierpe sirve de matriz para el cuento mencionado, tal pasaje de lo real objetivo a lo mítico no se comprueba en las crónicas de La Sierpe.
El narrador de las crónicas muestra un universo que, a diferencia de lo expresado por Vargas Llosa para el cuento referido, y a diferencia del cuento «Blacamán el bueno, vendedor de milagros», ya existe instalado en el orden mítico de comprensión del mundo. Quizás sea exagerado hablar de un orden mítico del mundo a la manera como lo entiende Nietzsche en El nacimiento de la tragedia ([1872] 2000)12. Creo que, para La Sierpe, se está ante un microcosmos donde lo sobrenatural es orgánico con el orden natural de las cosas. Los regímenes, por un lado, racional, natural y de vigilia, y, por el otro, fantástico, sobrenatural y onírico, se conjugan. Incluso, podría entenderse que ese microcosmos pone en escena un universo simbólico, quizás, inédito en la producción periodística y cuentística garciamarquiana de aquel entonces. En esta perspectiva fundacional y singular, se deben entender las palabras «La Sierpe, un país de leyenda dentro de la costa atlántica de Colombia» (García Márquez, 1985, p. 5). «Un país de leyenda» es una realidad existente a la llegada del narrador-reportero, no es el resultado de una narrativa que arribara a lo legendario. En otras palabras, lo mítico –según Vargas Llosa o Sims– o lo legendario no es un efecto semántico. Al contrario, es una visión de mundo que existe antes de la crónica.
En la primera crónica, «La Marquesita de La Sierpe», no hay ningún enunciado con un acto equivalente a recostar un taburete y, ahora sí, contar los hechos. En el cuento «Los funerales de la Mamá Grande», el narrador es testigo directo de los acontecimientos. En las crónicas de La Sierpe, la leyenda antecede al oficio del cronista. Los hechos preceden a la narración periodística. El tiempo verbal de las crónicas es el presente, pero su referente se ubica en el pasado: «Hace algunos años» (García Márquez, 1985, p. 5) es la primera frase de las crónicas. El presente de la enunciación es, entonces, el tiempo del reporte que hace la crónica13. El presente es el tiempo que habita el cronista y en el que tiene acceso a la leyenda. El presente, solo en apariencia, sería el tiempo de enunciación de la leyenda: «La leyenda dice» (p. 7), «dice la leyenda» y «la leyenda agrega» (p. 8). No obstante esa conjugación verbal, el presente no es la temporalidad simbólica del mito. Esta sería un pasado atemporal. Al respecto, Sims (1978) recuerda de Lévi-Strauss su idea de que el valor del mito es que el específico patrón descrito es atemporal (p. 15). Por lo mismo, el presente simple de la conjugación verbal en «dice la leyenda» es, en realidad, la temporalidad en que el cronista reporta la leyenda.
La crónica de García Márquez a su vez precisa que el presente no es el tiempo de la leyenda. Las coordenadas temporales de esta –como la misma ciénaga serpeña– tienen límites borrosos, que van desde un pasado remoto cuando La Marquesita vivía: «Los más viejos habitantes de La Sierpe oyeron decir a sus abuelos que hace muchos años vivió en la región» (García Márquez, 1985, p. 7), hasta un presente habitado por la idolatría popular –rezagos de la antigua veneración a La Marquesita– y una suerte de interacción carnavalesca con la muerte a la que se le canta «La zafra del dolor profundo». Así que el tiempo de enunciación de la leyenda es, en rigor, arbitrario, borroso o, mejor, distendido. Va desde el pasado del referente hasta que este coincide con el presente de la enunciación.
Para los eventos más contemporáneos referidos por la crónica, la conjugación verbal es el presente perfecto, cuyo pasado alcanza el presente: «La idolatría ha adquirido en La Sierpe un extraordinario prestigio» (p. 15, énfasis mío). Aquel presente de los pobladores de La Sierpe, ubicable a inicios de la década de los cincuenta, se extiende al siglo xxi. La leyenda sigue viva: las peregrinaciones en San Benito Abad (departamento de Sucre) –zona de influencia de la Ciénaga Grande, para adorar a un Cristo negro llamado Milagroso de la Villa– dan fe de esa actualidad. En la procesión de 2008, asistieron cerca de tres mil creyentes, y José Chadid, sacerdote de la Villa de San Benito, afirmó que en la procesión anual «es donde se escucha que Dios se salió de la Biblia» (Martínez, 9 de marzo de 2008). La crónica, una vez más, contiene a la leyenda. Los eventos fabulosos se hacen comunicables y entendibles al lector gracias a la crónica. De alguna manera, la crónica historiza la leyenda: la organiza en un orden cronológico que va desde el pasado arcaico hasta el presente del muerto alegre.
Читать дальше