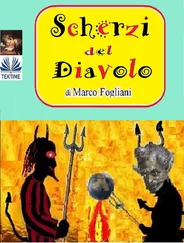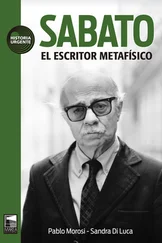Ahora sus puños golpean el portón. De nada vale cubrirme los oídos. Sus gritos y carcajadas traspasan la gruesa madera: —¡La reina ha muerto! ¡Vengan todos a ver! ¡La reina ha muerto!
—La esperan en la recepción —me dice Teresa después de apagar la aspiradora.
Debe referirse a Álvaro, imagino algún inconveniente con la última traducción.
—¿Se encuentra bien, señora? Hace varios días que anda medio desmejorada.
—Los nervios de la partida. ¿Quién me espera?
—Un muchacho joven. Muy pintón y simpatiquísimo. ¡Ay, señora! Lo que daría para que algún día la Yoli se me juntase con un churro así.
En la recepción no hay más que cajas llenas con porcelanas envueltas en papel de seda. Pero percibo movimientos en el salón de huéspedes. Intrigada, apuro el paso. El salón de huéspedes también está vacío, los ruidos provienen de la biblioteca. Al asomarme me encuentro con un muchacho de espaldas a mí. Revisa las máscaras venecianas que todavía no retiraron de los anaqueles. Todo un conocedor, en su actitud. Al notar mi presencia se da vuelta.
—¡Ah, hola! —dice—. Qué buenas máscaras tenés, ¿eh? ¡Están geniales!
Se adelanta, y cuando busca besarme la mejilla, me reclino hacia atrás.
—¿No te acordás de mí? Nos conocimos en el cementerio.
Es su voz. Es él.
Teresa simula revisarle el filtro a la aspiradora, pero en realidad nos está espiando. Le ordeno que termine de empacar las porcelanas. Ya me explicará por qué razón le permitió a un extraño entrar en mi departamento.
—No —digo volviéndome hacia él—. No me acuerdo de usted.
—Imposible. No te creo.
—Ante todo, deje esa máscara en su sitio. Y no me tutee.
—Son geniales —dice llevándosela entre risas a la cara. Sus ojos brillantes relucen tras las hendiduras—. ¿De dónde las sacaste? Bah, geniales no tanto. La verdad es que dan un poco de miedo.
Señalo los anaqueles y le ordeno con severidad:
—Deje esa máscara ya mismo en su sitio.
Mi expresión lo intimida, aunque sea por segundos. Obediente como un niño, acomoda al Brighella junto a las otras máscaras de la Commedia dell’arte .
—Bueno, tampoco te pongas así. La cosa es que no puedo creer que no te acuerdes de mí.
Un verdadero descarado. Dijo “de mí” como si fuese Vittorio Gassman. Pero le seguiré el juego:
—No tengo ni la más remota idea de quién es usted.
—Anoche te encontré desmayada en un sepulcro del cementerio. Yo te reanimé, y cuando despertaste te escapaste corriendo como una loca. ¿Qué estabas haciendo ahí adentro a la noche?
Busco sus manos con la mirada. Suaves, hermosas. Son las mismas manos — ¿Estás bien? No tengas miedo. Dejame ayudarte— que me sostuvieron.
Desvío la cara al notar el modo intenso en que me observa.
Es un veinteañero seductor de rasgos tan masculinos como delicados, aunque eso no disimula el cansancio que delatan sus ojeras incipientes. Ni tampoco el deterioro de sus vaqueros y zapatillas.
Me esfuerzo por recobrar la compostura.
—¿Usted desea saber qué hacía yo en ese lugar? Voy a tener la gentileza de explicárselo. Estaba allí porque ese sepulcro me pertenece. Soy nada menos que su propietaria. Ahora desearía que tuviese a bien informarme qué es lo que usted hacía a esas horas de la noche en mi propiedad.
Gassman olvida su libreto. Una sílaba se le atora entre los labios.
—Vine a… a devolverte tu cartera. Cuando te fuiste corriendo, la dejaste tirada junto a un trapo en…
—¡No es un trapo! Es una manta de encajes. Un merletto di Burano . Fue bordado y tejido a mano cientos de años atrás y cuesta una fortuna.
—Sí, sí, bueno —dice haciendo una mueca—. Está bien. Un amuleto, si así te gusta más.
—Un merletto dije.
Me entrega la cartera y la manta de encajes después de sacarlas con displicencia de su mochila.
—¿Cómo llegó a mí? —le pregunto mientras pliego la manta.
—¿Yo? Saqué tu dirección del documento que tenías en la billetera. Decime la verdad: vos estás un poco chiflada, ¿no?
Me quedo enmudecida, atónita frente a tanta desfachatez. Él aprovecha mi falta de respuesta para seguir divirtiéndose:
—Porque solamente una chiflada anda por un cementerio a la noche con un pájaro medio muerto adentro de la cartera.
—Lo encontré en mi sepulcro. Estaba lastimado.
—Sí. Ya me di cuenta de que estaba lastimado. Tiene un ala quebrada, pobre gorrión. Me lo llevé a casa para curarlo.
—¿Usted está curando al gorrión?
No me responde. Me da la espalda y se distrae con los libros que asoman de los canastos.
—¡Epa! Tenés unos libritos geniales. Es una vergüenza tenerlos así tirados, juntando polvo en estos canastos. ¡Ah! ¡Ya sé! —ahora me señala como un padre a una hija traviesa—. Te estás mudando.
—En primera instancia, acá ningún libro está “tirado”. En segunda instancia, lo que hago o dejo de hacer, a usted no le incumbe. Y, por último, preferiría que no me tutee. No soy una jovencita. Escúcheme —digo separando algo de dinero de la billetera—. Toda esta escena me incomoda. Tenga. Acepte esto como una retribución. Y ahora retírese. Es mucho lo que tengo por hacer.
—¡Uy! ¡No lo puedo creer! —dice tomando un ejemplar de La romana —. Esta novela mi abuela la tenía escondida en el estante más alto de su biblioteca. Yo andaría por los once, doce años y, cuando ella se iba a dormir, la agarraba subido a una escalera. Un capo, Moravia. Pero no la pude terminar. Una noche, la nonna me pescó leyéndola y a partir de ahí la escondió en el cajón de las bombachas. ¡Ja! Preferí quedarme con la intriga de saber cómo terminaba a meter mano ahí dentro. ¿Gracioso, no?
Hojea el libro y ahoga una risa, entre pícara y atrevida, que me descoloca. ¿Qué es lo que tanto me fastidia de este chico? ¿Por qué lo maltrato? A su pobre modo, no hace más que pedirme ayuda.
—Es una buena novela —dice—. Deberías meterte en la piel de Adriana. Te vendría bien —y recalca en su prepotente desparpajo y juventud—. Te vendría muy bien.
—Présteme atención, muchachito: no solo leí La romana , sino que también escribí el prólogo y la contratapa de la edición que tiene en sus manos. Aparte de traducir al español la totalidad de la obra de Moravia cuando usted ni siquiera había nacido. Ya que no acepta el dinero, puede llevarse el libro con usted. Imagino que ya está en edad de leerlo entero, incluso hasta de comprenderlo. ¡Teresa! Acompañe al jovencito hasta la puerta, por favor.
Buenos Aires, febrero de 1976
Querida Tina:
Me escribís en tu última carta que, desde el altillo, se alcanza a ver la nieve en el campanario de la torre de la Piazza. Ah, San Marco cubierta de nieve. Qué bello. ¿Cuántas veces subimos siendo niñas los mil escalones de la torre? De la vieja torre. ¿Recordás cuando le tiramos higos podridos a unos mercaderes, desde lo alto del campanile ? ¡Nunca imaginaron que aquellos dos angelitos eran los culpables de semejante tropelía! Me contás que, entre otras refacciones, le están renovando los escalones de madera. En dos semanas, cuando estemos nuevamente juntas, ¿nos animaremos a subir la torre una vez más? ¿Aún podremos llegar a la cima de San Marco o ya seremos demasiado grandes? Aunque eso del tiempo es tan relativo, tratándose de nosotras… Tomándonos pequeños descansos, pienso que todavía podríamos lograrlo. Escribo estas líneas con la mente atontada por insoportables ruidos de topadoras y taladros. Ayer comenzaron a derrumbar la mansión lindera de los Ugarte Peñaloza. Una casona tan entrañable como cargada de recuerdos que visitábamos con Gianluca para asistir a las cenas que oficiaba doña Esther. Noches en las que reíamos y bailábamos hasta el cansancio mientras los violinistas tocaban en la pérgola enmarcada de flores. El año pasado, tras la muerte de doña Esther, su nieta y única heredera vendió la propiedad en cuestión de minutos. Y, como los nuevos propietarios consideran que el terreno vale más que la mansión, han decidido demolerla para construir un edificio de oficinas. Así de breve. Así de triste.
Читать дальше