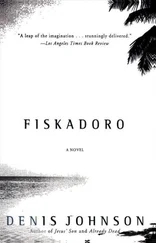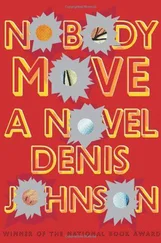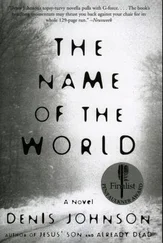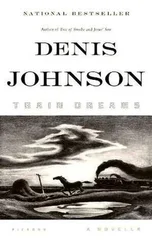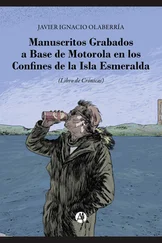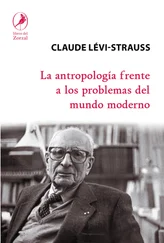El extremo oriental del bosque Ochoco parece bastante tranquilo, un buen ejemplo de la administración pública de la naturaleza: carreteras estrechas con el asfalto intacto y zonas llanas de acampada repartidas a los lados. La web del Encuentro Arcoíris incluye un mapa para llegar a la zona más salvaje de la montaña, donde una pista de tierra conduce hasta una nube de polvo donde cientos de camionetas, furgones y pequeños turismos destartalados han estacionado siguiendo las indicaciones de un grupo de jóvenes piratas de asilvestrado aspecto que se resguardan, con sus radios de mano, bajo un toldo de plástico y una bandera sucia e ilegible. Incluso aquí, donde los asistentes esperan a que las furgonetas-lanzadera los trasladen montaña arriba hasta el lugar del encuentro, o donde se echan las mochilas al hombro para emprender el ascenso a pie, vestidos todos con las cenizas de sus mejores prendas, largas faldas y camisetas desteñidas, como los hippies de hace treinta años, incluso aquí reina una especie de anarquía tercermundista: el cobertizo de postes y lonas, la gente con los ojos brillantes, los que se echan por el suelo, los que caminan sin rumbo, las explosiones repentinas de locura, solo que esta es una locura más alegre y festiva que furiosa o violenta. La lanzadera pasa por varios controles donde unos hippies con aire autoritario y circunspecto se aseguran de que nadie, por pereza, suba con su propio vehículo e impida el paso a otros. Pasamos el primer campamento, el Campamento A, el único lugar donde se permite el alcohol, si bien esta limitación es de carácter voluntario y nadie está dispuesto a velar por que se cumpla. Pasamos más campamentos con tipis, tiendas de campaña, cabañas hechas con ramas y lonas de plástico, y llegamos a un cartel de BIENVENIDOS A CASA que se alza al inicio de un sendero. El sendero conduce a una zona de claros y arboledas adonde un ejército de hippies, nadie sabe exactamente cuántos, han ido a celebrarse a sí mismos, básicamente, al menos por ahora, vagando de un lado para otro, sendero arriba y sendero abajo, paseándose por las cocinas instaladas bajo una serie de toldos caseros y marquesinas de tela que hacen las veces de centro de reparto de alimentos, donde quienes desean dar sirven a quienes necesitan tomar. Mike O me ha aconsejado que me lleve una gran taza esmaltada, una cuchara y un saco de dormir: para gorronear con confianza no hace falta más. Aquí el dinero no cambia de manos, o por lo menos esa es la idea, todo funciona a base de trueques. De todos modos, llevo un par de cientos de dólares en el bolsillo, pues es posible que a Joey y a mí nos dé por pillar hongos para alcanzar juntos algún tipo de comunión espiritual por la vía de los agentes químicos exóticos, como en los viejos tiempos, y la gente dirá lo que quiera pero yo nunca he visto a nadie que dé droga a cambio de nada que no sea sexo o dinero contante.
Las cifras que se oyen varían considerablemente y para todo hay once opiniones distintas: que si estamos a 1.200, a 2.000 o a 2.400 metros de altitud. En cuanto a los asistentes, se habla de entre 10.000 y 50.000 personas. En fin, pongamos algo más de diez mil hippies deambulando por la América deshabitada, como hacíamos en Telegraph Avenue, en Berzerkely hace casi treinta años. ¡Sí! ¡Siguen igual! Siguen moviéndose y buscando, rastreando las avenidas a por amistades fugaces y buenos subidones, curtidos y sucios y demacrados, los mayores rondando los cincuenta y las nuevas generaciones entre la adolescencia y la veintena, siguen con sus mochilas, los pies descalzos, el pelo enmarañado, sus filosofías de segundo de carrera, sus ojos relucientes, sus perros con nombres como Plomo y Bandido y Cucaracha y Kilo y Estrella Oscura . Y cuando se cruzan se dicen: «¡Que el amor sea contigo!». ¡Que el amor sea contigo! Vale para todo, para el que llega, para el que se marcha, para el que pasa, como «aloha», y cualquiera puede salirte con eso en cualquier momento y a propósito de nada, como un enfermo de Tourette. La gente no deja de decirlo.
Repartidas a lo largo de un kilómetro y medio cuadrado en la zona de Indian Prairie del Bosque Nacional Ochoco, encontramos los postes y toldos de las cocinas, así como los campamentos de varias tribus y familias y clanes de hobos más o menos espontáneos: la Cocina Elvis, la Cocina 12 Pasos, la Granola Funky, la Avalón, la Greenwich Village. El mapa situado cerca de la entrada, donde está el cártel de BIENVENIDOS, enumera e indica vagamente la localización de los distintos grupos que desean ser localizados y que han informado de su emplazamiento a alguien situado en alguno de los anárquicos estratos que van desde los Ancianos a los niños:
Aloha
Pez Oso
Estación Gloriosa Rehidratación
Brebaje Ja-ja
Café Cannabis Confusión
Café Carnívoros
Cibercampamento
Campamento de las Hadas
Asamblea del Libro Eterno
Tetería de Mala Muerte de Madam Frog
Tribu Northwest
Tribu Ohana
Ohmklahoma
Shama Lama Ding Dong
Burbuja Solar Arcoíris
Tribu Sorda
Cocina de Jesús
Ida No & Amy Kemekuentas
Familia Libre
Iglesia de la Cabeza Sagrada
Tribu BC
Doce Tribus [con Estrella de David]
Campamento de las Gracias
Campamento de la Discordia
… aparte del infame «Campamento A», el único sector cuyos residentes temporales han acordado entre ellos que el alcohol sea uno de sus agentes químicos de la felicidad.
Alcohol: Cerca del aparcamiento hay un sitio llamado «Campamento A». En el Arcoíris somos partidarios de «amar al alcohólico, no el alcohol». El alcohol (y las drogas duras) provocan cambios en la personalidad. A veces las personas pierden el control sobre sí mismas. Por tanto, os pedimos respetuosamente que dejéis el alcohol en el Campamento A antes de dirigiros a las zonas principales del encuentro.
Eso es lo que pone en la Web No Oficial del Arcoíris. La zona controlada por las tribus Arcoíris —como siempre, sin permiso alguno del Servicio Forestal—, aparcamiento incluido, comprende algo más de seis kilómetros cuadrados. Los abnegados, esos que reparten comida y se ocupan de las cosas en la medida en que es posible ocuparse de ellas; esos que instalan las letrinas portátiles y las duchas y los puestos de primeros auxilios y esos rótulos rudimentarios como el mapa-directorio o el pequeño cartel donde se ilustra cómo los gérmenes pasan de la mierda de perro a las moscas, de estas a la comida y de ahí a los dedos y la boca de la gente, a la vez que aconseja lavarse las manos para interrumpir dicho proceso; esos que hacen que todo esto sea posible empezaron a instalar sus campamentos más o menos una semana antes de que aparecieran los primeros celebrantes de a pie, los gorrones, esa panda de gente que, como yo, simplemente se materializa, guarda sus cosas bajo un matojo y sale por ahí con su tazón esmaltado para que alguien se lo llene de cereales calientes, por ejemplo los harekrishnas, que con su atuendo anaranjado y su cabeza afeitada reparten entre trescientos y cuatrocientos almuerzos cada uno de los días que dura el festival.
Joey y yo hemos quedado en encontrarnos en el campamento de la tribu Ohana, una familia nómada de una veintena de miembros que recorre Norteamérica en caravana alojándose exclusivamente en bosques de propiedad gubernamental, como el Ochoco. No consigo dar con Joey y no tengo motivos que expliquen mi presencia ahí, pero a los adolescentes que parecen integrar buena parte de los Ohana los trae sin cuidado dónde plante mi tienda y no parecen tenerme en cuenta el hecho de que parezca un miembro de un equipo de televisión: pantalón corto verde oliva, camisa caqui, gorra de béisbol y zapatillas de correr. Eh. Incluso calcetines. Por lo demás, tampoco parecen interesados en conversar conmigo. A primer golpe de vista entienden que no tiene sentido preguntarme si tengo grifa. Ohana significa algo en hawaiano, dicen. Paz. O Amor. No están muy seguros.
Читать дальше