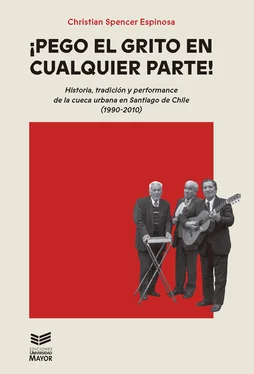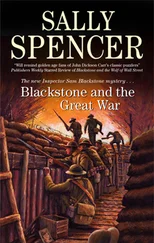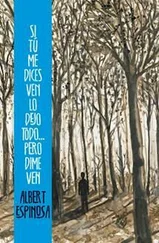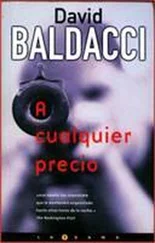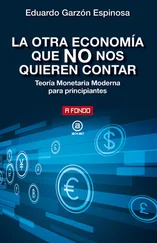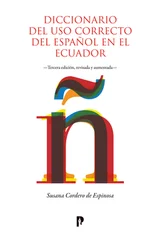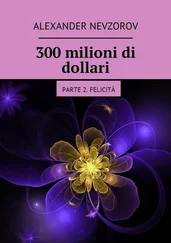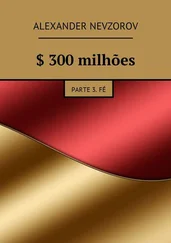La tradición posee dos significados que funcionan paralelamente durante todo el período estudiado. En su primera acepción es entendida como un conjunto de conocimientos y experiencias transmitidas oralmente “cara a cara” por los viejos cultores a las nuevas generaciones. Este acervo comprende técnicas vocales, estilos de interpretación de instrumentos, modos de organización en el escenario, el conocimiento de textos y melodías (de cuecas urbanas), competencias para componer música y rudimentos básicos de la historia del género. Este conocimiento es reinterpretado por los nuevos cultores, quienes consideran a los viejos modelo de autenticidad y autoridad, pero lo adaptan a su perfil educativo, socioeconómico y etario sin perder de vista sus propias prácticas musicales. En tal sentido, el concepto de tradición de la escena se adapta con facilidad al nuevo contexto democrático y se va renovando en un proceso de cambio y continuidad que, de tanto repetirse, se hace estable (Nettl 1996).
El segundo significado corresponde a las narrativas o discursos elaborados por los músicos de la escena con el fin de resaltar el valor de la cultura oral transmitida por los viejos cultores. Como señala Chartier, una narrativa es un ordenamiento de los “saberes de otros” en forma de texto por medio de la acumulación de historias (Chartier 2007: 26). Siguiendo este argumento, las narrativas son discursos que pueden entenderse como una representación lingüística de la historia y significado de la tradición de la cueca, misma que es construida a partir de la experiencia de los viejos, pero resignificada y “dicha” por los nuevos músicos. Precisamente, en la medida en que son “dichas” adquieren poder social y se convierten en relatos que poseen su propia “economía de la verdad”, por lo que no solo complementan el significado de la tradición, sino que también excluyen otros tipos de discursos sobre ella (Clifford 1986: 7). La existencia de estas narrativas, como recuerda Horner (1999: 19), no es inocua para la vida social; por el contrario, posee “consecuencias materiales para cómo la música es producida, las formas que toma, cómo es vivida y sus significados”. Por este motivo, los discursos sobre la cueca son importantes en las nuevas generaciones, ya que con ellos se transmite el corazón de su práctica musical y social, y sirven de apoyo para quienes no conocieron o no conocen aún a los viejos cultores.
Aunque se puede referir a cualquier época histórica, aquí utilizaré el concepto de tradición para remitirme principalmente (pero no únicamente) al período que va de 1990 a 2010.
En esta investigación entenderé la tradición como el conjunto de conocimientos, prácticas (actividades y experiencias cara a cara), repertorios (texto y música) y discursos (narrativas o escrituras) sobre cueca urbana que son tenidos por auténticos y se transmiten entre individuos. Se trata de un conjunto de ideas que informa la escena, genera significado entre los músicos y las audiencias, y posee un vínculo con la memoria en la medida en que conecta el pasado (de los viejos) con el presente (de los jóvenes) a través de la performance. Este acervo de conocimientos se amplifica con la dimensión aural de la cueca, es decir, con su difusión en los medios de comunicación y la industria del disco independiente. Es gracias a estos que el sonido de la tradición es resignificado o revalorizado a partir de mediaciones sin perder necesariamente contenido (Ochoa 2006). “Ser cuequero”, en este sentido, consiste en conocer y practicar los conocimientos orales de la tradición ya sea desde la perspectiva de un músico o de la audiencia.
Un segundo aspecto importante de esta investigación es la performance de la tradición. Entre 2000 y 2010 se instaló en Santiago una “cultura performativa” que consiste en la interpretación en vivo de cueca urbana, así como en la asistencia regular (de audiencias leales) a los llamados cuecazos. Los cuecazos son encuentros festivos y participativos con música donde los conjuntos se encuentran con sus audiencias para tocar, cantar y bailar la tradición de la cueca. Esto no quiere decir que se junten únicamente a bailar o discursear en torno a la tradición, pero sí que la tradición ocupa un lugar importante en ellas. Los cuecazos articulan una red de relaciones humanas que posibilitan la creación y/o mantención de vínculos humanos, a la vez que potencian la sociabilidad colectiva en torno a la música y “la formación y el sustento de grupos sociales para la comunicación espiritual y emocional, para los movimientos políticos y para otros aspectos fundamentales de la vida social”, en palabras de Turino (2008: 1-2). Además, estas relaciones “implican una circulación regular y un intercambio de: información, consejos y rumores; instrumentos, ayuda técnica y otros servicios adicionales; grabaciones de música, revistas y otros productos” a través de los cuales “se genera el conocimiento de la música y la escena misma” en el contexto de una economía informal del intercambio (Cohen 1999: 240-241). El cuecazo, puede decirse, es el corazón de la “cultura performativa” y su valor reside precisamente en ofrecer la posibilidad de performar de diversas formas el género, ya sea como músico instrumentista/cantor o como miembro de una audiencia pasiva/activa. Su florecimiento y desarrollo está emparentado con las transformaciones de la ciudad, particularmente con los cambios sociales acaecidos a posteriori de los procesos de desindustrialización de los años sesenta y setenta en occidente (Holt y Wergin 2013: 2) y el aumento del consumo cultural en Chile desde la década de 1990 (Cfr. Catalán y Torche 2005).
Entre 1990 y 2010 la cultura performativa de la cueca urbana genera tres cambios que transforman la vida cotidiana de algunos sectores sociales en Santiago de Chile. Estos cambios, que abordaré en distintos capítulos, son los siguientes:
1. La asistencia a eventos de música “en vivo” como hábito regular entre audiencias de clase media y media alta. Este aspecto conlleva una disminución de la importancia de la industria discográfica comercial en el conjunto total del consumo cultural en favor de los espectáculos cara a cara, lo que va revitalizando la vida nocturna de la capital por medio de la oferta de nuevos espacios de participación cultural.
2. Cambios en las políticas culturales estatales, que pasan de privilegiar la música internacional (durante la dictadura) a focalizarse en la creación y producción de cultura local (durante la democracia). Esto no significa que el Estado distribuya la música de los grupos de cueca, sino que apoya la producción y grabación de casetes, discos y, en algunos pocos casos, de DVD. Esto ocurre aproximadamente desde 1992, cuando se crearon los primeros fondos concursables, pero se hizo visible en el período 2000-2010.
Estos dos cambios facilitaron el surgimiento de una industria independiente y subsidiada del disco que es comercializada de manera informal en los cuecazos. En consecuencia, se trata de un modo de circulación de la música (por mano) sin mediación de las grandes corporaciones globales, con la excepción de unos pocos grupos que participan discontinuamente en las majors. Las audiencias tienen un papel fundamental en este cambio, pues son las que pagan por escuchar música en vivo en espacios que (comúnmente) no albergan más de cincuenta personas. Son también las que compran las producciones independientes, originales o piratas, con lo que privilegian el disco a bajo precio por sobre los discos estandarizados. Este proceso, debe apuntarse, está ligado al crecimiento de las clases medias y su poder adquisitivo en el contexto de la sociedad santiaguina democrática. Con todo, ambos cambios, música en vivo y política cultural, contribuyen a generar una identidad propia de la escena, que la termina por diferenciar de otras escenas masivas y comerciales —como la cumbia o el rock— y la asemeja a otras acústicas de menor tamaño, como el tango.
Читать дальше