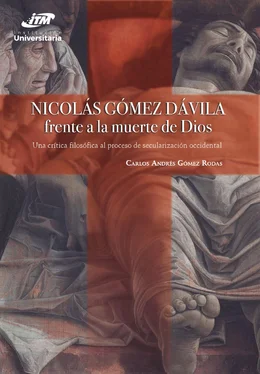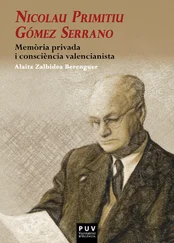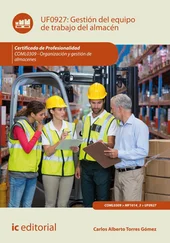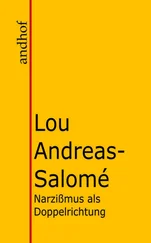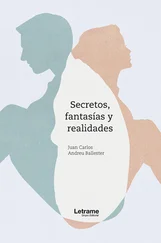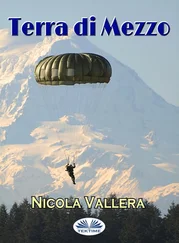De modo muy especial, agradezco a los señores Luis Fernando Escobar Duque, Eugenio Trujillo Villegas, Carlos Noriega, José Aloisio Schellini, Juan Camilo García Jiménez, David Cardona Cifuentes, Diego Mauricio Duque Cardona, Emmanuel Marín Restrepo y Jaime Andrés Londoño López, miembros de la Sociedad para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Los años compartidos con ellos fueron esenciales para el desarrollo de este trabajo, pues me acercaron al pensamiento del Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, un hermano de Nicolás Gómez Dávila en la fe y las ideas, pese a las diferencias puntuales que puedan hallarse entre sus respectivas visiones. El trasfondo del pensamiento gomezdaviliano solo puede vislumbrarse mediante una honda comprensión de los conceptos de «revolución gnóstica e igualitaria» y «civilización cristiana»; de esta última, la TFP sigue siendo una defensora fiel y valerosa.
No quiero dejar de manifestar mi gratitud y reconocimiento a Catalina Gutiérrez Gómez, Gilberto Posada Uribe, Juan Gabriel Caro Rivera, Santiago Pérez Zapata, Víctor Daniel Velásquez Atehortúa y Andrés Eduardo Jiménez Arenas por todas sus enseñanzas y por ser compañeros en este amor por la tradición y las humanidades. En los diversos momentos vividos a su lado han madurado muchas de estas reflexiones, por lo cual tengo una deuda con ellos que quiero retribuir con este trabajo académico.
También quiero manifestar toda mi gratitud al Grupo de Investigación Filosofía y Escepticismo de la Universidad Tecnológica de Pereira, que me acoge desde el año 2015, y en el cual he podido madurar como investigador y desarrollar varias indagaciones sobre Nicolás Gómez Dávila y sobre otras temáticas filosóficas. De modo particular, agradezco al profesor Alfredo Abad Torres, docente titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, director de este grupo y estudioso dedicado de la obra de don Nicolás Gómez Dávila, quien, además de ser un ejemplo y modelo para todos los que nos hacemos llamar «gomezdavilianos» dentro y fuera de Colombia, aportó valiosas reflexiones y realizó oportunas y sabias sugerencias para que este trabajo pueda tener hoy su versión final con el respaldo de un fondo editorial de tanto prestigio.
Indudablemente, son dignos también de mención los profesores Francia Elena Goenaga, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, Michaël Rabier, Luigi Garofalo -apreciado maestro, quien me obsequiara su magnífica obra Nicolás Gómez Dávila studioso del diritto e Carl Schmitt cultore di Theodor Däubler (2019), en la que se reúnen muchos temas de mi interés académico que han nutrido esta investigación-, Loris Pasinato, Juan Carlos Moreno Romo -amigo entrañable que aportó valiosísimas consideraciones sobre la Modernidad y evaluó, rigurosamente, este trabajo investigativo-, Juan Fernando Mejía Mosquera, Francisco Cuena Boy -experto en Derecho Romano, quien ha profundizado en el aspecto iusfilosófico y jurídico en la obra de Gómez Dávila-, Antonio Lombardi y Pablo Andrés Villegas Giraldo, compañero en el grupo de investigación ya referido y autor de varios artículos y capítulos de libros sobre la educación y el escepticismo a partir de las ideas del aforista colombiano, cuyo estudio fue la ocasión de conocernos y hacernos buenos amigos.
Todos ellos han sido grandes y generosos maestros, pero, en el caso particular, se han constituido en mis pilares para la realización de esta indagación sobre la vida y obra de don Nicolás Gómez Dávila. En torno a estos tópicos se ha ido forjando una hermosa amistad que atesoro en lo más profundo de mi corazón y sin ellos hubiera sido imposible adelantar tan solo una página de lo que a continuación se leerá.
Por último y, de antemano, agradezco también a todos los que tendrán la amabilidad de acudir al encuentro con este breve y sencillo trabajo académico. Pensando en ellos se ha escrito cada línea y buscando su provecho intelectual, espiritual y moral, pero, sobre todo, abrir su entendimiento y su corazón a la experiencia filosófica fundamental: el encuentro con el ser, con el absoluto, con Dios mismo, para decirlo claramente y sin pudores laicistas. Por Él, con Él y en Él vivirán una aventura fascinante, pues al sentirse sus creaturas, el mundo fluirá en secreta primavera, como bien enseñó el autor que inspira estas páginas.
PRÓLOGO
NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA: PHILOSOPHIA PERENNIS Y GNOSIS MODERNA
«No se acude a Gómez Dávila para degustar las mieles de un pensamiento novedoso y vanguardista, sino para hallar, llenas de vida y belleza, las grandes verdades de la tradición perenne del pensamiento filosófico» escribe Carlos Andrés Gómez Rodas en el presente texto, y no hay afirmación más acertada para introducir al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila y para entender el valor filosófico que reviste en nuestro siglo. De hecho, para el pensador colombiano, «la filosofía no se propone pintar objetos nuevos, sino darles su color verdadero a los objetos conocidos» (2005b, p. 31). Por lo tanto, no cabe duda de que Gómez Dávila, por su insistencia en utilizar la expresión de philosophia perennis en una época de historicismo y relativismo en la que no solo se encuentra lingüísticamente inusual, sino también filosóficamente invalidada por su carácter justamente ahistórico, se sitúa en esta corriente, aunque no reduzca esta philosophia perennis únicamente a la antigua filosofía ( prisca philosophia ). Es este detalle el que probablemente marca su singularidad, por no decir su originalidad, con respecto a pensadores tradicionalistas o, mejor dicho, perennialistas en sentido estricto, tal como el francés René Guénon, el italiano Julius Evola, el suizo Frithjof Schuon o el indio Ananda Coomaraswamy, 1negándose a cualquier compromiso con la filosofía moderna y contemporánea, por lo que es incapaz de reconocer en ellas la eventual permanencia de preguntas y la posibilidad de renacimiento de respuestas. Es por eso que el colombiano asigna una tarea hermenéutica al auténtico historiador de la filosofía: «La tarea del historiador de la filosofía está en traducir la jerigonza filosófica de cada época en el léxico de la philosophia perennis » (2005e, p. 165).
Según su concepción, esta filosofía perenne, más que un contenido fijo, es un método que se elabora a partir del cuestionamiento con la lectura y la comprensión de los grandes autores de la tradición filosófica: «La lectura de los grandes filósofos no enseña qué debemos pensar, sino cómo debemos hacerlo» (2005a, p. 302). Comparte, sin embargo, la idea expresada por Leibniz, según la cual existiría una tradición filosófica formada por verdades permanentes, más allá de sus transformaciones históricas y terminológicas. «No son las verdades de la philosophia perennis lo que se derrumbó, sino la estructura de argumentos retóricos en que se sustentaban» (2005b, p. 433). Cuando Leibniz, a quien se le atribuye la paternidad de esta fórmula de «una cierta filosofía eterna» ( perennis quaedam Philosophia ) que evoca en una carta a Rémond, del 26 de agosto de 1714, piensa en una misma verdad que habría sido compartida por todos los filósofos anteriores, pero que se encontraría, sobre todo, oculta entre los antiguos y cuyas huellas habría que descubrir. Podríamos ir más lejos en el sentido de Gómez Dávila, argumentando que la filosofía perenne responde, de la misma manera, en diferentes formulaciones, a los mismos problemas planteados de modos distintos, desde que el hombre piensa. Por lo tanto, no hay corpus formal constituido por esta filosofía, sino que se diseminaría por el corpus filosófico clásico, lo que algunos llaman también la Tradición con mayúscula o la Sophia perennis y, tal vez, incluso, mucho más allá.
Читать дальше