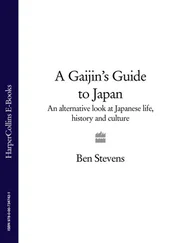Maximiliano Matayoshi - Gaijin
Здесь есть возможность читать онлайн «Maximiliano Matayoshi - Gaijin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gaijin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gaijin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gaijin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Con esta novela ganadora del premio UNAM-Alfaguara en 2002, Maximiliano Matayoshi logra conmover, al tiempo que nos devela con amabilidad la condición del inmigrante, de gran relevancia en todas las culturas y en todas las épocas
Gaijin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gaijin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Algunas personas aún buscaban lugar, los chicos permanecían juntos en las literas más altas mientras los mayores intentaban ubicar sus bolsos donde ocuparan menos espacio. El murmullo persistía, yo no podía determinar su origen y aunque nadie hablaba, las voces permanecían. Un hombre arrojó su bolso junto a mí y trepó para mirarme a los ojos. Más arriba, ordenó. Tomé mis cosas para subir a otra litera, igual de dura y fría. Los altavoces que colgaban de las paredes sonaron con un ruido agudo: alguien con un japonés mal pronunciado nos anunció que saldríamos en media hora y que teníamos prohibido subir a cubierta hasta nuevo aviso. Cuando las puertas se cerraron, el lugar quedó más oscuro todavía. Busqué la manta para ponerla alrededor de mi espalda y cubrirme la cabeza. Aunque no hacía frío, imaginé que muchos estarían haciendo lo mismo.
Cuando el eje comenzó a girar más rápido y a hacer más ruido, algunos se cubrieron las orejas con las manos y otros nos escondimos entre las mantas. Pensé que se rompería, que el barco quebrado nunca llegaría a Argentina y que mamá aún estaría en el muelle esperando que yo partiera. Pero aunque el ruido se hizo insoportable, nada se rompió. Sentía que avanzábamos despacio, que las olas nos levantaban y bajaban con suavidad; antes de que me diera cuenta me había inclinado para que mi cabeza sobresaliera de la litera y así poder vomitar. Luego de limpiarme la boca con la manga de la camisa vomité otra vez. Me recosté, junté las rodillas contra el pecho y abracé mis piernas. Intenté pensar en otra cosa, en cómo sería Argentina sin tanques, sin soldados americanos y sin muerte. Pero al volver a vomitar, acostado bajo de la manta, recordé la canción que papá cantaba para que me durmiera. Fue con ella que habían llegado las explosiones de los bombardeos y los incendios que iluminaban la ventana de mi habitación. Al fin me quedé dormido.
El ruido del altavoz me despertó: ya podíamos salir a cubierta, la comida comenzaría a servirse una hora más tarde. Al salir del depósito, un par de tripulantes chinos entregaban un pedazo de papel con un número escrito. Las comidas eran servidas en cinco turnos, cincuenta personas por vez. Una señora me preguntó si podía cambiar mi lugar en el tercer turno para que ella pudiese comer con su hija. Como tendría media hora más para recorrer el barco y en ese momento no podía ni pensar en comida, acepté. La señora me agradeció, alzó a su hija y pronto se perdió entre la gente.
La cubierta de segunda clase que estaba en el frente del barco era el único lugar al aire libre donde podían ir los de tercera y había cuatro tripulantes chinos con garrotes que se encargaban de que fuera así. Tenía el piso de madera y algunos bancos donde las madres se sentaban con sus hijos dormidos en el regazo. Los pasajeros de segunda y tercera clase solo se diferenciaban por la ropa. Todos mostrábamos cansancio y resignación en nuestra forma de caminar y de bajar la mirada. Zapatos del mismo tamaño que el pie era lo único que nos distinguía y los tripulantes chinos no veían siquiera esa diferencia. Cuando estaba en tercer grado, un general se había presentado en mi clase para mostrarnos un mapa de Asia, con Japón en un color rojo que abarcaba también algunos territorios de China. Nos habló de los chinos que mataban a sus hijos y golpeaban a sus esposas, de los niños chinos que les pegaban a sus padres y maestros, y de los abuelos chinos que debían trabajar todo el día sin descanso. Eran los mismos chinos que nos envidiaban por ser superiores y que desde siempre nos odiaban. Pero la mayoría no quiere vivir así, dijo, y por eso llevamos esta guerra, para liberarlos y que puedan vivir como nosotros. Mientras decía esto, mostraba cuadros de un joven soldado japonés que luchaba contra decenas de soldados chinos, de estudiantes chinos que se burlaban de sus maestros y de niños chinos que escupían a sus padres. Durante la cena de aquel día, papá nos contó que lo habían despedido ―él enseñaba en la misma escuela en la que yo estudiaba― y que al día siguiente intentaría conseguir otro trabajo, tal vez en el puerto. Preguntó si en mi clase había estado el general, quiso saber lo que nos había dicho y si yo le había creído. Claro que le creí, dije. Me tomó la cabeza para asegurarse de que lo miraba a los ojos y preguntó si me acordaba del señor Chow ―el hombre que hacía juguetes y vivía cerca de casa― y si yo creía que él lastimaba a su esposa o si alguna vez nos había tratado mal. Cuando preguntó si su muerte me había parecido justa, no pude responder. Papá se incorporó para alcanzar el avión de madera que colgaba del techo y lo dejó sobre la mesa. Él era chino, dijo.
4
Los tres primeros días de viaje fueron difíciles: cuando no me quedaba en cama sintiéndome enfermo, subía a cubierta para respirar aire fresco y vomitar. Al no poder retener la comida por más de dos horas, después del segundo día decidí dejar de comer hasta acostumbrarme al movimiento del barco. A veces jugaba tenis de mesa; a pesar de que era difícil hacerlo con el movimiento de las olas, me las arreglé para ganar casi todos los partidos. Hice algunas apuestas y conseguí una lapicera ―una pluma que no manchaba los dedos―, una caja de veinte sobres y un par de cordones nuevos para los zapatos. Kei, un chico dos años mayor que yo, organizaba los partidos, conseguía a los contrincantes y hacía sus propias apuestas. De seguro apostaba dinero.
La tercera noche, acostado en el piso de la cubierta, intentaba no pensar en comida cuando Kei subió para decirme que a la mañana siguiente llegaríamos a Hong Kong y que él pensaba bajar. Le pregunté si estaba loco, aseguré que lo matarían antes de regresar al barco, ¿o se había olvidado de que la guerra apenas había terminado? Es una ciudad enorme, casi tan grande como Tokio, y nunca fui a Tokio, dijo. Además, las mujeres de Hong Kong son las más hermosas del mundo, ¿no lo sabías? No, y no pensaba arriesgar mi vida para ver a una mujer, por más hermosa que fuera.
Llegamos al puerto de Hong Kong antes del almuerzo. Algunos hombres, los más valientes, bajaron a la ciudad. Cuando Kei preguntó si estaba seguro de quedarme, no respondí. Caminó por la rampa siguiendo a los demás y corrió por el muelle para alcanzarlos. Quise acercarme a la barandilla, pero un tripulante gaijin me tomó del hombro. No bajes, es peligroso, dijo en un japonés perfecto, y me soltó para subir por las escaleras que llevaban a la cubierta de primera clase. Una piedra apareció de ningún lado y rozó mi oreja. Cuando otra y otra golpearon el suelo, las madres llevaron a sus hijos al otro lado del barco. En el puerto, un grupo de veinte personas tomaba cascotes del suelo para partirlos y arrojar los pedazos a la gente que se asomaba por la barandilla. Al seguir a los que se alejaban de las piedras, vi cómo una mujer cuya cabeza sangraba caía al piso junto con sus hijos. Luego de ayudarla a incorporarse, abrazó a los niños y volvió a correr. Ya a salvo me agradeció y se sentó en el piso. Con un pañuelo y el cuchillo hice vendas que até a su cabeza, y le dije que las mantuviera apretadas. Era algo que había visto hacer a mamá cuando un chico caía en alguna zanja o alguna casa se desmoronaba sobre una familia. Quédese sentada hasta que deje de sangrar, dije.
Fideos, alguien gritaba desde el agua. Una pequeña embarcación con una familia a bordo se acercó y un hombre volvió a gritar fideos, vendo fideos, en un dialecto japonés casi incomprensible. Me di cuenta de que tenía hambre y de que no había comido nada en los últimos dos días. ¿Cuánto?, pregunté. Uno, dijo. Dudé unos segundos. ¿Y si la cuerda bajaba con mi billete y subía vacía? Después de todo, sus compañeros nos arrojaban piedras desde el muelle. Al fin decidí arriesgarme. El hombre arrojó una cuerda con un gancho y me hizo señas para que lo pusiera en la barandilla. Dejé un dólar en un alambre que llevaba la cuerda y que él, desde abajo, hacía avanzar. Una canasta con un tazón subía al tiempo que mi billete bajaba. Cuando la comida llegó hasta la barandilla, probé los fideos. ¿Son ricos?, preguntó alguien. Sí, eran los fideos más ricos que había probado en mi vida. Por la cuerda bajaron billetes y subieron tazones hasta que el hombre se quedó sin comida para vender.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gaijin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gaijin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gaijin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.