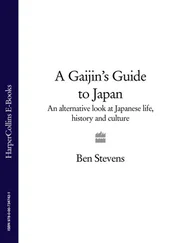Maximiliano Matayoshi - Gaijin
Здесь есть возможность читать онлайн «Maximiliano Matayoshi - Gaijin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gaijin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gaijin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gaijin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Con esta novela ganadora del premio UNAM-Alfaguara en 2002, Maximiliano Matayoshi logra conmover, al tiempo que nos devela con amabilidad la condición del inmigrante, de gran relevancia en todas las culturas y en todas las épocas
Gaijin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gaijin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2
No pudimos comer pescado, pero aún quedaba arroz, batatas y media zanahoria. Mi hermana dormía y yo esperaba en el escalón de la puerta mientras abría y cerraba mi cuchillo, y pensaba que ningún americano tenía uno así. Mamá llegó por el camino y entró a casa sin saludar. Le serví la comida en dos tazas y le llevé agua en un vaso. Mientras acariciaba mi mejilla y mi oreja como solía hacer, preguntó si aún quería ir a la Argentina. Yo conocía a unos chicos que se habían ido y a otros que decían que era como América pero mejor: los argentinos no matan a los japoneses. Quiero que vayamos todos juntos, dije. Mamá me miró y me tomó de las manos. No podemos ir todos, no tenemos el dinero, además Yumie es chica para viajar y yo debo quedarme a cuidarla. Irás solo. Si tu papá estuviera sería diferente, dijo.
Fue un año de ver a mamá empeñada en conseguir dinero: préstamos, ventas de terrenos y casas derruidas, y hasta negocios con los americanos. Durante la última semana antes de viajar les regalé a mis amigos casi todas las cosas que guardaba en mi caja secreta. Me quedé con los zapatos que nos habían dado el año anterior y que mamá me dejaba usar en invierno, unos chicles que encontré en el bolsillo de un uniforme americano y un libro escrito en inglés que me había regalado la profesora Hiroko. Al colegio no fui más. Acompañaba a mamá en sus visitas, le llevaba el maletín y ayudaba a lavar las cosas. Después de almorzar me decía que fuera a casa a ver cómo estaba Yumie. Por la tarde recibía a familiares y amigos de mamá y papá que pasaban a visitarme. Tía Momoko, la hermana de papá, estuvo solo unos minutos. Se arrodilló, puso sus manos en mi rostro y se quedó así. Al salir me dijo que era igual a papá y me dejó un paquete en el escalón de la puerta. Antes de que me diera cuenta, Yumie ya había desatado el pañuelo que lo envolvía: una agenda y una pluma que no hacía falta mojar en tinta. Nunca pude agradecerle el regalo.
Dos días antes de que saliera el barco, mamá me mostró los dólares que había conseguido al vender la casa del abuelo y el documento que había tramitado con unos hombres que habían venido desde Suecia, un papel con una foto mía en el frente. Me pregunté por qué el gobierno de un país más lejano que Argentina me daba el documento que necesitaba para salir de Japón y por qué tenía que viajar solo a mis trece años. De su botiquín sacó un papel más chico: mi pasaje.
Salimos antes del amanecer. Mamá cargaba mis bolsas en la espalda y yo llevaba a mi hermana dormida. Caminamos durante horas esquivando los senderos minados que estaban señalados con carteles y cuidando de no meter el pie en los pozos que habían dejado los morteros. Me costaba caminar con los zapatos, eran demasiado grandes y no estaba acostumbrado a usarlos. Como mamá no había preparado nada para tomar porque ya cargábamos demasiado peso, de vez en cuando llamábamos a la puerta de alguna casa y pedíamos agua. Antes del mediodía llegamos a un llano donde se levantaban cientos de montículos, algunos con lápidas pero la mayoría solo de tierra. Mamá lo cruzó lo más rápido que pudo y mi hermana y yo la encontramos poco después bajo la sombra de un árbol. Nos sentamos para sacar de la bolsa los paquetes de comida: batata, un poco de arroz y pescado. Cuando le pregunté a mamá dónde había conseguido la comida dijo que era un regalo y que podía comer todo lo que quisiera. Comí mucho ―me gustaba el pescado― pero dejé un poco para ellas, para el camino de regreso. Reanudamos la marcha; desde el camino se veían cada vez menos casas y las pocas que encontrábamos estaban vacías o incendiadas. Un par de horas antes del atardecer, desde una loma, vimos el final del camino, una aldea en la costa oeste de la isla. No seguimos hasta el pueblo, nos desviamos a través de un bosque que podía estar minado y encontramos un sendero oculto bajo las plantas. Mamá dijo que faltaba poco. Antes de ver el mar, vi una chimenea por sobre las copas de los árboles.
El Ruys , así se llamaba el barco, estaba atracado en un abandonado puerto secreto. Era más grande de lo que imaginaba: recorrerlo de punta a punta me hubiese tomado unos cien pasos. En el muelle, muchas personas formaban dos filas que pasaban junto a una mesa con hombres de uniforme, subían por rampas y entraban por puertas diferentes. Mamá dijo que nos pusiéramos en la fila más larga, la que iba hacia la parte inferior. Le dije que regresaran, que si partían en ese momento llegarían de noche, pero si se quedaban más tiempo tendrían que dormir en el camino. No me contestó y no insistí. Antes de que oscureciera llegamos a la mesa de oficiales, tres gaijin (1) y un chino. Me pidieron el documento del gobierno sueco y el pasaje, y le dijeron a mamá que debía esperar afuera de la fila. Ella me abrazó para después alisar mi camisa arrugada. Mi hermana dijo adiós como si me fuera al colegio o a la plaza. Saqué los chicles del bolsillo de mi pantalón para dejarlos en su mano y le di un beso. Me devolvieron los papeles, subí por la rampa y entré al barco.
1. Gaijin : persona de afuera, extranjero.
3
Seguí a las personas que iban delante, no sabía hacia dónde, pero en la mesa del muelle habían dicho que todos dormiríamos en un mismo sitio. Las paredes de los pasillos ―algunas de metal y otras de madera― dejaban poco espacio para caminar. Dos personas no hubiesen podido pararse una junto a la otra, y con las bolsas al hombro resultaba difícil pasar por las puertas. Solo podía ver el piso y la espalda del hombre que caminaba adelante: las luces se encontraban muy alejadas una de la otra y entre ellas solo había oscuridad. Después de doblar a la derecha y de bajar por una escalera empinada, comencé a escuchar un murmullo de voces y algo que sonaba como el quejido de un animal grande. A medida que avanzaba pude distinguir risas y llantos de niños y voces de mujeres, pero al llegar a la última puerta todo volvía a ser confusión. Era un depósito enorme, casi tan largo como el barco, y de sus paredes de metal colgaban tres pisos de literas. Por el centro, el eje de la hélice giraba y dividía la sala en dos pasillos largos. Todo el lugar resonaba con un estruendo que hacía vibrar las cadenas de las literas, las paredes y el piso. Unas pocas luces, que colgadas de remaches en el techo se sacudían todo el tiempo, no alcanzaban a iluminar un tercio del lugar. Apenas podía distinguirse a hombres de mujeres. Cuando me empujaron desde atrás avancé por el pasillo de la derecha. Como todos los lugares cercanos a la puerta ya estaban ocupados, avancé hasta el final y elegí la única litera de abajo que se encontraba vacía: una plancha de metal con una manta enrollada en uno de sus extremos. Cuando dejé mi bolsa en el suelo para desatar el cordón que la mantenía cerrada, un hombre mayor se acercó, me golpeó el hombro y dijo que ese era su lugar, que debía usar el de arriba. Miré la litera que colgaba sobre mí y arrojé el bolso. Me aferré de las cadenas para poder subir. Me quité los zapatos y los guardé, desenrollé la manta y me quedé sentado.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gaijin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gaijin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gaijin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.