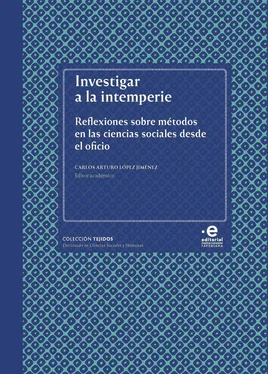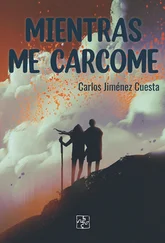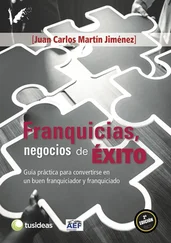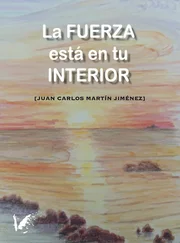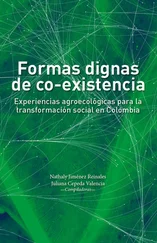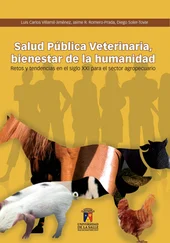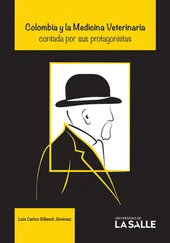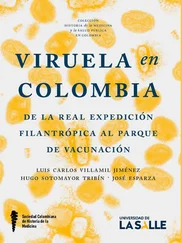Nuestras investigaciones, como todas, exigieron delimitar un tema de interés (luchas territoriales por los comunes y procesos de comunalización en tiempos de transición); unas categorías teóricas (transición, comunes, movimientos sociales, conflictos socioambientales, despojos, etc.), y unos diseños metodológicos, con sus técnicas específicas y productos de investigación concretos. Pero, además, a medida que avanzamos estuvimos muy atentas a las interpelaciones que continuamente atraviesan, cuestionan y remodelan las apuestas políticas de nuestra praxis investigativa, y con ellas sus premisas epistemológicas, así como los hábitos y las temporalidades de nuestros métodos. La posibilidad de trabajar en espacios académicos críticos, el haber sido parte de movimientos sociales y los cuestionamientos recibidos, por parte de colegas y los propios, han sido ocasiones para interpelar el sentido de la praxis investigativa sostenida en el complejo entramado de relaciones entre la academia y los movimientos sociales.
Una interpelación frecuente tiene que ver con los compromisos pactados con las organizaciones (procesos de formación, tejido de redes, acompañamiento de denuncias, búsqueda de recursos, etc.) y los retos derivados de ellos (reformular los objetivos, modificar el lenguaje, enfrentar contextos políticos contingentes, reconocer necesidades materiales imperantes que ralentizan la investigación, entre otros). Otra interpelación viene de las demandas institucionales de las universidades donde trabajamos (preparación de clases, entrega de informes, búsqueda de fuentes de financiación, legalización de gastos, exigencias para la escritura de artículos “científicos”, los ritmos de la producción académica, participación en congresos, etc.), cuyo cumplimiento asegura nuestras condiciones de existencia y, sin duda, la posibilidad de darle centralidad laboral a la investigación. La otra interpelación constante, quizás la más difícil de atender, se refiere a los compromisos con nosotras mismas. En particular, nuestra aspiración a empezar a ser más conscientes de nuestros cuerpos y a cuidarnos más, a descansar sin culpa, aumentar, dosificar y sostener aquello que posibilita y potencia nuestras vidas, como el disfrute de la mera presencia de otros (incluidos los no humanos). 1En últimas, se trata del íntimo y arduo cuestionamiento de luchar contra la colonización del trabajo capitalista en nuestras propias vidas. Entre tartamudeos, diría Donna Haraway, fuimos respondiendo a estas interpelaciones y, con ello, también fuimos perfilando ciertas prácticas de investigación que le dan sentido a nuestro trabajo con los movimientos sociales.
Desde ese incierto lugar de interpelación, este capítulo recoge en retrospectiva cuatro prácticas de investigación ensayadas, abandonadas, rehechas y afinadas durante los procesos de trabajo con varias organizaciones colectivas, fundamentalmente, de tres regiones del país: la Sabana de Bogotá, Viotá y la región del Ariari. Iniciamos el capítulo describiendo aspectos relevantes de sus luchas territoriales, luego precisamos algunos riesgos metodológicos propios de investigar bajo la orientación de lo que denominamos una política de lo turbio, inspiradas por Donna Haraway. Después, nos centramos en las prácticas de investigación: 1) mover los límites de la autoría, 2) dispersar los escenarios de producción de conocimiento, 3) cuestionar y sortear los procedimientos administrativos autoritarios y 4) incorporar la vivencia situada del territorio. Finalizamos deliberadamente el capítulo, más que con una conclusión, con una apertura: la investigadora comunitaria es una figura que lentamente ha emergido en el cruce de esas prácticas.
El estudio de las luchas territoriales por los comunes en tiempos de transición
Las organizaciones colectivas con las que trabajamos llevan entre quince y setenta años luchando; nuestro trabajo con ellas tiene apenas cinco años de duración, en promedio. La lucha de dos de ellas está anclada en áreas rurales, Viotá y la región del Ariari, y la otra en el área periurbana de la Sabana de Bogotá.
En las tres organizaciones se evoca el aprendizaje de los sindicatos y la Iglesia católica de base; en Viotá y la región del Ariari también se evocan los legados formativos del Partido Comunista de los años veinte del siglo pasado. En todas las organizaciones hay participación significativa de jóvenes, como algo propio del relevo generacional. En todas hay protagonismo e incidencia tanto de mujeres como de hombres, excepto en la Sabana de la Bogotá, cuyo liderazgo es exclusivamente de mujeres; no en vano, se autorreconocen como feministas populares en construcción. 2
Las tres organizaciones cuentan con lo que la literatura especializada (Tarrow, 1999) llama aliados influyentes; en este caso, ciertos sectores progresistas del Estado, la Iglesia de base católica de izquierda y otros movimientos sociales. Aliados o adversarios, según el caso, son las ONG, las agencias de cooperación internacional y las universidades. Entre sus adversarios fijos están los actores armados y las empresas cuyos proyectos productivos violentan las formas de vida que reivindican.
Los actores armados han hecho presencia en los territorios mediante la instalación de bases militares (Viotá y Sabana de Bogotá), la incursión del Ejército, paramilitares y guerrillas, las dolorosas masacres de sus gentes (Viotá y la región del Ariari) o el hostigamiento de la fuerza pública y el asesinato selectivo de jóvenes por parte de grupos paramilitares o sus recientes reagrupaciones (Sabana de Bogotá). En los tres territorios esos actores controlaron la movilidad de la población durante la primera década del 2000 mediante el toque de queda para menores de edad (aún vigente en ciertos municipios de la Sabana de Bogotá) o el confinamiento, los retenes de alimentación y medicamentos, y los desplazamientos forzados masivos (Ariari y Viotá). En el caso de los dos últimos territorios, hubo retornos parciales y progresivos de la población; en sus relatos hay ecos de los retornos de las dos generaciones anteriores, que también tuvieron que desplazarse por la confrontación entre liberales y conservadores de mediados del siglo pasado.
La actividad empresarial en los dos territorios rurales está orientada a la reconversión económica del suelo para privilegiar proyectos minero-energéticos y monocultivos de palma aceitera o caña de azúcar (en la región del Ariari) o proyectos de control hídrico o turismo corporativo (en Viotá). En todos los casos habría una significativa proletarización del campesinado y, en el caso del sector turístico, un abandono de la vocación campesina. En la Sabana de Bogotá la actividad empresarial también ha logrado la reconversión del suelo, que, ya estéril y contaminado por soportar durante cuarenta años cultivos industriales de flores, actualmente es considerado un área óptima para la minería (de piedra caliza) o la instalación de un puerto seco para Bogotá (que alberga bodegas industriales y de almacenaje).
En el contexto colombiano estas dinámicas productivas, laborales y socioambientales son relevantes para analizar críticamente lo que ha sido entendido como las continuidades e intensificaciones de las múltiples violencias socioeconómicas asociadas a la transición política (Franzki y Olarte, 2013; Olarte-Olarte, 2019, entre otros). Desde este enfoque crítico rebatimos la frecuente exclusión o domesticación de cuestiones relativas a la inequidad económica y la redistribución de los análisis transicionales. Entendemos tal exclusión y domesticación como una consecuencia de reducir las preocupaciones socioeconómicas a una discusión “estrecha de las reparaciones” y de la lectura de la desigualdad como un mero “telón de fondo contextual” (Miller, 2008, pp. 266, 273-280). En particular, nos interesa cuestionar la sistemática exclusión en el debate de las transiciones de temas como las decisiones socioeconómicas sobre el territorio y los recursos; la correlativa inmunidad del desarrollo económico como el marco casi incuestionable de las decisiones en los posconflictos; la pregunta por quiénes se benefician del control y la regulación de la explotación de los recursos naturales durante el posconflicto; la criminalización de los disensos sobre el uso y el destino de los recursos y el territorio; y el alto grado de inmunidad política de la transferencia y distribución de las cargas y los costos de las decisiones económicas y ambientales. En ese sentido crítico, las organizaciones de los tres territorios están comprometidas con denunciar y resistir las violencias asociadas a las transiciones, así como con proponer alternativas transicionales que apuestan por mantener o recuperar la vida campesina en sus territorios.
Читать дальше