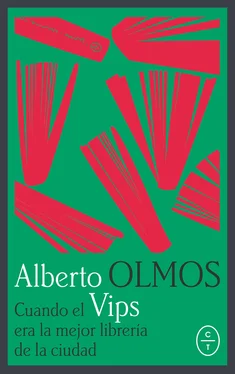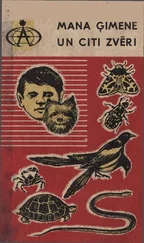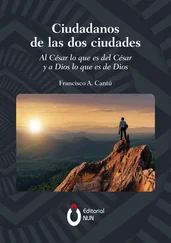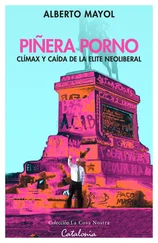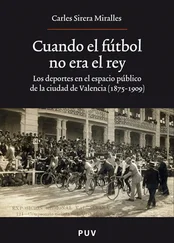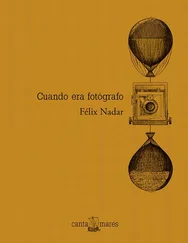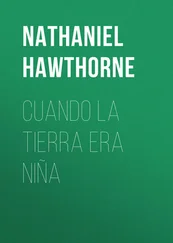1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 La autoficción como autopromoción, como vehículo de vanidades, no puede sino ahuyentar a los lectores. ¿Quién quiere leer un libro sobre lo mucho que el autor se gusta a sí mismo? Sin embargo, llevo dos semanas leyendo libros, manuscritos y artículos de autores que se gustan mucho a sí mismos. Sin ironía (como aquel «Yo. Yo. Yo. Yo.» con el que empezaban los Diarios de Gombrowicz); sin empatía (como la que sentimos por el Javier Cercas de Soldados de Salamina, solo, sin trabajo y deprimido); sin modestia (no conozco buena literatura cuyo único presupuesto sea la soberbia).
Así las cosas, ¿cómo distinguir el yo mercadotécnico del auténtico yo literario? En realidad es muy fácil: con el segundo sientes que el autor habla de ti. Decenas de autores hoy en día parten de la premisa: «Lo yo cuento interesa porque trata de mí», cuando la literatura autobiográfica interesa porque, bien hecha, trata de todos nosotros. Es la diferencia entre lo doméstico y lo íntimo (que es lo universal).
El yo del nosotros: ese es el yo que estamos perdiendo.
Bolaño y yo: la historia jamás contada
Dicen los ganadores que nunca ganan, pero casi, que del subcampeón no se acuerda nadie. Y yo fui subcampeón del premio Herralde que se llevó Roberto Bolaño con Los detectives salvajes. Mi obra se titulaba A bordo del naufragio. Tenía yo veintitrés años.
Roberto Bolaño y un servidor iniciamos entonces trayectorias paralelas y, mientras él se ha convertido en un mito literario, yo tengo esta columna.
Poder mostrar fotos con Roberto Bolaño y haber cruzado con él algunas palabras se fue volviendo con el paso de los años algo excepcionalmente referible, sobre todo a partir de su muerte, momento en el que su figura agigantada hasta el delirio se afilió a la hermandad de inmortales donde Borges, García Márquez o Vargas Llosa llevaban décadas de monótono oligopolio.
Lo que nunca he olvidado de Roberto Bolaño es su jersey con bolitas. Yo he visto, en definitiva, a un jersey con bolitas volverse mítico. Quiero decir que Bolaño, en la Barcelona de 1998, recibiendo el premio Herralde, era un señor que lo tenía todo para fracasar, eminentemente esas bolitas fruto de un jersey resobado, amén del resto de su indumentaria, vieja y ajada, el rostro magullado por las carencias dentales y la desazón, las gafas desequilibradas y el andar raquítico.
Todo eso, hoy en día, no hay foto que lo delate. Ves una foto de Roberto Bolaño y siempre ves a un galán de las letras; bohemia y no miseria, intención y no dejadez, estilo y no cutrerío. La fama debida a esto de la literatura vuelve apolínea toda vulgaridad.
¿Cómo era Roberto Bolaño antes de que Los detectives salvajes saliera a la venta, vendiera, se tradujera y resultara premiada por segunda vez (Rómulo Gallegos)? Pues era un señor que no conocía nadie. Yo había leído a bastantes autores de la editorial Anagrama, pero admití ante Jorge Herralde que no sabía junto a quién me estaba premiando. Es un autor de gran calidad, pero poco conocido, me vino a decir el editor.
Bolaño andaba por aquellos días viendo películas de David Lynch y le daba muchas vueltas al sentido último de la trama de Carretera perdida. También —en aquellas horas primeras de conocerlo— vine a notar que practicaba con soltura el elogio desmedido y la afirmación irreversible y, así, todo era lo mejor, lo más, lo sumo o, por el contrario, lo peor, lo más bajo, lo ínfimo dentro de su especie. Recuerdo oírle decir que Jaime Bayly era el escritor en español con mejor oído para los diálogos. Luego escribió o dijo que Javier Marías era «de largo» el mejor prosista en español de nuestro tiempo o que Georges Perec era «sin duda» el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX. Este criterio tenía Bolaño, sin matices, sin mesura; sin mucha responsabilidad.
Lamento informar a sus biógrafos y devotos que no recuerdo si en la cena que sigue a la entrega del premio Herralde —entonces celebrada en La Balsa— Bolaño tomó carne o pescado.
Y de La Balsa en Barcelona, en puente aéreo costeado por la editorial Anagrama, llegamos a un día de diciembre de 1998 en Madrid, en el Bar Hispano, lugar habitual —hasta que la crisis disuadió al sello fundado por Jorge Herralde de perseverar en semejante dispendio— de la presentación de las novelas reconocidas con el premio de marras.
«Anochece sobre Pozuelo», así empezaba el texto con el que Soledad Puértolas presentó Los detectives salvajes. Seguramente muchos de ustedes no se podrán creer que Soledad Puértolas fuera la presentadora de Roberto Bolaño. Pues fue. ¿No había nadie mejor, más ilustre, menos comercialote? Sin duda, no lo había, pues Roberto Bolaño, en 1998, reunió en la presentación de Los detectives salvajes en Madrid a no más de diez o quince personas, lo que sumado a las doce que llevé yo daba una bonita cifra de fracaso.
Al año siguiente, con Luis Magrinyà y Pablo d’Ors como ganadores del premio, el Bar Hispano disfrutó de aforo completo: estaba, como se decía antes, «el todo Madrid».
¿Dónde estaban entonces, en 1998 y en Madrid, todos esos autores, críticos, lectores y editores que, apenas un año después —y no digamos siete años después— declararían que Bolaño era el mejor escritor del mundo? Supongo que esperando a que se hiciera famoso para poder confesar que lo llevaban apoyando desde el principio.
Llevo casi veinte años tratando de que me guste Roberto Bolaño. Que Los detectives salvajes quedara por delante de mi novela debut no ha afectado a mi juicio sobre su obra completa pues, a fin de cuentas, y como dice el rapero, en 1998 Bolaño jugaba «al mismo deporte en otra liga».
Así las cosas, lo más interesante de la figura de Roberto Bolaño es que supuso el primer caso de canonización literaria vivida en directo por todos los autores y lectores de mi generación. Nunca antes un escritor había recorrido para nosotros de forma completa el camino hacia la gloria literaria. Hay que señalar que el Quijote y Cien años de soledad, para un bachiller, son clásicos por igual, aunque a uno lo acrediten cuatro siglos y al otro nos lo hicieran estudiar solo treinta años después de haberse publicado.
Vista la «canonización en directo» de Bolaño uno puede ya por fin enunciar la clave de la inmortalidad literaria. Basta una palabra: potra.
Había —y hay— decenas de escritores latinoamericanos mucho mejores que Roberto Bolaño, o igual de medianos y sugestivos. Sin embargo, Bolaño ha aniquilado toda posibilidad de que Piglia, Aira, Vallejo, Bellatin o Fuguet consigan una recepción ni remotamente parecida a la que él goza hoy en día.
Los fans locos de Bolaño creen que su santo autor lo hacía todo bien. Sus poemas son muy buenos, sus cuentos son excelentes y sus novelas son extraordinarias. Hasta sus apreciaciones críticas son subrayadas en los libros que las compilan como si Bolaño las hubiera sopesado por más de dos minutos.
A mi juicio, los poemas de Bolaño son infames; sus cuentos, mediocres; y sus novelas, un amontonamiento de sus cuentos menos mediocres. Creo que Los detectives salvajes es una buena novela. Creo que 2666 es un disparate. Las cinco novelas que la componen parecen necesitadas de comparecer juntas para intimidar al lector pues, leídas sueltas, no satisfarían al menos demandante de ellos. Por otro lado, su decálogo para escribir cuentos es de las estupideces más bochornosas que yo he leído nunca dentro del género teórico.
Bolaño dijo en los días que lo conocí que escribió Los detectives salvajes en un año. Yo le creo, porque entiendo que toda su obra está elaborada deprisa, sin mucha dubitación, a caballo de una prosa funcional y atiborrada de clichés («duerme como un ángel», «pobre como una rata») y de un gusto por narrarlo todo, particularmente qué comen los personajes y qué llevan puesto. Es difícil tomar una página al azar de Bolaño y otra a voleo de García Márquez y defender que, a su vez, juegan en la misma liga.
Читать дальше