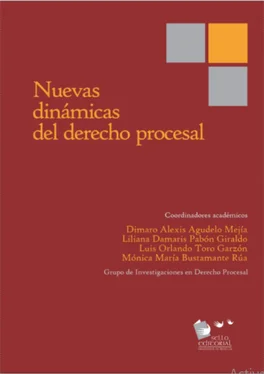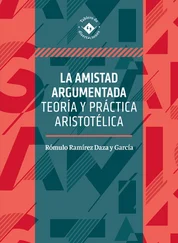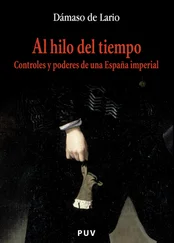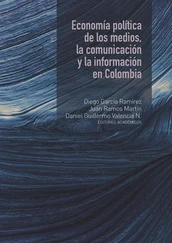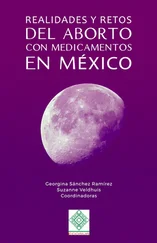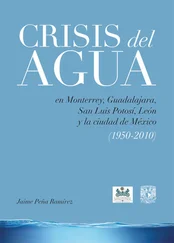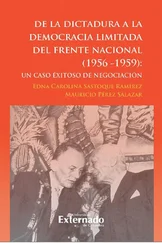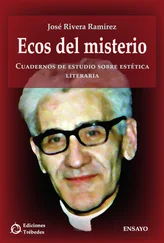Es por ello que la Corte Constitucional colombiana, en Sentencia C 137 (1996), por la cual aprobó el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología hecho en Madrid en 1983, indicó que si bien la biotecnología es esencial para el logro del desarrollo y el bienestar, no se pueden pasar por alto los riesgos que entraña, razón por la cual “se impone la obligación estatal de garantizar y observar estrictas normas de seguridad, que tiendan a la protección de la vida, la salud y la alimentación de las personas”. Y con relación al manejo de recursos genéticos y experimentación tecnológica sobre recursos vivos, dicha sentencia indica que el Estado tiene el deber constitucional irrenunciable de intervenir para protegerlos y garantizar que su manejo se dé acorde al interés nacional.
Además, en el 2000 la Corte Constitucional ratificó lo planteado anteriormente y enfatizó en el derecho de patentes y propiedad intelectual e industrial producto de esta actividad. Afirmó con relación a ellos que se deben someter a normas internas, supranacionales e internacionales sobre el tema (Sentencia C-133, 2000). A su vez, en el 2002, en lo referente al comercio internacional de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos, abordó el peligro para la salud humana y el medio ambiente; manifestó que frente al tema existen criterios opuestos, sin que exista certeza absoluta sobre los daños que puedan ocasionar y su recomendación fue acudir al principio de precaución (Sentencia C-293, 2002).
El tema se abordó de igual modo en el 2019, cuando reiteró que es necesario contar con normas y procedimientos claros para proteger la salud ante daños derivados de actividades con organismos genéticamente modificados. Adicionó que el Protocolo de Naguya-Kuala Lumpur, firmado por Colombia, es importante para el Estado, porque permite —en caso de daños y costos— reclamar contra el operador de organismos genéticamente modificados, a fin de reducir o minimizar su potencialidad. Además, consagró mecanismos de responsabilidad y compensación ante impactos negativos por esta actividad (Sentencia C-381, 2019).
En consecuencia, Colombia podría aplicar su legislación nacional vigente, incluidas las normas generales y procedimientos sobre responsabilidad civil, en caso de un daño a la diversidad biológica causado por movimientos transfronterizos de un OVM. De igual manera, las autoridades nacionales podrán desarrollar normas de responsabilidad civil y los procedimientos específicos a los daños resultantes de la movilización de estos organismos en caso de ser necesarios. (Sentencia C-381, 2019).
Por su parte, en el 2015 la Corte Constitucional abordó el tema de la biotecnología en materia de alimentos, indicó que es necesario que el Congreso legisle respecto al rotulado o etiquetado en envases o empaques de alimentos derivados de organismos genéticamente modificados y que sean para el consumo humano, a fin de proteger la salud y los derechos de los consumidores (Sentencia C-583, 2015). Y finalmente, en el 2019 se ocupó del tema del consentimiento porque, si bien la libertad en investigación es un derecho humano, esta se debe emplear en pro de un bien común, que le permita a los seres humanos vivir mejor. De allí que, si bien se reconoce, no se exime de tener restricciones razonables y proporcionadas, porque se debe respetar la salud de los individuos, su dignidad, libertad, los derechos de la persona humana y la prohibición de discriminación por razones genéticas (Sentencia C-294, 2019).
En contraste, hay dos lados opuestos frente al tema: por un lado están los avances científicos con base en tecnologías emergentes y disruptivas, fundamentados en el derecho a la investigación y a la libertad frente a ella. Por el otro lado está la posible vulneración de derechos fundamentales de las personas. De ahí que sea necesario contar con ciertos límites dados por el derecho procesal, porque como bien lo expresa José Luis Soberanes (2000):
el derecho y la ciencia jurídica durante el siglo que acaba de concluir, presenta luces y sombras, grandes avances y grandes retrocesos, fracasos y éxitos, pero sobre todo, creo que lo más importante es la esperanza en el derecho como único instrumentos éticamente válido de alcanzar la justicia. (p. 364)
Conforme a lo expresado, la relación del derecho procesal con la biotecnología es clara. Los desafíos que frente al desarrollo de la segunda requiere el derecho son enormes. Además de una debida regulación, es fundamental un mecanismo ágil y eficiente que garantice los derechos de las personas y que marchen a la vanguardia y velocidad que la misma tecnología requiere.
El gran reto de la sociedad del siglo XXI no reside tanto en dar rienda suelta a la revolución biotecnológica, sino precisamente en establecer unos cauces de este fenómeno imparable que nos permita sacar el máximo provecho posible del mismo, con beneficios generalizados —esto es, con una dimensión universal— y sin correr riesgos que conlleven perjuicios lamentables. (Moure, 2005, p. 276)
Como resultado, es necesario crear y consolidar instituciones sólidas y vigilantes del desarrollo armónico y seguro de la biotecnología, y controlar adecuadamente sus operaciones: “Es el reto del Derecho para el siglo XXI” (Moure, 2005, p. 282).
Actualmente la sociedad está en el marco de la cuarta revolución industrial, la cual implica grandes transformaciones y cambios, lo que impacta diversos mundos: físico, digital y biológico. En este último ámbito ha tenido gran desarrollo la biotecnología, como aquella tecnología al servicio de la ciencia y por medio de la cual —a través de la intervención de organismos vivos— se generan nuevos productos y servicios. Es esta hoy un área de evolución exponencial y motor de desarrollo para los países.
No obstante, el derecho ha sido superado por la biotecnología, de allí que en la C4IR se requieran de nuevos marcos científicos, tecnológicos, económicos y sociales que vayan de la mano con su desarrollo. Así lo expresa Schwab (2016a): “Como en anteriores revoluciones industriales, la regulación desempeñará un papel decisivo en la adaptación y difusión de las nuevas tecnologías” (p. 58).
Lo expuesto es debido a que, con la aplicación de la biotecnología, se pueden generar diversos riesgos y problemáticas frente a los derechos de las personas, tales como derecho a la salud, dignidad humana, medio ambiente, privacidad, la seguridad, entre otros. Todos ellos deben ser protegidos por el derecho y específicamente, por el derecho procesal. De ahí que se requiera frente a este campo una regulación clara, coherente y transparente, que favorezca su desarrollo y que vele por la protección de estos derechos. Solo así la biotecnología podrá ser realmente el motor de desarrollo que se espera a nivel mundial.
Asociación de Biotecnología vegetal y agrícola (Agro-Bio) (2016, agosto 17). Colombia le apuesta a la biotecnología . https://www.agrobio.org/colombia-le-apuesta-la-biotecnologia/
Becerra Elefalde, L. L. (2019a, marzo 1). “El centro de la Cuarta Revolución industrial nos guiará en las habilidades que requerirán los jóvenes” . La República. :// www.larepublica.co/especiales/cuarta-revolucion-industrial/el-centro-de-la-cuarta-revolucion-nos-guiara-en-las-habilidades-que-requeriran-los-jovenes-2834411)
Becerra Elejalde, L. L. (2019b, mayo 2). Agostinho Almeida es el director del centro para la cuarta revolución industrial . La República. https://www.larepublica.co/economia/agostinho-almeida-es-el-director-del-centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial-2857304
Beltrán Gómez, M. (2016, mayo 4). Colombia le apuesta a la biotecnología . Revista volar Colombia. https://revistavolarcolombia.com/estilo-de-vida/tecnologia/colombia-le-apuesta-a-la-biotecnologia/
Читать дальше